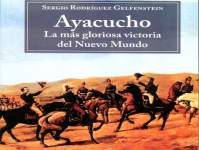¿Puede la belleza, además de complacer, aportar a la solución de problemas serios?
La mismísima Ana Frank, símbolo del espíritu con el que hacer frente a la peor adversidad, lo tenía claro: “Piensa en toda la belleza que todavía existe en derredor —decía, aun cuando el cerco nazi se estrechaba— y sé feliz”.
¿Puede la belleza ayudarnos a superar una situación angustiante? Suena a premisa de libro de autoayuda, pero lo pregunto —me lo pregunto— en serio. El lector práctico habrá pensado ya: Lo único que sirve para imponerse a una circunstancia extenuante es tomar las medidas necesarias para revertirla. Pero si nos referimos a situaciones que están más allá de nuestra voluntad individual —una guerra como la que sorprendió a Ana Frank; una crisis económica y social profunda, o la deserción del Estado de sus obligaciones esenciales—, ¿puede la belleza procurar solaz, y más aún: iluminarnos profundamente, aportando una semilla a la solución del problema?
Yo creo que sí. Pero me condiciona un defecto profesional: como escritor, la belleza reviste para mí una importancia que no suele tener para el común de la gente. Sin embargo, el hecho de que muchos no reparen en el valor de la belleza de modo consciente, o al menos cotidianamente, no significa que no lo tenga.
A todos nos consta que la oportuna exposición a ciertas obras de arte influye sobre nuestro ánimo. En Manhattan (1979), de Woody Allen, el protagonista compila una lista de cosas que, a su juicio, convierten la vida en algo digno de ser experimentado: entre ellas menciona a Groucho Marx, el jugador de béisbol Willie Mays, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart, La educación sentimental de Flaubert, Brando, Sinatra y “los cangrejos que preparan en lo de Sam Wo”. Más aún: el personaje que Allen interpreta en Hannah y sus hermanas (1986) se recupera de un intento de suicidio yendo a ver al cine una reposición de Sopa de ganso(1933). Cada uno de nosotros podría, sin gran esfuerzo, armar una lista de obras y placeres sensoriales que inspiran buen humor y exaltan nuestro ánimo.
Pero mi intención es apuntar más lejos. Cuando pregunto si la belleza sirve, no me refiero sólo a la posibilidad de que nos haga sentir mejor. Me cuestiono, más bien, si además de colaborar con nuestro estado de ánimo —algo pasajero, por definición— puede construirnos de manera paulatina pero sostenida, como parte de un proceso; y contribuir, así, a la solución de un problema que va más allá de nuestras individualidades, aunque más no sea en modesta medida.
¿Puede la belleza convertirse en un método de autodefensa?
La búsqueda de belleza como autocorrección
A mediados del siglo XIX, Robert Louis Stevenson —el autor de La isla del tesoro y de Raptado— leyó Un cuento de Navidad de Charles Dickens, aquella maravilla que habla de Ebenezer Scrooge, Tiny Tim y la oportuna visita de tres fantasmas. De inmediato Stevenson le escribió a un amigo: “Lloré hasta que se me salieron los ojos, y tuve que presentar una pelea terrible para no sollozar. Pero oh, Dios mío, es tan buena y me sentí tan bien después de leerla, tengo que hacer el bien y ya no perder más tiempo, tengo que salir y confortar a alguien… Oh, qué cosa más fantástica es para un hombre escribir libros como esos y llenar de piedad el corazón de la gente”.
Lo primero que conmovió a Stevenson fue la belleza del relato, en términos estéticos. Esto sucede a menudo: nos cruzamos con algo que consideramos bello, sentimos placer fugaz —una brisa que irrumpe en pleno verano— y lo olvidamos al instante. Se trata de un encuentro que satisface pero no deja marca, mella, nada digno de coagularse en un recuerdo. Pero en este caso Stevenson experimenta algo más, que lo toma por sorpresa: el deseo de hacer algo que trascienda lo obvio, que sería disfrutar del placer de la lectura y darse por hecho: se ve compelido a superar la mera delectación. Esa belleza en particular lo impulsa a moverse, a pasar a la acción: en este caso, a “hacer el bien” y también a “salir y confortar a alguien”. En este sentido a Stevenson le pasó lo mismo que a Dante Alighieri, que por algo había escrito: “La belleza despierta el alma para que actúe”.
No hace falta ser Stevenson ni Dante para entender de qué hablan. Este es un trance que también conocemos, porque lo hemos sentido en más de una oportunidad: la conmoción profunda que ciertas obras —personas, hechos, circunstancias— nos han inspirado más de una vez. Podemos diferenciar, incluso, entre el placer de la simple delectación estética y la vibración con que estas obras en particular nos estremecen. ¡A pesar de que gran número de veces no sabríamos cómo explicar semejante sacudón! Simplemente nos pasa algo, en un nivel de nuestro ser que va más allá de lo racional. Y a pesar de esta opacidad, atesoramos esos momentos; algo nos dice que no sólo son excepcionales, sino también significativos.
Hace algunos años Isabel de Sebastián —la cantante que brilló con Metrópoli en los ’80 y después como solista— me contó de un artículo de la sección de Ciencia de algún medio de los Estados Unidos. Según dijo, un académico Equis había probado en términos de laboratorio que la música en general —y ciertas músicas en particular— no sólo nos afectaban emocionalmente, sino también en el nivel molecular. Lo cual sugiere que la analogía que nos es tan familiar, según la cual aquello que nos conmueve “nos hace vibrar”, sería más literal de lo que creíamos.
(A menudo me propongo pedirle a Isabel los detalles que no me dio entonces, o que olvidé. Pero nunca lo hago, porque no quiero decepcionarme. Si aún no han probado semejante cosa lo harán pronto o deberían hacerlo. Los grandes científicos —de Marie Curie a Albert Einstein— siempre han sido conscientes de que, cuanto más aprenden respecto de la vera trama del universo, más bella la encuentran. Lo cual nos permitiría aventurar la siguiente idea: los artistas crean belleza y los científicos la descubren y articulan en fórmulas o postulados; de lo cual se desprende que ambos sindicatos se dedicarían, esencialmente, a la misma tarea. Pensemos en la experiencia vital de alguien como Stephen Hawking, ¿no cabe pensar que pocas cosas deben haberlo motivado más que la búsqueda de una belleza —en el orden del universo o universos, pero belleza al fin— que compensase su imposibilidad motriz y sensorial de acceder a ella por otros medios?) (1)
El Indio Solari me ha dicho lo mismo una y mil veces, pero por otra vía: la de la metafísica. Una intuición que atribuye a sus experiencias psicodélicas, pero que todos podemos rastrear en nuestras vidas. El Indio sostiene que cuando uno crea una obra equis —que no hace por encargo o de taquito (componer jingles no contaría, en principio), sino para vertir en su odre algo que encuentra impostergable, hondo y personal—, lo que está haciendo es cambiarse a sí mismo; y que, cuando uno se aplica a la parte del proceso que atañe a corregir esa misma obra —a reescribirla, a pulirla, a editarla— lo que está haciendo es, ante todo, corregirse a sí mismo.
En esto estarían de acuerdo hasta los científicos, aunque más no sea por default: debido al simple registro del tiempo transcurrido entre la concepción y la concreción de esa obra, el artista que la completa no es el mismo que la inició. Para empezar, es indiscutiblemente más viejo. Pero si se entregó en cuerpo y alma a ese proceso, lo más probable es que (¡aun cuando sienta que su obra es un fracaso!) admita ex post facto que es una mejor versión de sí mismo: como mínimo más experimentado, como máximo más sabio.
Este no es un privilegio exclusivo de los artistas. Todos nosotros, como lectores, oyentes o público, hemos experimentado lo mismo. Ante cada obra que nos conmovió de verdad, ante cada obra que reinterpretamos en la clave de nuestra sensibilidad intransferible, creímos ser conscientes de estar cambiando como parte del proceso; salimos de la burbuja de su influjo sintiéndonos distintos, una versión más exaltada de nuestras personas pretéritas. (Insisto: aun cuando no sepamos explicar por qué nos ocurre, lo percibimos con intensidad. Qué sé yo por qué me conmovió así ver un Pollock de verdad, a mí que el arte contemporáneo me deja frío. ¿Se parecerá esa sensación de caer en la boca abierta del cosmos a lo que Hawking sentía al aproximarse a una verdad?)
La belleza como test moral
Sería posible, aunque ambicioso por demás para estas pocas líneas, hacer un hilván que entretejiese nuestros avances como especie al desarrollo de nuestra sensibilidad ante el arte. Por lo general se atribuyen todos nuestros éxitos a la racionalidad, olvidando que no es lo único que nos diferencia del resto de las criaturas vivas: además de pensar (¿o será porque pensamos?) somos empáticos, tenemos la capacidad de sentir con otros, de ponernos en su lugar, dentro de su piel. Y como somos empáticos y llevamos milenios desarrollando esa habilidad (¿será por eso que pensamos mejor que otros seres vivos?), podemos atribuirle al arte y la cultura popular la parte del león en nuestra educación sentimental. Nos movemos, amamos, reímos, lloramos, seducimos y —en los términos más generales— comportamos como lo hacemos porque lo aprendimos así del arte y de la cultura popular. Cada uno de nosotros ha ido eligiendo, más o menos a sabiendas, sus propios modelos. De forma complementaria, no existe nadie —a no ser que haya vivido solo su vida entera, en medio de la naturaleza intocada—, que no haya elegido ninguno
Las obras con que vibramos nos enseñaron a sentir; y las mejores de ellas nos enseñaron a pensar y sentir en sintonía, como sístole y diástole de un mismo músculo. De algún modo desarrollamos desde que nacemos un ADN cultural que, como el genético, nos constituye y desde esa configuración nos expone (a enfermedades o talones de Aquiles emocionales) y también desarrolla nuestras defensas y en suma el poder que desplegamos en nuestra vida cotidiana. (2)
Pero ese ADN cultural que nos definiría tanto como los genes no se limita a una sensibilidad estética. No estoy hablando del siempre relativo “buen gusto”. Me refiero a nuestra (casi siempre involuntaria) afiliación a la belleza como expresión de los valores sobre los que desearíamos erigir nuestra existencia.
El poeta John Keats lo expresó así: “La Belleza es Verdad, la Verdad Belleza — eso es todo lo que sabes sobre esta Tierra, y todo lo que necesitas saber”. Lo que Keats insinúa es que existe en nosotros la disposición a ver lo verdaderamente valioso como bello. Goethe lo dijo de otra manera: “La belleza es una manifestación de las leyes secretas de la naturaleza, que de otro modo habrían permanecido ocultas para siempre”. Aun cuando pongamos en duda la existencia de semejantes leyes, lo que se desprende del aserto es que tendemos a ver los principios esenciales que deberían regir nuestra existencia como bellos. Lo explico parafraseando a Keats: lo bello sería bueno, lo bueno bello. Por eso mismo Thoreau dice: “La percepción de la belleza es un test moral”. Porque a lo largo de nuestro camino como especie, habríamos ido construyendo una noción de la belleza que expresa lo que consideramos bueno; y por eso mismo no sería posible una obra que se limite a expresar valores meramente estéticos.
Al Indio le gusta decirlo a su manera: “El estilo —sostiene— nunca es neutral”.
La belleza de los actos y de los gestos
Supongamos que es cierto que el desarrollo cultural nos preparó para percibir lo bueno y verdadero como bello. Hasta el entretenimiento más banal —pelis hollywoodenses de género, digamos— está construido sobre valores que, al menos formalmente, pretende defender: el amor romántico y paterno-filial, la democracia, la lealtad, la justicia, la honestidad. Esos principios nos inspiran sentimientos exaltados, encomiables, dignos de ser defendidos — bellos.
De ser así, ¿deberíamos limitar nuestra percepción de la belleza a los hechos estéticos, o más bien tendemos a extender esa valoración, a ampliarla, a los dominios de la realidad completa? Lo pregunto de otro modo: ¿puede hablarse de belleza en el caso de un hecho —por ejemplo— político?
La mera idea produce un shock. No solemos asociar la política con belleza alguna. Al contrario, el manoseo que de la palabra se hace desde el poder concentrado remite a suciedades, a maniobras turbias, a presiones y hasta a violencia. Pero cuando lo consideramos en profundidad, ciertos hechos políticos admiten el calificativo. Para empezar lejos de casa y evitar susceptibilidades tempranas: la resistencia no violenta que Gandhi lideró contra el colonialismo inglés, a consecuencia de la cual India obtuvo su independencia, fue una iniciativa política a la que se puede definir como bella. El New Deal de Franklin Delano Roosevelt —ese combo de medidas que arrancó a los Estados Unidos de la Depresión que había estallado en el ’29— también fue una belleza en términos de política estricta; al igual que el movimiento liderado por Gandhi, aunó la virtud de los fines que perseguía con la precisión que le granjeó sus objetivos. Mezcla perfecta de fondo y de forma, de aspiraciones y de perfección estética: ¿de qué estaríamos hablando, aquí, sino de estricta belleza?
En términos generales, toda disposición, acto o ley que amplía derechos de las minorías o defiende a los ciudadanos más desamparados sería un objeto de belleza. Pero también puede serlo un gesto. Lo de Kirchner hace catorce años, cuando ordenó al general Bendini que bajase el cuadro de Videla de la galería del Colegio Militar (¡aquel instante histórico que nos hizo vibrar en el nivel molecular!), fue pura belleza en su síntesis de sustancia y forma ritual: mediante un acto simple, reafirmó el poder civil por encima del militar y reestableció las bases de la concordia posible al rechazar, a través de la imagen de Videla, la violencia y la ruptura del orden institucional. Todo lo que Kirchner dijo a Bendini fue: “Proceda”, pero lo que sustuvo en realidad sin siquiera pronunciarlo fue lo mismo que decimos cada 24 de marzo — nunca más.
Bellas y sin atenuantes son las manifestaciones en las que un gran número de gente de todas las edades, clases sociales y géneros, se reúne para celebrar o reclamar algo por la positiva. La forma en que un bien mayor o ulterior hace que tantos se encuentren y reconozcan por encima de sus diferencias es pura virtud democrática; una práctica que en buena medida le debemos a la docencia que, desde hace décadas, llevan adelante Madres, Abuelas y organizaciones de derechos humanos. Comunión, alegría, compromiso ciudadano en la calle, defensa pacífica —pero inclaudicable— de los derechos esenciales: como diría Caetano Veloso, beleza pura.
Las leyes de la belleza
Dice ese gran escritor que es Milan Kundera: “Sin siquiera darse cuenta, los individuos componen su vida en relación a las leyes de la belleza, aún en tiempos de gran angustia”. Nos aferramos a la belleza que tenemos más próxima, sí, para protegernos y encontrar sentido a nuestra existencia. Y cuando pensamos en cierta gente de pública actuación cuyas conductas creemos reprobables, los juzgamos en términos de su carencia de belleza: son cínicos y desalmados y egoístas hasta la indecencia y corruptos y por eso pasibles de ser juzgados — y por eso mismo son feos.
Ni siquiera hace falta que nombre a estxs periodistxs, funcionarixs, legisladorxs en quienes pienso al decir esto, ustedes saben quiénes son: visualícenlxs. Aun intentándolo no les encontraríamos ningún rasgo redimible: son brutti, sporchi e cattivi, villanos de Chester Gould que vinieron así de fábrica y no necesitan ser exagerados mediante caricatura. ¿Y por qué los vemos así, cuando no se corresponde con la realidad objetiva? (Admitámoslo, no toda la gente admirable es naturalmente bella.) Porque tendemos a proyectar sobre su estampa la fealdad de sus acciones, de sus opiniones, de sus mentiras. El escritor Scott Westerfeld, autor de una saga sobre la obsesión estética llamada Uglies, lo explica así: “Lo que hacés, la forma en que pensás — eso es lo que te torna bello”.
Sensibilizarnos ante la belleza profunda nos ayuda a definir una forma de percibir la realidad y de ser en el mundo. Eso intuye Mariana Dopazo, la ex hija de Etchecolatz, cuando dice que asumir públicamente su renuncia a una herencia de horrores la proyectó a “un lugar nuevo, en el que una se queda y al descubrirlo lo abraza y no lo deja. Lo colectivo tiene eso: que una no se quiere ir más”. Una vez que uno se arrima a la belleza, ya no quiere alejarse nunca.
Por supuesto, no se trata de una transformación instantánea. Nietzsche habla de “la flecha lenta de la belleza”. Y describe así el proceso: “La forma más noble de la belleza es aquella que no nos arrebata, cuyos ataques no son violentos ni intoxicantes (esa clase despierta el disgusto con facilidad), sino más bien la clase de belleza que se infiltra lentamente, y que llevamos con nosotros casi sin advertirlo, y con la que nos reencontramos en los sueños; finalmente, después de haber yacido modestamente en nuestro corazón durante un largo tiempo, toma completa posesión de nosotros, llenando nuestros ojos de lágrimas y nuestros corazones de deseo. ¿Y qué deseamos cuando vemos belleza? Ser bellos. Creemos que mucha felicidad tiene que estar conectada con ello. Pero eso es un error”.
Tiene razón Nietzsche cuando sostiene que apegarse a la belleza verdadera no depara felicidad per se. (A eso se refería Lou Reed cuando cantaba: ¿Qué es bueno? / No demasiadas cosas… / La vida es buena / pero no es justa, para nada.) Sin embargo, quedarse cerca de su flama nos depara la única certeza a que podemos aspirar: la de vivir una vida virtuosa, elección que torna innecesaria cualquier otra recompensa.