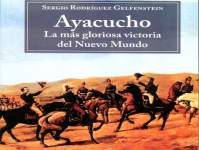Autocrítica
Cuando buscamos un espejo en el cual mirarnos, un espejo humano, una mirada que proyecte opinión, juicio y diagnóstico sobre nuestra situación personal habitualmente preferimos recurrir a un amigo o a un ser querido. Alguien cuya sentencia sea benévola, alguien en quien podamos confiar en que no sobrecargará su evaluación con emociones adversas a nuestras expectativas, sencillamente porque nos quiere, porque guarda sentimientos empáticos hacia nosotros y porque no le impulsan móviles perjudiciales hacia nuestra persona. Esa es la clase de crítica que necesitamos para mejorar nuestro rendimiento. Suele llamársele “crítica constructiva” y sabemos que puede ayudarnos aun cuando nos incomode. Pongamos por ejemplo que el crítico confiable nos advierte sobre una prenda de vestir cuyo uso no nos favorece. No importa cómo lo exprese, con mayor o menor delicadeza, lo que cuenta es la opinión sobre cómo se nos ve desde el exterior con esa prenda puesta. Confiamos en que no hay una animosidad particular, ni un disparador oculto detrás de la mera observación estética. También tenemos en cuenta que sus parámetros no son los nuestros, que su gusto personal puede no coincidir con el mío pero me sirve el aporte de su mirada, la resolución de su concepto en pocas palabras: Te favorece, no te favorece. Te embellece, te afea. Pues, a eso atendemos sin que se trate de un tópico relevante. A esas coordenadas nos atendremos para elegir lucir o no la prenda. Es sólo eso, muy simple. Confiamos en la visión de nuestro ser de confianza porque sabemos desde dónde emite su valuación.
Me considero un amante del país en que nací y en el que fui educado; no un amante despechado o no correspondido, llanamente un amante. Como tal pienso continuamente en mi país amado, en la gente que lo habita, en sus costumbres y desde esas reflexiones, ubicándome en el seno de su sociedad, como parte indisoluble de su ser comunitario, no ya como un observador externo sino como su íntimo amigo, advierto que mis observaciones pueden representar una crítica hacia mí mismo y simultáneamente hacia la comunidad a la que pertenezco. Por lo tanto me propongo ejercer una autocrítica como la del amigo que desaconseja o recomienda el uso de la prenda de vestir. Criticarme y criticarnos con esa benevolencia pero con ojo imparcial, con equilibrado juicio, sin pretender ubicarme por encima de mis semejantes, sino al nivel del observador que es a la vez parte de lo observado.
Autocrítica como herramienta
Se nos demuestra una y otra vez que la promoción constante de dirigentes políticos, sociales, culturales, científicos, religiosos y de otras disciplinas no está conduciendo a ningún cambio evolutivo en nuestra sociedad. Esto refrenda la teoría de que el único gobierno posible es el de los individuos sobre sí mismos, aun cuando las decisiones tomadas por las figuras que ostentan poder de determinación en cada área, impacten en mayor o menor medida sobre cada persona. De acuerdo a eso el descargar responsabilidades propias de cada uno en las arbitrarias resoluciones de las figuras mandantes de turno, es una actitud cómoda, engañosa y estéril.
Estos figurones al frente de espacios claves, capacitados (o no) para ejercer la toma de decisiones no deberían eximirnos de nuestra capacidad de auto control, ni del dominio de nuestras propias elecciones personales.
En el ámbito interno de nuestras respectivas conciencias somos nosotros los que elegimos y si alguien lo hace por nosotros es nuestro error. Por supuesto que la aplicación de leyes, decretos, de dogmas que nos pueden parecer injustos y discrecionales no está dentro de nuestra órbita de elección, sin embala verdadera dimensión de gravitación sobre nuestras vidas puede minimizarse si se ajusta a una observación objetiva. Nuestro humor cotidiano, nuestra energía aplicable a tareas específicas de subsistencia o coyunturales no tiene por qué ser susceptible a los ataques provocados por el inmenso error que cometen frecuentemente nuestros jefes, mandatarios, jerarcas.
Somos libres de elaborar pensamientos que alquimicen, actos que neutralicen el impacto negativo que tales actitudes pretenden proyectar sobre nosotros. Somos seres con capacidades embrionarias desarrollables como para percibir que la voluntad de los hombres obedece a una larga cadena de mando, de la cual los dirigentes de cualquier tipo no son otra cosa que lugartenientes, empleados, transmisores de órdenes. Por tanto en el fuero íntimo cada cual es su propio mandatario y puede desarrollar filtros que inhiban la influencia de lo que perturbe los estados que consideramos benéficos para nuestro funcionamiento.
Permanentemente asistimos a estrategias emitidas desde los centros de poder cuyos alcances, intenciones y efectos podemos decodificar sin que sean explícitos para la mayoría.
Ya no tenemos excusas para ser desprevenidos frente al accionar de mecanismos como la publicidad, el proselitismo, la auto promoción de individuos o grupos con fines a veces claros, a veces no tanto. Pero aquellos filtros a los que me refiero son actos de supervivencia. Sabemos cuando un propósito está dirigido a lesionarnos en nuestros derechos, en nuestras libertades. Allí es donde debemos poner el escudo y esgrimir un arma de defensa conciente. Contra una buena defensa cede cualquier tipo de ofensiva.
Los poderes fácticos de nuestras sociedades emergen de un entramado muy complejo que suele provenir de tradiciones hereditarias, de patrimonios instalados a través de posguerras, de post revoluciones, de post violencias de diferente tipo. Nuestro ser humano es violento de por sí y si no examinen la historia de diferentes países y verán como cada independencia, cada emancipación, oculta numerosos actos sanguinarios que la forjaron o justificaron. Es inherente al hombre y a su estado primitivo de evolución. Pero ante esa convicción pregunto a los observadores conscientes: ¿Es lícito dejarse arrastrar por la animalidad, por el salvajismo impreso en el ADN de una gran mayoría?
Creo que ha llegado el momento de hacernos cargo de nuestra persona, de nuestro ser interno y hasta de nuestro vulnerable ego. No sirve más culpar al otro, al gobernante que vino antes, al que diseñó un supuesto cuadro de situación del cual pretendemos ser víctimas. Somos nuestro único vehículo de salvación de este naufragio colectivo al que se está sometiendo a las sociedades del siglo veintiuno, más allá de ideologías, sistemas de gobierno o imperios económicos. Una de las herramientas principales con la cual poner manos a la obra en la tarea es la autocrítica.
Para ejercer una autocrítica como argentinos que conservamos ese cordón umbilical con nuestra tierra natal es preciso ahondar lo más imparcialmente posible en la idiosincrasia múltiple de nuestro pueblo. Para ello es lícito recoger símbolos, observarlos, desmenuzarlos y a la vez buscar el por qué de su salida a la luz.
Por ejemplo, el siguiente símbolo muy constatable en el diario vivir de nuestras ciudades: “Lo que es de todos no es de nadie”. Esta especie de rasgo indeleble de nuestra conducta nos ha permitido presenciar desde la infancia el robo de carteles indicadores de calles y carreteras, la adulteración de números y nombres en los postes de las paradas de transportes, la destrucción o deterioro de bancos de plazas, la sustracción de lapiceras u objetos útiles que se encuentran a disposición de los usuarios (y deben ser atadas para evitar su robo) y, sin entrar en el terreno de la delincuencia explícita, el laborioso sistema de torcer los carteles de calles y avenidas con el único fin de confundir al peatón o, lo que es más peligroso, al conductor que entra a contramano en una vía adulterada.
Esto revela una ausencia de respeto por la cosa pública cuya raíz habría que buscarla, más allá de la ignorancia, en una suerte de venganza, una “vendetta” anidada en lo profundo de la psiquis de una clase oprimida desde sus ancestros. Un pueblo originario esclavizado, maltratado y ninguneado, que vio morir a sus padres y abuelos después de haber atravesado años en un deplorable estado de indefensión que lo redujo a la condición de sirviente sub asalariado. Pero también encontramos la causa en el resentimiento de una clase inmigrante que tuvo que abrirse paso en el ámbito laboral sin excusas, ya que provenía de países castigados por la guerra y el hambre y desprovista de las menores ventajas exigibles para un trabajador. En la Argentina de primera parte del siglo veinte el antecedente inmigrante que se había apropiado de la tierra arrebatándosela al habitante original, abrió las puertas a la masa migratoria, pero para someterla a su arbitrio laboral, que tanto la necesitaba para mano de obra barata, como la despreciaba. Clase que, ya en inferioridad de condiciones, descargaba su malestar sobre los descendientes de aborígenes a quienes proporcionaba el mismo maltrato y desprecio de que era objeto.
No quiero hacer de estas reflexiones una pretendida clase de historia socio política. Mi alusión viene a cuento por el prurito que existe en buena parte de la población de rechazar, desconfiar y renegar de las supuestas dádivas de una clase gobernante que emperifolla las ciudades pero maltrata a sus habitantes. Como así descuida las vías de comunicación entre ellas, abandona el mantenimiento de rutas y caminos pero gasta ingentes cantidades de dinero en autopromocionarse.
A la gente hay que pintarle el alma, no las columnas de alumbrado, hay que darle sostén anímico en la adversidad, no inaugurar polideportivos y centros recreativos que serán prolijamente repelidos por usuarios resentidos. La autocrítica debe comenzar por quienes tienen capacidad de decisión y en ese sentido puede ser aplicable el “efecto derrame”. No es una eficaz solución, tampoco, utilizar el asistencialismo como fuente de votos o transformar la política solidaria en burda demagogia. Por eso no es de confiar una actitud reparatoria cuando viene empaquetada en un discurso proselitista. El político es un administrador y debería limitarse a mostrar los efectos positivos de sus programas y no maquillar sus actividades con palabras auto laudatorias.
Buena parte de mi tiempo la paso viajando y recabando impresiones sobre cómo nos ven en el exterior a los argentinos. Eso me sirve para afilar mi autocrítica. Aquí les proporcionaré algunos ejemplos anecdóticos:
Una amiga argentina residente en Méjico tomaba taxis frecuentemente y cuando en la charla salía a relucir su acento, indefectiblemente, los conductores preguntaban: ¿Usted es argentina, no? A lo que ella, anticipándose a la reacción, respondía: No, uruguaya. Allí el chofer replicaba: Ah, porque esos pinches argentinos me resultan insoportables. La conversación se encaminaba por otros carriles. Pero qué buena carne tienen ustedes y los argentinos. Esa sí que es buena carne, no como aquí que le dan a usted cualquier tipo de carne entremezclada. A lo que mi amiga preguntaba ¿De caballo también?
Y el chofer respondía: Ahí va revueltita.
También me he encontrado con que en España suelen contarse chistes de argentinos, de la misma manera en que en nuestro país nos consideramos graciosos burlándonos de los gallegos. Por ejemplo: Un argentino está haciendo el amos con una mujer, entablando sexo no comprometido. En el momento de su orgasmo la mujer exclama ¡Oh Dios mío! A lo que el argento responde: Llamame Carlos nomás. O aquello de que cuando hay relámpagos el argentino cree que es Dios tomándole fotos.
Algunos son argumentos que esconden una crítica exógena a veces exacerbada: Cristo dice: Uno de vosotros me traicionará esta noche y Judas contesta: ¿Pero quién che?. O los célebres refranes acuñados en la España de los setenta, cuando la invasión de exiliados: “En boca cerrada de argentino no entran moscas” “Compra un argentino por lo que vale y véndelo por lo que cree que vale” y así sucesivamente.
Sin embargo el Español y el sudamericano calificado tienen un respeto particular por el inmigrante argentino, hasta el punto de promover aforismos como el que reza: ”Dale trabajo a un argentino y pronto se convertirá en tu jefe”, según recuerdo de los ambientes publicitarios de Colombia en los años setenta. Lo cual habla bien y mal de la destreza que tenemos para abrirnos camino en el área laboral. Es clásico también tropezar con argentinos en las más insólitas situaciones, desde el papado hasta la vil estafa, desde los máximos cracks de fútbol hasta los miserables torturadores juzgados en el extranjero. En fin creo que todas las nacionalidades poseen sus particulares matices y diferencias, pero aquí nos ocupa la nuestra bajo la firme premisa de que una autocrítica objetiva y sincera empieza desde uno y puede extendiéndose en torno de lo que nos rodea hacia nuestros compatriotas.
El Bien Común
Es estadísticamente imposible que un individuo, un grupo familiar, un contexto vecinal, se encuentre saludablemente protegido,
sanamente desarrollado, si pertenece a una comunidad en la que los desequilibrios laborales o en materia de subsistencia arrojan resultados injustos e inequitativos a la vista.
Por lo tanto, desde lo personal, existe el deber de aportar lo que cada uno de nosotros pueda para favorecer el concepto de “Bien común”. Insisto en lo mencionado anteriormente referiéndome a la política: Creo que ha llegado la instancia de hacernos cargo de nuestra persona, de nuestro interno, de nuestro vulnerable ego. No sirve más culpar al otro, al gobernante que vino antes, al que diseñó un supuesto cuadro de situación del cual pretendemos ser víctimas. Todo gobernante es un producto de la comunidad a la que pertenecemos y, por lo tanto, algo de responsabilidad nos toca de su éxito o fracaso. Entiendo la auto victimización como un recurso importado con cierta parte de la inmigración, fomentada también por la fábrica de culpas que es la religión, pero la considero totalmente ineficiente. Vernos como pobres destinatarios de un odio ubicado en la parte superior de la pirámide social es una abstracción que no ayuda a salir adelante. Cierto es que hay quienes aprovechan la ventaja de su posición económica para presionar subalternos y aumentar exponencialmente sus ganancias a costa de los esfuerzos mayoritarios. Pero también hay una responsabilidad compartida en quienes eligen ponerse a su alcance, en quienes firman el compromiso e hipotecan su posible libertad laboral a cambio de un salario seguro, sin leer atentamente la letra chica del contrato. A todos nos ha pasado alguna vez algo parecido, aunque jugar el papel de víctima ante los resultados obtenidos no es útil.
Siempre hay una posibilidad de elegir, aun en la condición más extrema, el linyera ha elegido la libertad de la indigencia que le permite negarle al sistema la opción de esclavizarlo. Sin llegar a estos límites estoy convencido de que el individuo debe saber elegir escuchando atentamente a su conciencia, a la opinión de sus seres más queridos, cuál es la mejor opción para su bien.
Recién a partir de su bien puede pensar en el Bien Común.
Nadie da lo que no tiene.
Pero ¿Qué es el bien? Pues eso, cuando te preguntan: “¿Cómo te va?” y uno responde casi automáticamente: “Bien.” Ese bien es un piso, no un techo, es una base de bienestar que fluctúa para mejor o para peor según los días, pero que significa un punto de partida necesario. Cuando hay serios problemas de salud o económicos, ya uno cambia el bien por el “más o menos” y debe explicar las razones. Pero mientras no se presenten semejantes obstáculos uno: “Anda bien”. Nada exagerado, pero bien.
En el a veces “muy bien” que nos invade hay una suerte de bienestar agradecido y es materia prima para construir algo en uno mismo orientado hacia el Bien Común. Darle una mano al vecino, dejar una buena propina, auxiliar al hijo en la preparación de un examen, comprar un numero de la rifa barrial, hacer desinteresadamente el trabajo del colega en la oficina, dar limosna, etc, son pequeñas muestras de que a uno le sobra la energía y puede aportar algo de ese excedente al semejante que expone alguna carencia. Pero estoy reflexionando sobre ideas relacionadas con el “Bien Común”, no con la bondad pues es un concepto que no me agrada dado que conduce a la polaridad: Bien y mal, bondad, maldad, que representa el problema básico de nuestro pensamiento dual. Prefiero creer que todos somos bien y mal a la vez, que el bien y el mal son partes de una conducta que engloba a ambos y en la que todos somos pasibles de vernos involucrados alternativamente. No obstante, hablar de “Bien Común” es tocar inevitablemente conceptos como el de solidaridad, el de equidad, aunque no necesariamente igualdad, tan utilizado políticamente que ya suena utópico. La distribución equitativa de bienes de la comunidad, la justa repartición de una reserva básica para paliar necesidades extremas de los sectores más vulnerables de la sociedad, son premisas o puntos de partida obligatorios para establecer pautas de bien común.
Los argentinos nunca fuimos entrenados en esta materia. Las tierras usurpadas a las civilizaciones precolombinas nunca fueron distribuidas equitativamente entre los millones de colonos que arribaron a nuestros puertos en busca de trabajo. Los latifundios fueron absorbidos por las familias ya adineradas apenas el país se independizó y el resto de las grandes extensiones pasaron a manos de codiciosos comerciantes y del ejército que enfrentó a los aborígenes, de sus altos mandos o cercanos amigos. No me interesa aquí poner de relieve el holocausto que significó la mentada “Campaña del desierto”, eso ya lo han hecho y lo hacen los historiadores, sólo destaco que no hubo nada más lejano en esos manejos que la relación con el Bien Común.
Sobre esa base está edificado nuestro país, como otros de latinoamérica, y esa cicatriz va pasando de generación en generación, supurando cada tanto una sustancia sanguinolenta que no termina de coagular.
Los que creen haber ganado esa batalla siguen presenciando las temibles secuelas en el estancamiento social y económico de un país naturalmente rico, ante la evidencia de pertenecer a una sociedad que está debiendo la compensación histórica para toda una raza que, a pesar de mezclarse y adaptarse hasta cierto punto a la invasiva cultura europea, sabe que se le ha robado la historia, la tierra, el lenguaje, la libertad de sus ancestros. El Bien Común debería comenzar por saldar esa deuda con los pueblos originarios. No puede establecerse pisando tumbas y cementerios, negando dialectos y etnias con la crueldad de quien barre la suciedad bajo la alfombra. Inclusive el vocablo “indio” o “indígena” trasunta una ignorancia y desprecio que el conquistador ejerció a partir del error de considerar nuestro continente como: “Indias occidentales”, asociándolo a la India anteriormente descubierta por navegantes de oriente. El presente debe una compensación a los pueblos originarios y si los gobiernos no lo hacen, o lo dejan en gestos e intentos, es imprescindible que nosotros sí lo hagamos si queremos abonar la tierra con el bien comunitario. Que nos neguemos a colaborar con ese racismo propio de nuestras clases altas y medias, ese complejo de superioridad con el cual se da por sentado que la piel más clara y los rasgos europeos prevalecen sobre el mestizaje, cuando en realidad se trata de una fantasía impuesta dentro de una competición en la que el descendiente de inmigrantes arranca con clara ventaja.
El terriblemente dañino concepto de “negro”, que aún en países con abundante inmigración afroamericana está muy mal considerado, en nuestra sociedad se ha generalizado hasta la actualidad para poner una barrera discriminatoria a las aspiraciones sociales de los descendientes de pueblos originarios. Esta es una clara transgresión a la búsqueda del Bien Común, a los intentos por considerarnos una sociedad de avanzada y democrática (si es que eso existe). En otros países la diversidad es aún mucho mayor y existe por supuesto un grado de discriminación, pero está reservado a la intimidad o a las expresiones de proselitistas de la ultra derecha, pero a pesar de la desigualdad explícita hay leyes que protegen, reciben a los inmigrantes provenientes de antiguas colonias y facilitan la convivencia hasta asimilar al foráneo y naturalizarlo como parte de su cultura.
Nosotros argentinos, con mucho más territorio y menos población que muchos países centrales, ejercemos una segregación evidente sobre inmigrantes de países limítrofes y connaturales locales, que puede ser corroborada hasta en los desafortunados cantos xenófobos de las hinchadas de fútbol, los cuales llegan a provocar la detención de los partidos ante el reconocimiento de la vergüenza que reportan. Si eso ocurre en ámbitos masivos como el fútbol es fácil deducir lo que puede ocurrir en foros, institutos de enseñanza, centros de salud pública, etc, cuando se trata de brindar oportunidades al hombre y la mujer de cabello y tez oscura, venga de donde venga.
Autor: Miguel Cantilo. Copiright
Foto: https://teacordas.altervista.org