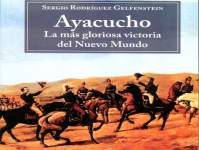Entre la literatura científica, cada vez hay más investigadores que describen un futuro poco alentador, con la prospectiva de escenarios en los que se dejan ver los efectos de lo que se viene advirtiendo desde hace décadas: cambio climático, extinción de especies y ecosistemas, límites físicos de materias primas estratégicas, etc.
Colapsología es un neologismo inventado por Pablo Servigne y Raphaël Stevens en 2015 y se utiliza para estudiar de manera científica el fenómeno del colapso, que fue definido por Yves Cochet como «el proceso al final del cual las necesidades básicas (agua, alimentación, vivienda, vestimenta, energía, etc.) ya no se proporcionan (a un costo razonable) a la mayoría de la población por medio de servicios enmarcados dentro de la ley», y a lo largo de los últimos tres lustros principalmente se acometen numerosas investigaciones y revisiones para conocer con mayor detalle el alcance del colapso y las posibles maneras de evitarlo o de vivirlo sin perder los rasgos de una civilización.
Con motivo del Acuerdo de París de 2015 (evitar que el planeta se caliente por encima de 2ºC respecto de los niveles preindustriales), la propia Unión Europea aprobó en diciembre de 2019 el Pacto Verde Europeo (PVE), marco programático con una gran financiación e impacto en todos los sectores sociales y económicos para alcanzar un modelo de transición que ahuyente de Europa el fantasma del colapso. Posteriormente, la crisis sanitaria de la covid-19, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos, no solo no ha desactivado el PVE, sino que es la esperanza para salir de la crisis económica.
Sin embargo, para muchos el PVE no es suficiente porque no contribuye a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y traslada los graves impactos ambientales y sociales fuera de Europa, entre otras carencias. En palabras de Jorge Riechmann, «lo ecológicamente necesario y técnicamente viable, es cultural y políticamente imposible».
La sociedad de consumo del «Primer Mundo» sigue despilfarrando una cantidad ingente de recursos y sirve de modelo al que aspiran el resto de países. Los límites físicos del planeta, en cuanto a materias primas por ejemplo, no pueden literalmente sostener este crecimiento, aunque se encuentre atemperado en el PVE.
Los peores presagios no están aún conjurados porque la limitación del consumo a una tercera o cuarta parte del actual en Europa, «es cultural y políticamente imposible».
Un problema de esta magnitud (el colapso de nuestra civilización, ni más ni menos) se está intentando abordar desde muchas perspectivas, por ejemplo desde el desarrollo tecnológico, sobre el que descansa en buena medida el PVE, o desde una reforma en profundidad de las reglas de la sociedad, como las múltiples sensibilidades de ecosocialismo, o sencillamente negando la posibilidad de que sea factible el colapso.

Puesto que el origen de esta situación es en buena medida la manera en que se ha ido levantando nuestra civilización, de espaldas a la naturaleza y sus procesos, desde diferentes posiciones del movimiento ecologista y del humanismo se busca una nueva forma de relación del ser humano consigo mismo y con el resto de la naturaleza. Por pura lógica evolutiva, debe de haber una forma de hacer las cosas que sea compatible con el resto de la naturaleza, no somos una especie extraterrestre, nos rigen los mismos modelos que para el resto de especies del planeta.
Una nueva relación con la naturaleza debe estar en sintonía con las características intrínsecas de Gaia, del planeta vivo del que formamos parte. Desde que en 1979 James Lovelock formulara su hipótesis Gaia acerca de los mecanismos que permiten que las condiciones físico-químicas del planeta se mantengan siempre dentro de los estrechos límites de la vida biológica, se ha ido conociendo con más detalle el nivel de funcionamiento y maravillosa coordinación de la biosfera, y estamos en condiciones de saber cuáles son los requisitos necesarios para formar parte de Gaia.
Gaia no solo es el nombre de una hipótesis científica, sino que anteriormente, en el contexto de la antigua cultura griega, representaba a la Madre Tierra, la divinidad que acogía la vida en el planeta. Es por ello por lo que en la actualidad no solo describe el sistema cibernético de autorregulación de las condiciones necesarias para la vida biológica en nuestro planeta, sino que asume la función simbólica de la Madre Naturaleza, el ámbito donde se representa la idea de hogar. Así, Gaia empieza a ser en el imaginario popular la personificación del conjunto de ecosistemas planetarios, emergida a un nivel superior.
El problema comienza cuando la civilización acumula siglos y siglos de maneras de proceder que son incompatibles con las maneras de Gaia.
De Gaia debemos aprender muchas cosas para reconstruir una nueva relación con la naturaleza. Para empezar, que lo importante es la vida en su conjunto y que todo el sistema actúa siempre en beneficio del conjunto, en beneficio de la vida. Todos los organismos están interconectados en un movimiento sin fin a través de múltiples tipos de relaciones, de tal manera que la desaparición de unos permite la aparición de otros, y en conjunto, la vida se mantiene. De esta manera, Gaia es un gigantesco sistema complejo donde todo está interconectado y autorregulado y evoluciona en conjunto, es decir, coevoluciona. Esta es la forma de funcionar de Gaia, y cualquier otra entra en conflicto con ella, como ha ido ocurriendo entre nuestra civilización y el resto de la naturaleza.
Adoptar la manera de funcionamiento de Gaia implica no consumir más de lo imprescindible para vivir de acuerdo a todas nuestras necesidades, entender que la sociedad es una tupida red en la que todos sus componentes son necesarios y las afecciones de unos repercuten en todos. En el sentido de Gaia, la naturaleza de nuestros vínculos sociales no es la competitividad, sino la cooperación, y el progreso de la sociedad se hace en conjunto. El despilfarro es algo inconcebible en el entorno de Gaia y, por tanto, incompatible con ella.
Gaia también enseña que cada especie dispone de un lugar ecológico, en el cual los efectos de su vida se integran en cada ecosistema en un equilibrio dinámico. Ese lugar es el de menor impacto de cada especie y está definido por el conjunto de atributos que constituyen su singularidad evolutiva, lo que le diferencia de las demás especies y a la vez le proporcionan su propia identidad.
En el caso del ser humano, nuestro lugar natural no es un sitio geográfico ni la posición en un ecosistema determinado. Nuestra evolución ha sido especial, con un componente cultural que ha facilitado nuestra capacidad de vivir en cualquier entorno y ha determinado la mayor parte de nuestras características específicas. En definitiva, nuestro lugar natural no es un puesto en la pirámide ecológica de cualquier ecosistema, sino el potencial humano que se expresa a través de conductas, sentimientos, pensamientos y socialidad, que se plasma en una cultura, y que requiere de la educación para activar y desarrollar las funciones y valores (o virtudes, en el sentido clásico del término).

Nuestra esencia sobrepasa la herencia genética y se sitúa en las capacidades y potencialidades interiores que han ido sentando las bases a lo largo del proceso de humanización. Nuestro lugar natural es ser más humanos, desarrollar al máximo estas capacidades, nuestra vida interior. La sensibilidad, los valores sociales e individuales, el conocimiento y la ética, son algunos de los pilares de este mundo interior, nuestro lugar natural. Y plantean necesidades culturales y espirituales que, al ser satisfechas, pueden llegar a desplazar la demanda excesiva de necesidades materiales.
En contra de lo que pudiera parecer, el potencial humano no es consecuencia de una endoculturación, sino que son logros evolutivos, que han de ser activados y desarrollados en el proceso de educación. Por ejemplo, el potencial altruista del ser humano no se debe a la formación en determinadas ideologías o creencias. Los hallazgos fósiles indican que ya estaba presente en especies de Homo anteriores a la actual. Sin embargo, la inclinación potencial a ayudar de manera desinteresada debe ponerse en acción y reforzarse a través de la educación temprana de cada individuo. Lo mismo puede hablarse de la imaginación creadora, de la sensibilidad ante lo bello, de la capacidad de abstraer un problema, de desarrollar vínculos sociales que permiten la resolución de problemas individuales en el ámbito colectivo, de la capacidad de conectar con lo sagrado (entendido como lo completamente opuesto a lo profano) en la búsqueda de sentido, etc.
Hablamos, por tanto, de nuestra capacidad mental de concebir ideas, reflexiones, de visualizar lo inenarrable o inexplorado con la imaginación para hacerlo comprensible, la «magia» de poder transferir a otras personas nuestro mundo interior, invisible e intangible, mediante el lenguaje.
Hablamos de crear sociedades en las que se fortalece el individuo sin perder su conciencia social, gracias a lo cual se pueden desarrollar sentimientos tan humanos como la compasión, el altruismo o la solidaridad. Hablamos de la capacidad de poder vibrar y sentir ante la percepción subjetiva de lo bello, lo justo y lo bueno, o sus opuestos, dando lugar a sentimientos tan humanos como el enamoramiento, la concordia o la devoción.
Tomar conciencia de lo que nos hace seres humanos es primordial para construir una nueva relación con la naturaleza, por varios motivos fundamentales: en primer lugar, porque determina de una manera completa cuáles son nuestras necesidades, que sobrepasan las meramente materiales, incluyendo también las afectivas y psicológicas, las mentales y cognitivas y las espirituales. En segundo lugar, porque el conocer y desarrollar nuestros rasgos interiores (sentimientos, ideas, valores, etc.) nos permite ir descubriendo un sentido de la vida que se hace más imperecedero conforme sea más interno. Y en tercer lugar, porque al ir enriqueciendo nuestra vida interior se facilita el desacople de un consumo material excesivo.
En definitiva, una nueva relación con la naturaleza debe inspirarse en el modo de funcionamiento de Gaia, desarrollando todas nuestras capacidades de seres humanos mediante el conocimiento, la cultura y la espiritualidad (en el sentido de percibir un fin trascendente), evitando el despilfarro y ajustando el consumo a la satisfacción de nuestras necesidades biológicas, culturales y sociales, reconstruyendo la sociedad desde normas en las que prevalece el bien común, la cooperación y la importancia de todos.
Tal vez desarrollar una nueva relación con la naturaleza no llegue a ser suficiente para evitar el colapso («lo ecológicamente necesario y técnicamente viable, es cultural y políticamente imposible»), pero es seguro que nos cualificará mejor para poder afrontarlo. A lo largo de nuestra evolución e historia hemos superado muchas situaciones similares, gracias no a la capacidad de supervivencia bruta sino a la capacidad de ser más humanos.
Fuente: Esfinge