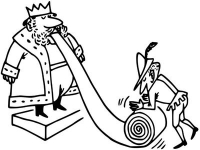Medio año después de comenzada la Primera Guerra Mundial, Freud escribe un pequeño ensayo titulado La desilusión provocada por la guerra, donde describe la penosa atmósfera en la que la sociedad europea se veía envuelta en esos tiempos. Lo citamos:
“Envueltos en el torbellino de este tiempo de guerra […] sin la suficiente distancia respecto de las grandes trasformaciones que ya se han consumado o empiezan a consumarse y sin vislumbrar el futuro que va plasmándose, caemos en desorientación sobre el significado de las impresiones que nos asedian y sobre el valor de los juicios que formamos. Creemos poder decir que nunca antes un acontecimiento había destruido tanto del costoso patrimonio de la humanidad, ni había arrojado en la confusión a tantas de las más claras inteligencias […] Hasta la ciencia ha perdido su imparcialidad exenta de pasiones […] El individuo que no se ha convertido en combatiente […] se siente confundido en su orientación e inhibido en su productividad. Creo que dará la bienvenida a cualquier pequeño consejo que le facilite reencontrarse al menos en su propio interior”.[i]
La coyuntura que nos toca vivir no constituye una guerra en sentido estricto, pero no sólo se emplea, para referirse a ella, una retórica notablemente bélica, sino que dicha coyuntura tiene la estructura de las guerras más actuales: la misma atmósfera de incertidumbre y peligro, una debacle económica y social cuyas consecuencias definitivas presentimos con temor, un estado de excepción que nos protege pero nos daña en lo más profundo, la pérdida de vidas que comprobamos a diario a manos de un enemigo invisible que nos conmina a quedarnos en casa, una naturaleza que parecía respirar luego de siglos de asedio pero que termina ahogándose en el humo de los fuegos de la guerra. La misma desorientación y confusión, la misma destrucción e inhibición, la misma miseria anímica de quienes nos quedamos en casa se comprueba también en estos tiempos aciagos.
Para Freud, la guerra fractura el estado de derecho y en tanto tal constituye un momento que nos libera de las presiones sociales que aprisionan nuestro comportamiento y sofocan nuestras potencialidades para adaptarlos a la norma y a la utilidad social, en desmedro de nosotros mismos. La guerra es, por esto mismo, tiempo de movimiento y transformación, de gasto de energía contenida, lo cual contrasta con los períodos de paz y normalidad que, sin hacer desaparecer la guerra sino recodificándola en términos acaso más siniestros, conforman una cultura que brega excesivamente por conservarse, a altísimos costos subjetivos y colectivos.
Este hecho no justifica la guerra; sirve, más modestamente, para enrostrarnos la triste verdad de que la presunta normalidad está montada sobre un aparato que sofoca desmedidamente nuestras potencialidades y produce una subjetividad que mal-está, por estar sujeta a las tenazas de ideales trascendentes (el progreso, la felicidad, el goce) que nos desvían de nosotros mismos y que nos vinculan mal con el otro, por ocultar -que no otra cosa es un ideal- la fragilidad, el dolor, el duelo, la tristeza y demás dimensiones constitutivas de la vida. Freud, defensor del progreso cultural, no deja sin embargo de decir que este avanza al costo de invisivilizar una contracara de destrucción que por ser sofocada no desaparece, sino que reaparece según la lógica más despiadada del síntoma, la cual nos conmina a progresar al costo de nuestra destrucción, a ser felices al costo de nuestra infelicidad, a gozar al costo de nuestro sufrimiento.
En un registro similar, la guerra, para Nietzsche, es momento de afirmación, es decir, también de movimiento y transformación, y en tanto tal de fortalecimiento de nuestras vidas, en el contexto de una normalidad que viene debilitándonos al insistir con el discurso de la maximización de la producción utilitaria y de la conservación de la vida. Nietzsche no se refiere a la pequeña guerra entre naciones o estamentos, sino a la gran guerra, que es una guerra por el fortalecimiento de la vida. Este gesto del filósofo también destaca la pérdida y la muerte, el riesgo y el peligro, la fragilidad y la disolución, como aspectos esenciales de la vida, aspectos que el discurso previo, al insistir con su feroz programa de maximización y conservación de la vida, ha querido ocultar o, más penosamente, asignar a todos aquellos que no se adaptan al mismo: la muerte es la de ellos, muerte necesaria para sostener el progreso y la expansión, los riesgosos y peligrosos son ellos, que por ser tales deben ser segregados, disciplinados o normalizados. No creamos que la tan mentada normalidad y el progreso son ni algo tan deseable ni algo tan inocuo: si son desmedidos, son debilitantes, si no reconocen la destrucción que necesitan para expandirse, son perversamente fatales.
Esto no es una guerra, pero por su peculiaridad cargada de temor e incertidumbre, de confusión y desorientación, acaso deba constituir también un tiempo de movimiento y transformación, o en todo caso, un tiempo para que la conservación de nosotros mismos y de los otros no se sostenga en desmedro de todo aquello que en nosotros siguen siendo, a pesar del estaticismo, a pesar del encierro y del aislamiento, movimiento y transformación. Eso insiste: pensemos en las consecuencias derivadas del hecho de seguir ahogándolo en los tiempos de la espera. Porque la vida puede detenerse un tiempo… ¿pero ¿cómo detener la vida cuando el tiempo de su detención es un tiempo incierto, cuando la vida es precisamente lo imposible de ser detenido? Para Nietzsche, la detención del devenir de la vida, cuando es desmedido, hace peligrar la vida misma. Tiempos contradictorios son estos: pretendemos proteger la vida mediante una condición que la hace peligrar.
En estos tiempos, donde nos vemos inclinados a buscar o crear coordenadas, referencias, pautas, en suma, a movernos y a la acción, el modo en que la política ejerce actualmente su soberanía, -la cual siempre buscó limitar o apropiarse de las condiciones más fuertes de nuestras vidas (el desplazamiento, la transformación, la pérdida y la muerte)-, el modo actual, decíamos, de ejercicio de la soberanía política se ve potenciado: encierro y continencia, límites y barreras, parálisis y segregación. Con un agravante: los límites ya no están en el Río Bravo o el Mar Mediterráneo… están en la puerta de nuestras casas. El viejo territorio de disciplinamiento, el hogar y la familia, se convirtió en el único: lo que antes contenía la vida incontinente, corre el riesgo de implosionar a manos de tal incontinencia. Porque lo que antes contenía ahora sofoca: debemos ser padres, madres, hermanos, hermanas, compañeras y compañeros, todo el día, todos los días, por un tiempo indeterminado. El mundo se está moviendo pero los viejos recursos de paralización y extenuación de la vida redoblan la apuesta; el mundo está en un devenir atroz, pero somos llamados al estancamiento que embota y somete; el mundo se está transformando, pero somos llamados a permanecer y conservarnos, como si la conservación no implicara necesariamente el movimiento y la transformación; el lazo social, el erotismo comunitario sobre el que descasa la cultura, parece ser ahora, contradictoriamente, lo que la hace peligrar.
Nietzsche diría: la vida no muere por moverse, muere por estancarse. Puede morir por moverse, pero si no se cuida de acarrear, en el curso de su movimiento, prudencias de estabilidad y conservación. ¿Hay modos de conservación no limitativos? ¿Hay modos dinámicos de conservación? En tiempos de transformaciones inciertas y desplazamientos riesgosos, es tiempo de replantearnos los modos de la conservación de lo vivo.
Bibliografía
- Freud, S., “De guerra y muerte. Temas de actualidad”, en Obras completas: vol XIV, Amorrortu, Buenos Aires, 1992.
* Psicólogo clínico, profesor e investigador. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA – Conicet
Fuente: Revista Topía