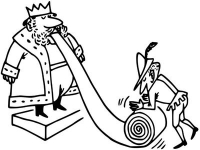¿Qué vamos a construir?
¿En dónde vamos a construir?
¿Cómo vamos a construir?
Contestaremos:
Construir el pueblo.
Construirlo en el progreso.
Y construirlo por la luz
Víctor Hugo (1910:192)
Uno de los elementos fundamentales de la comunidad política es la diatriba de la representación para el ejercicio del poder. Decidir en los conflictos inherentes a las dinámicas de los seres humanos, que son entidades con intereses contrapuestos desde lo individual y procuran satisfacer sus apetitos particulares. Pero la constitución de la comunidad política media las voluntades particulares para procurar sintetizar una común. Más allá de la tensión entre la visión colectiva y la particular, existen tensiones propias que se gestan a la luz de la construcción de un sistema de gobierno. No todos pueden gobernar a la vez. Es necesario dirimir el subgrupo de la sociedad que lleva las riendas del colectivo. Allí se gesta una nueva tensión entre aquellos que logras imponer su lógica —y con ello sus intereses— al resto de la comunidad. Nace una nueva contradicción entre los que gobiernan y los que son gobernados, con todas las aristas que esta relación puede tener. Quienes mandan necesitan sustentar su legitimidad con la construcción de un consenso con el resto de la colectividad. Este ejercicio se dio a lo largo de la historia de la humanidad, y específicamente en la tradición occidental, que es partera de la Modernidad.
El pueblo es un concepto fundamental de la política moderna. Sobre este concepto colectivo gira la mirada y el propósito de la comunidad. Existe una visión idealizada que se le da al pueblo en tanto sujeto y masa sobre el cual se erige la organización política. Es en nombre de, en favor de, en el espíritu de, que se desarrolla el debate. Es la categorización desde la cual se establece un nuevo abordaje secular de la política. Sustituye el alfa y omega teológico. La modernidad desplaza el misticismo del poder divino por el retorno de la tensión antropocéntrica entre orden y conflicto.
La modernidad, que pretende romper con todo lo sido, no es más que la amalgama de circunstancias de otros tiempos y otras formas de pensar y hacer que acechan, como espectros, la dinámica política revolucionaria, como bien lo expresa Carlos Marx en los primeros compases de El diociocho Brumario de Luis Bonaparte:
Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitro, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por su pasado. La tradición de todas aquellas generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y ese lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal. Así, Lutero se disfrazó de apóstol Pablo, la Revolución de 1789-1814 se vistió alternativamente con el ropaje de la República Romana y del Imperio Romano, y la Revolución de 1848 no supo hacer nada mejor que parodiar aquí a ese 1789 y allá la tradición revolucionaria de 1793 a 1795. (2015:151)
En un lenguaje profundamente teatral (cuando señala que se va a representar la nueva escena de la historia universal o que la Revolución de 1848 no supo hacer nada mejor que parodiar aquí ese 1789), Marx señala un camino interesante de la política contemporánea: la representación. Aquello que toma el lugar del otro, que lo reformula, que pone palabras en su boca, que lo expone hasta el mundo mediado por un guión.
El pueblo toma la forma de un territorio en disputa de la política moderna. Es un concepto que evoca el espíritu de la política. Son los hombres que se erigen para tomar las riendas de su propio destino. La Ilustración es un Prometeo moderno que ofrece el fuego de la razón para llevar a buen puerto el logos de la organización política. Pero el pueblo también se convierte en cierta masa sin dirección apropiada, que debe ser moldeada y dirigida hacia el buen uso de esa gestión de poder. La representación toma una dualidad polisémica —algo de lo que sabía mucho uno de los grandes dramaturgos de la historia: William Shakespeare, quien en su grandísima obra, Hamlet, nos ofrece numerosos significados de la palabra rest, como bien lo apunta Eduardo Rinesi en su texto Restos y desechos de la política (2019) y que nos sirve para entender las posibilidades en la interpretación de los relatos que conforman la identidad política-. Por un lado, tenemos la idea teatral de la representación: el juego de las sombras, de la simulación, propio de las intrigas y las conspiraciones de la política de cualquier tiempo. Pero también se encuentra la visión de la representación como la vocación de un liderazgo o de un grupo político de representar y ser la voz de los intereses de otros.

La representación es una fórmula para la subordinación de las diferencias de una sociedad en un sentido abarcador y generalizante. Es la pretensión de universalidad de unos valores determinados que se presuponen para un colectivo social. Pero esta pretensión de totalización de una preconfiguración de la sociedad siempre está en tensión con las resistencias propias de la subalternidad, que define Ernesto Laclau como la relación hegemónica:
Ella requiere la producción de significantes tendencialmente vacíos que, mientras mantienen la inconmensurabilidad entre lo universal y los particulares, permiten a estos últimos asumir la representación de los primeros. (…) La “representación” es constitutiva de la relación hegemónica. La eliminación de toda representación es la ilusión que acompaña la noción de una emancipación total. Pero, en tanto la universalidad de la comunidad solo es alcanzable a través de la mediación de una particularidad, la relación de representación deviene constitutiva. (V/A. 2000:64)
El concepto de hegemonía nos ofrece una interpretación de las fuerzas sociales que están en disputa en una comunidad política determinada. Existe un sentido común que representa los fundamentos desde los cuales se establecen las relaciones sociales. Pero este sentido común no es unívoco ni totalizante. Representa las ideas de un grupo, al que llamaremos clase dominante, que tiene preeminencia sobre otro grupo social, al que nombraremos clases subalternas. Existen tensiones entre estas fuerzas vivas que buscan, o bien sostener la naturalización de este sentido común; o bien procurar subvertirlo y poder establecer una nueva lógica dentro de la sociedad. El pensador italiano Antonio Gramsci, señala que la capacidad de las clases subalternas de poder transformar las relaciones de sujeción contenidas en una sociedad pasa por el ejercicio consciente y crítico de este grupo social dentro la relación hegemónica con la clase dominante:
La conciencia de ser parte de una determinada fuerza hegemónica (o sea, la conciencia política) es la primera fase de una ulterior y progresiva autoconciencia, en la cual se unifican finalmente la teoría y la práctica. Por tanto, tampoco la unidad de teoría y práctica es un dato fáctico mecánico, sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental y primitiva en el sentido de “distinguirse”, “separarse” e independizarse, sentido que al principio es casi meramente instintivo, pero que progresa hasta la posesión real y completa de una concepción del mundo coherente y unitaria. Por eso ha que subrayar que el desarrollo político del concepto de hegemonía representa un gran proceso filosófico, además de teórico-práctico, porque implica necesariamente y supone una unidad intelectual y una ética concorde con una concepción de lo real que ha superado el sentido común y se ha convertido —aunque dentro de límites todavía estrechos— en concepción crítica. (2009:373)
La figura desde que aglutina la forma de representación de los intereses de la clase dominante y los proyecta sobre las subalternas es el Estado. Es por ello que siempre existe una tensión entre esta estructura y la capacidad de libertad y desarrollo integral de las clases subalternas dentro de una sociedad. El Estado es una necesidad de organización que sirve como dispositivo colectivo pero que está controlado por el sentido común que le instruye la clase dominante. De todas formas, existen mecanismos mediante los cuales la subalternidad puede incorporarse y hacer valer su voz como parte de la comunidad política.
La sociedad política moderna se forja al fragor de la tensión hegemónica entre la particularidad que busca universalizar su idea de valores y premisas para la cosa pública —y lo procura mediante el Estado—, y las aspiraciones de la subalternidad de lograr su emancipación total. La voz particular de la hegemonía liberal y burguesa se apropia del pueblo y representa su voz y sus intereses, tanto en la dimensión teatral como en el de la sustitución de su voz ante la comunidad política. Pero también existen un cúmulo de sedimentos y resistencias propias de los grupos subalternos, incluso antes de poder tener una concepción crítica, como apunta Gramsci. Es necesario establecer una tensión entre dos grupos caracterizados con el propósito de generar una lectura más clara de la situación —porque en la realidad ningún sujeto está puramente representado ni constituido por los polos de esta tensión, existen mixturas culturales y sociales que lo complejizan—; por una parte encontramos el grupo que monopoliza el discurso y la caracterización de los valores de la comunidad política, que están representados en la dirigencia burguesa y liberal, dotada de un sentido de cultura preformativa, académica y elitista; por el otro tenemos a un grupo subalterno, que se juega en el terreno de la comprensión de las reglas de juego establecidas por la clase que domina la relación hegemónica, pero que también conservan un sentido subalterno y antagónico de código y sedimentos que se sintetizan en la cultura popular. Representar esta dicotomía en términos de la cultura, académica o popular, nos permite comprender una dicotomía que no tiene un sentido político tan explícito, pero que está en la cotidianidad y en el referente de todas y todos.
Existe una comprensión de diferenciación entre lo popular, que está siempre asociado a una masa de base y que conforma la gran mayoría de un país; y la élite, que se entiende como el colectivo de dirección y que está asociado a una dimensión cultural académica y diferenciada. Esto no es un elemento baladí porque siempre ha sido empleado como sistema de legitimación de la dominación. Existe un preconcepto sobre el tema del mérito, de los estudios, que de alguna forma validan la cualidad de un sujeto —o grupo de sujetos— para llevar el destino del resto de la sociedad. Por antonomasia, se genera el mismo discurso para la descalificación. Así, un chofer de autobús, por mucho recorrido en la política que tenga, de capacidad para resolver problemas del pueblo en la cotidianidad, esta inhabilitado para conducir a un país. La representación de un estatus construido alrededor de los valores técnicos y académicos constitutivos de la sociedad establece una camisa de fuerza que procura impedir el giro inexorable de la rueda de la historia.
La irrupción del pueblo en el terreno de la política radica precisamente de su presencia en tanto actor en el debate de la cosa pública. Porque la idea de la representación del pueblo por parte de las clases hegemónicas tiene como único propósito el valerse del sentido mayoritario que tiene el pueblo en la sociedad y procurar llenarlo con su propia identidad en tanto grupo político. Se produce un desplazamiento de la representación en tanto expresa la voz del otro desde sus propios intereses como clase hegemónica. Existe una ruptura en la idea misma de la política, porque hay una parte de la sociedad que es despojada de su cualidad de beligerancia, como lo plantea Jacques Ranciere:
El pueblo no es verdaderamente el pueblo sino los pobres, los pobres mismos no son verdaderamente los pobres. Solo son el reino de la ausencia de cualidad, la efectividad en la disyunción primordial que lleva el nombre vacío de la libertad, la propiedad impropia, el título del litigio. Ellos mismos son por anticipado la unión contrahecha de lo propio que no es verdaderamente propio y de lo común que no es verdaderamente común. Son simplemente la distorsión o la torsión constitutivas de la política como tal. El partido de los pobres no encarna otra cosa que la política misma como institución de una parte de los que no tienen parte. Simétricamente, el partido de los ricos no encarna otra cosa que la antipolítica. (2010:28)
¿Qué es necesario, de acuerdo a este planteamiento de Ranciere, para que el pueblo pueda retomar su condición activa dentro de la sociedad? La respuesta es que hay que recuperar la política. Porque es a través de ella que se logra la irrupción de esa parte de los que no tienen parte en el terreno del debate por la cosa común, o como lo dice el pensador de origen argelino: “El litigio sobre la cuenta de los pobres como pueblo, y del pueblo como comunidad, es el litigio de la existencia de la política por el cual hay política” (Ibídem:29).
El proceso del reconocimiento del pueblo en tanto actor de la comunidad política es el sentido mismo de la política que encontramos en el propio Ranciere. Sin embargo, para llevar este debate a América Latina y el Caribe encontramos un giro de tuerca que complejiza aún más el debate: la tradición colonial. Hay un desdoblamiento derivado de la tradición occidental, que no es el mismo ni se escribe igual. Está mediado por otras relaciones históricas y sociales, para lo cual hay que reencontrar los puntos de comunión y de antagonismo para poder establecer un análisis prolijo de la situación.
La tradición occidental que, a pesar de tener una respetable distancia con la entidad latinoamericana, determina los pasos de esta región; comprende una progresión de sedimentos y resistencias que desembocan en la realidad política de los distintos momentos de crisis. El proceso de desarrollo de América Latina, como entidad propia y escindida del tutelaje colonial, se genera precisamente durante la crisis moderna. Mientras Occidente derrumbó el absolutismo y se erigía la Ilustración, con el hombre y la razón en la construcción republicana, Nuestra América rompió cadenas y tutelajes. Comienza el complejo proceso de autodeterminación social y política. Hay un vínculo indudable con la tradición europea occidental, con su historia, cultura, tradiciones, economía. Atrás quedaban los referentes originarios de los pueblos Inca, Azteca, Mayas, Caribe, etcétera. La construcción de nuestra entidad se inscribe dentro de la tradición occidental, pero también se diferencia de ella. Como lo señala el filósofo José Manuel Biceño Guerrero: “Somos occidentales. Pero tenemos nuestra manera peculiar de ser occidentales. Esa manera se caracteriza por la presencia en nuestro seno de una alteridad que nos confiere rostro propio dentro de la gran familia” (2014:265/6).

De esta forma, América Latina y el Caribe se convierten en una nueva forma de construcción de la Modernidad, y a su vez del proceso de representación del pueblo como elemento constitutivo de la sustancia del gobierno. La cualidad de lo popular del proceso de construcción republicana de nuestro continente es indudable. Es por ello que desde la lógica de representación colonial y burguesa se ha procurado defenestrar las iniciativas de gobierno popular a través de un concepto reduccionista: el populismo. Ernesto Laclau ahonda sobre esta categorización que se hace sobre este término:
Si al populismo se le define solo en términos de “vaguedad”, “imprecisión”, “pobreza intelectual”, como un fenómeno de un carácter puramente “transitorio”, “manipulador” en sus procedimiento, etcétera, no hay manera de determinar su differentia specifica en términos positivos. Por el contrario, todo el esfuerzo parece apuntar a separar lo que es racional y conceptualmente aprehensible en la acción política de su opuesto dicotómico: un populismo definido como racional e indefinible. (2011:31)
Pero lo cierto es que el pueblo latinoamericano y caribeño se cohesiona en función de su separación histórica de la cosa pública. Es un grito desesperado para ser parte con parte —de acuerdo a la visión rancieriana— de la política. Es allí cuando ese concepto del populismo de la derecha empieza a difuminarse en su propia ahistoricidad. Porque el pueblo se hace voz política en el reclamo de sus propias necesidades acumuladas por el paso del tiempo. Es una fuerza que necesita romper la barrera de la representación para lograr más que reivindicaciones puntuales. Lo popular, que supera a lo populista en nuestro espacio geográfico, se aglutina como alternativa para una nueva lógica de acción dentro de la cosa pública.
..........
La política, como mecanismo de construcción del sentido común que organiza las distintas sociedades, se nutre de la capacidad que tengan los seres humanos de poder reinterpretar sus métodos de representación y participación. Venezuela, mediante un proceso —nunca exento de conflictos y contradicciones— de reconstitución de su metabolismo de gobierno, busca las formas para salvar las contradicciones fundamentales que hay entre la dirección y lo popular y así enviar un mensaje de que es posible un nuevo porvenir.
Bibliografía:
Buttler, J.; Laclau, E. y Zizek, S. (2011). Contingencia, hemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos de la izquierda. Buenos Aires, Argentina. Fodo de Cultura Económica.
Briceño G., J.M. (2014). El laberinto de los tres minotauros. Caracas, Venezuela. Monte Ávila Editores.
Caballero, M. (2007). Ni Dios ni Federación. Caracas, Venezuela. Editorial Alfa.
Gramsci, A. (2009). Antología. Buenos Aires, Argentina. Siglo XXI editores.
Hugo, V. (1910). William Shakespeare. Valencia, España. Sempere y Compañía Editores.
Laclau, E. (2011). La razón populista. Buenos Aires, Argentina. Fondo de Cultura Económica.
Marx, K. (2015). Antología. Buenos Aires, Argentina. Siglo XXI Editores.
Pérez A., J. (1983). La guerra federal, consecuencias. Caracas. Ministerio de la Defensa.
Ranciere, J. (2010). El desacuerdo. Buenos Aires, Argentina. Nueva Visión.
Rinesi, E. (2019). Restos y desechos, el estatuto de lo residual en la política. Buenos Aires, Argentina. Editorial Caterva.
Vallenilla L., L. (1991). Cesarismo democrático y otros escritos. Caracas, Venezuela. Biblioteca Ayacucho.
Fuente: Instituto Samuel Robinson