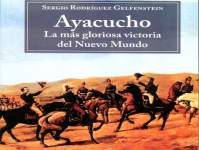Muerte en Venecia (1971) de Luchino Visconti es uno de los picos del creador italiano inicialmente vinculado al neorrealismo, y también es una de las gemas más depuradas de la historia del cine. Gustav Aschenbach, encarnado por el convincente Dick Bogarde, es un músico que busca un renacer en Venecia durante una crisis espiritual. Su modelo es el gran compositor y director de orquesta austríaco Gustav Mahler. Lo obra viscontiana es adaptación, prolongación y cocreación de La muerte en Venecia (1911) del monumental Thomas Mann. En el ensayo que sigue a continuación combinamos con libertad el momento cinematográfico y el literario, en un solo latido común. Anverso y reverso de una única historia de una fuerza olvidada, pero siempre próxima.
E.I

El retorno de la proximidad dionisíaca
I
El artista tose, fatigado por un sentimiento de declinación, con la conciencia de un íntimo decaer. El caer desde una seguridad eclipsada, la pérdida de la cadencia de un arte (y una consiguiente visión del mundo), antes seguro de sí.
Antes, el artista se alzaba sobre la fortaleza de una roca, tapizada de flores. Lo firme y lo bello en un solo ritmo. Roca y flor, firmeza y delicadeza como pilar de un arte refinado, pulcro, apolíneo. La contemplación y busca, por el rigor de la disciplina, de una forma bella, espiritual e ideal. Luminosa.
El artista de la forma bella es primero el escritor Gustav Aschenbach en La muerte en Venecia de Thomas Mann. Mann: el explorador de lo que se descompone y que, a la vez, hurga alguna nueva fuente de poder creador. El artista, Aschenbach, en su duplicación expansiva, en su continuación cinematográfica, en Muerte en Venecia (1971) de Luchino Visconti, es también Gustav Aschenbach. Pero ahora transfigurado en músico, en un compositor en el que, disfrazado, palpita un Gustav Mahler revivido por mandato de la admiración profesada por el director italiano al creador de la sinfonía Titán.
Intentaremos aquí acercarnos al destino del Aschenbach combinando, en una sola palpitación, la historia imaginada por Mann, la narración literaria, y su prolongación cinematográfica. El artista Aschenbach (escritor bajo la pluma de Mann; músico, un Mahler velado, ante la lente viscontiana) vivió, o creyó vivir, cerca de la frente luminosa de Apolo.
Pero la luz del dios griego solar nace de lo oscuro. Del abismo, en el que corren los felinos ilimitados del otro dios, que gobierna desde lo abismal: Dioniso. Su abismo es exaltación, sensualidad, placer embriagante, desmesura que traspasa y disuelve la moral del decoro, y la forma de lo bello pulcro.
Y el dios abismal puede replegarse en la distancia. Pero vuelve, siempre vuelve, desde su lejanía, que es en realidad una proximidad olvidada. El músico, el artista, Aschenbach, siempre sospechó esa proximidad. Y finalmente la recordará, en una última mañana en las playas de Venecia...
II
El hombre piensa en algo remoto, en figuras que se ocultan. El ayer es doloroso, un lugar de esperanzas heridas. Por eso, Aschenbach prefiere esperar lo que el mar todavía protege tras la línea lejana de agua. El "vaporetto" avanza mientras suena el Adagietto de la quinta sinfonía de Mahler. Y, finalmente, la ciudad de la Iglesia de Santa Maria della Salute, del gran canal y la Plaza de San Marcos pinta su silueta en el espacio. El músico respira ya cerca de Venecia. De la Serenissima. Busca una regeneración. Un renacer. El deseo de otra mañana anima las sonrisas forzadas de un hombre aún no totalmente resignado al derrumbe.
Aschenbach llega a la ciudad de los canales con el recuerdo disimulado, pero candente, de su último concierto. El público no fue entonces un raudal de aplausos. Por el contrario: fue un vendaval de abucheos. Recriminaciones. El poder de un acto creador no debiera depender de la aprobación del crítico y del auditorio. Pero el músico Gustav Aschenbach (inspirado, como ya advertimos, en Gustav Mahler en la versión viscontiana) no puede prescindir del clamor de la aprobación. Cuando ésta falta, la vejez y el debilitamiento se aceleran. Un desorden, un disturbio en su potencia creadora debió de justificar el rechazo. Quizá sea necesario el renacimiento.
¿Qué mejor entonces que el viaje a la ciudad de las construcciones que se humedecen y compenetran con lo líquido, con el agua como símbolo de la fuente de juvencia, de un resurgir desde la recuperación de un manantial creador?
 El desmoronamiento que carga Aschenbach, que tizna sus pómulos avejentados, late en sincronicidad con una perturbación exterior que pulula por la ciudad. Venecia es asediada por los primeros signos de la llegada de la peste, de las garras amenazantes del cólera. La gradual contaminación de los edificios históricos y de las playas del Lido, de la Venecia elegida por la avidez turística, es reprimida mediante un "perverso secreto de la ciudad" (1). Luego, en una iglesia, Aschenbach sentirá la propagación de lo malsano y silenciado: "un sacerdote de vestiduras ricamente adornadas oficiaba, cantando entre nubes de incienso que velaban las macilentas llamitas de los cirios, y al dulce y penetrante aroma del sacrificio parecía sumarse poco a poco... el olor de la ciudad enferma" (2).
El desmoronamiento que carga Aschenbach, que tizna sus pómulos avejentados, late en sincronicidad con una perturbación exterior que pulula por la ciudad. Venecia es asediada por los primeros signos de la llegada de la peste, de las garras amenazantes del cólera. La gradual contaminación de los edificios históricos y de las playas del Lido, de la Venecia elegida por la avidez turística, es reprimida mediante un "perverso secreto de la ciudad" (1). Luego, en una iglesia, Aschenbach sentirá la propagación de lo malsano y silenciado: "un sacerdote de vestiduras ricamente adornadas oficiaba, cantando entre nubes de incienso que velaban las macilentas llamitas de los cirios, y al dulce y penetrante aroma del sacrificio parecía sumarse poco a poco... el olor de la ciudad enferma" (2).
Aschenbach se aloja en el Hotel Des Bains. El compositor pregunta al maitre del hotel, o un cantante callejero, pero no recibe respuesta sobre el porqué de los olores inquietantes. Sólo en una agencia de viajes, un empleado le revela lo silenciado: el mal contaminante nace en Asia; y los bacilos de la peste son trasportados luego por el siroco a la capital de la vieja república veneciana. Ya en el pasado, Venecia había recibido la visita de los virus destructores. Su iglesia icónica, Santa Maria della Salute, nace como invocación a lo divino para su intervención protectora ante las terrible mordeduras de la peste (3).
Y Aschenbach recibe un consejo: debe marcharse cuanto antes para evitar quedar encerrado en la ciudad tras una eventual cuarentena. Pero el compositor, por motivos que luego recordaremos, opta por continuar en Venecia. Gesto que atenta contra la razón, que estira una fisura por la que fluirá el placer de lo no racional que lo visitará gradualmente. Y esta decisión lo hace cómplice del secreto. Secreto de mirada extraviada, perversa, refractaria al reconocimiento de la verdad; por eso su diferencia respecto al otro secreto ancestral de los misterios de iniciación que ocultaban primero una verdad secreta destinada luego a ser luminosa revelación. Doble ocultamiento: el intrínseco derrumbe de Aschenbach, de su estética, de su concepción del mundo; y el despliegue de los biombos y máscaras que disimulan la amenaza pestífera. Este último ocultamiento promueve una explicación ineludible, pero también banal: hacer pública la realidad de una Venecia apestada significaría el fracaso del negocio turístico.
Pero la oclusión de la verdad obedece tal vez a otra razón, más sutil: ocultar la presencia de lo pestilente es negación de la mortalidad humana, de su poder que marca al hombre con la humillación de la enfermedad, y de una muerte degradante. Ocultar la mortandad que se avecina para escapar de la realidad contundente del hombre como sujeto destinado a la desmaterialización, a la desaparición de sus manos antes sólidas. Como ocurre también en La máscara de la muerte roja de Poe: en su castillo fortificado el príncipe Próspero y sus cortesanos se zambullen, durante la edad media, en un jolgorio continuo mientras afuera, extramuros, la peste negra tritura. Succiona cuellos antes bañados por la miel de la salud.
Es el verano de 1911. Por eso, también el ocultamiento de la enfermedad y el contagio se amalgama, desde lo subterráneo, con la ceguera de la belle epoque, con su felicidad despreocupada, de caderas bamboleantes y sonrisas bobaliconas, mientras, por debajo de los pies que bailaban, aumentaba la presión de las contradicciones que finalmente explotará con rabia devastadora en la Primera Guerra Mundial.
Y la ciudad bajo la sombra de la peste es asimismo posible anticipación de un caos, de un hervor que muta o disuelve. Mas como preámbulo de una recreación. Es el proceso que entrevió Artaud en El Teatro y la peste (4). La peste destruye la forma estable, ordenada. Pero para liberar las llamas de una fragua inconciente, un lugar más originario para una revelación que, en su periplo veneciano, Aschenbach, el músico de la pulcra belleza espiritual, descubrirá en los bordes de la peste y la muerte. Lo disoluto, lo pestífero disolvente abre lo que antes era una superficie bella y cerrada a una verdad más primaria y cercana.
III
Aschenbach es ejemplo del burgués decadente del que Thomas Mann ensaya una radiografía medular. Sade vive en el límite de la razón y sus pretensiones de saber total, y la liberación del goce sensorial y el instinto. Mann también respira en una zona liminar: en la frontera entre lo que se desmorona y lo nuevo que muestra un rostro totalmente opuesto a un pasado ya perdido. El ayer que se desangra es el del burgués como figura producida por la modernidad de la revolución protestante, principalmente en su expresión calvinista. Lo nuevo es la figura del capitalista del mercantilismo voraz, el de la ávida acumulación del néctar de las nuevas ganancias. Néctar viciado por la explotación. El despeñamiento que Aschenbach vive en Venecia reproduce el destino declinante de un tipo social. Lo que declina es la pasada armonía entre la acción económica en este mundo material del burgués y sus apetencias culturales, su deseo de absorción de bienes simbólicos refinados. Deseo estrangulado luego por la hiedra capitalista.
El protoburgués vivía (o se imaginaba vivir) en el equilibrio entre lo terrestre y la salvación. En la archicomentada La Ética protestante y el origen del capitalismo, Max Weber recuerda la fórmula de Calvino: la salvación del burgués piadoso surge a través del trabajo en este mundo. Mediante la labor productiva que se desempeña con ahínco y austeridad, desde una autocontención espiritual frente a la tentación del enriquecimiento excesivo. En la modernidad protestante el triunfo económico es signo de una predestinada salvación celeste. El éxito en la economía doméstica, burguesa, es propedéutica o preparación para el regreso al paraíso perdido allende este mundo humano e histórico. Lo económico burgués preludia un logro religioso. El pragmatismo, y el ascenso o éxito social mediante las profesiones liberales, no se contraponen todavía a la realización espiritual.
En la opera prima de Thomas Mann, en sus Buddenbrook, su personaje central, Hanno Buddenbrook, corporiza el divorcio de la productividad material y la avidez espiritual. Hanno se horroriza ante la saga explotadora que escriben ya los capitalistas del desenfreno de la plusvalía. Y sin resultado feliz intenta el pasaje o metamorfosis de su acción como comerciante hacia la música. Pero esta nueva condición ya no tiene frente a sí al "oyente estético" nietzscheano, al oído que escucha la trascendencia poética de lo musical. La sociedad definitivamente pierde todo sueño de comunidad (como lo ratifica Ferdinand Tönnies en su clásica Comunidad y sociedad). El nuevo individuo burgués, el de la apoteosis capitalista, no sólo escinde lo utilitario de la gratuidad del regocijo estético; también multiplica la separación entre los seres. El otro se convierte ahora en instrumento o víctima de una razón instrumental.
Pero en este ocaso sin nueva mañana, Thomas Mann no escapa a la contradicción o a la incapacidad para asumir la muerte final del antiguo burgués sensible ante lo bello. Extinción irreparable que vomita, en la ficción, el sino trágico del escritor Aschenbach, expresado en la propia resonancia de la traducción de su apellido: "arroyo de cenizas": el último discurrir de las cenizas de un fuego ya pasado; los últimos estertores de una reacción desesperada del creador ante un mundo que sólo tolera el arte mercancía o un vendible artista fetiche.
En sus Consideraciones de un apolítico (1918) (5) Mann no se despide con contundencia de una burguesía ilustrada, ya devenida espectro sin escenario o teatro donde representarse a sí misma. Por un lado, un Mann de credo democrático, que luego asumirá con estoicismo su exilio en Estados Unidos durante la inundación de su Alemania de Goethe y Schiller por el lodo nazi, se enfrenta a un esquivo objeto de pensamiento: "lo alemán". Lo alemán es por excelencia el "abismo", es "el campo de batalla para las contradicciones europeas"; es la ebullición autoritaria incapaz de una pacífica armonización democrática de intereses contrapuestos. Y el Mann de Consideraciones... es el libre pensador que, en el capítulo "La condición burguesa" (Burgerlichkeit) imagina un renovado heroísmo burgués que recupera su fuerza de autotrascendencia en un trabajar al límite, sin desfallecer. Pero aun esta redención agónica del ethos burgués oculta la decadencia ya consumada en el tribunal sin nuevas apelaciones de la historia. Por eso, su hermano, Heinrich, el escritor pro galo, versallesco, lo conmina a reconocer la definitiva catástrofe: el triunfo del bourgeois capitalista, imperialista, y cultor de la Realpolitik y la deshumanización que trae la Alemania posbismarkiana (6).
El antiguo burgués de la acción exterior, pero también del jardín interior, es ya un cristal ennegrecido, atrapado en el cofre de un pasado cerrado. La vieja interioridad burguesa es apabullada por la lógica extrovertida y utilitaria del mercantilismo exacerbado. Para renacer, el pretérito interior burgués, abierto todavía al flujo de lo suprasensible, necesitaría de un pacto con una potencia extraordinaria, demoníaca, nigromántica. Es lo que Mann comprende a través de su Doktor Faustus, escrito en 1947 (7). El músico que ya late bajo la ola quebrada de lo decante, Adrian Leverkühn, consuma el pacto fáustico necesario. La invocación final del diablo como única savia nutriente para el artista extraviado en un mundo ensordecedor donde ya no es posible escuchar una inspiración sobrehumana. La imposibilidad del artista para sumergirse en subterráneas corrientes creadoras necesita la mediación de lo diabólico. Necesita de un Mephisto propiciador. Pero que impone un costo: "...te estará prohibido el amor carnal, cálido, humano". El arte burgués que exaltó la forma ordenada, pulcra, paga ahora el precio de su impotencia creadora en el mundo ya dominado por los vampiros del capital desespiritualizado.
Fausto-Leverkühn recupera el origen sensual, turbulento, demoníaco de la creatividad, luego de un largo olvido y negación, pero sólo por lo mediación de lo diabólico; que ya no es lo diabólico romántico, luciferino, generosa energía desbordada en castillos llameantes que, antes, el artista recorría libremente. Lo diabólico que ahora impera es negatividad regresiva que procede de la incapacidad creativa del artista. De un artista confundido porque ya no es capaz de un encuentro espontáneo con las ráfagas creadoras. El músico fáustico manniano, luego de la caída del Aschenbach de La muerte en Venecia, vuelve a crear, pero como sombra iluminada por una luz opaca.
IV
En su novela, Mann enfunda a su escritor Gustav Aschenbach en cualidades burguesas específicas como la disciplina y la valoración de la belleza. Desde su juventud, Aschenbach recibe los primores de la fama. El goce de la notoriedad pública que nace en el individuo del Renacimiento, ávido de reconocimiento, tal como lo destaca Burckhardt en su clásica obra La cultura del Renacimiento. Pero la fama convive con una exposición continua. Aschenbach vive así en una "tensión constante", que se aviva por la constitución no robusta del escritor y por su pertenencia a "una generación en la que no escaseaba el talento, sino la base física que éste precisa para florecer: una generación acostumbrada a dar muy pronto lo mejor de sí misma, y cuya capacidad creadora rara vez resiste al paso de los años" (8). Una innata predisposición a la extenuación biológica sugiere un modo de la decadencia vital. Frente a la que Aschenbach resiste; resiste mediante la escritura de sus grandes y exigentes obra de madurez, como Federico de Prusia; Maya; o el ensayo Espíritu y arte, cercano a la filosofía del arte schilleriana de Las Cartas sobre la educación estética del género humano. Todo lo exultante existe como un " 'a pesar de', y adquiere forma pese a la aflicción y a los tormentos, pese a la miseria, al abandono y a la debilidad física" (9). La resistencia creadora frente a la extenuación física y las turbulencias del alma fermenta el heroísmo último del burgués que combate en la "tensión extrema", como un ser flagelado, como un asaeteado San Sebastián. El último heroísmo desangrado, el de Aschenbach-Mann, ya sabe que lo que impera es la asfixia. La sofocación que produce un materialismo que todo lo anega con sus exigencias de acciones utilitarias, con el agobio de las manipulaciones instrumentales.
La antigua apertura burguesa al arte, su voluntad de armonía entre un mundo de utilidades y de placeres estéticos, naufraga. Pero, aun así, el escritor no renuncia a "una conducta entrañable puesta al servicio, rígido y vacío, de la forma" (10). No queda entonces más que un "heroísmo que no fuera el de la debilidad".
El trabajo en condiciones de presiones extremas o el resistir en el culto de la forma bella es el refugio último de un burgués que, por la escritura, protege la pulcritud de lo bello. Protección a través de la disciplina. Remanente de la virtud burguesa de viejo cuño, que actuaba disciplinadamente para buscar su salvación trasmundana.
Y la forma no es ineludible producto de un intelecto ordenador, de un conocimiento que ordena, clasifica, define. Por el contrario, voluntad y pasión reafirman en Aschenbach "esa noble pureza, sencillez y simetría compositivas que, a partir de entonces, imprimieron a sus obras un sello ostensible, y hasta deliberado de maestría y clasicismo" (11).
Clasicismo: por medio de la forma bella, visible, se adhiere a una estética particular: el sueño de la figura pulida, perfecta. Un ansía de perfección presente tanto en el Aschenbach escritor en la novela manniana como en su duplicación en el músico de la versión fílmica viscontiana. En ambas versiones, Aschenbach caerá finalmente desde el altar de las formas depuradas hacia algo otro. En el relato de Mann ya se presiente, en el capítulo II, el desangramiento del sueño de la forma estética estilizada del clasicismo. Su ética no vive del saber conceptual como tal, sino del culto a " una sencillez y simetría compositivas". Pero el apego a la forma encubre ya su disolución futura. Porque la exaltación de la forma: "¿no supone a su vez una simplificación, la reducción del mundo y del alma a un estado de candor ético y también, por consiguiente, un reafirmarse en dirección al mal, a lo prohibido y moralmente inadmisible?" (12).
Desde una hermenéutica simbólica, la forma es patrimonio del dios solar y apolíneo. Cuya sosegada belleza, su orden y ética racionales, disimula su origen en el "mal", en "lo inmoral", o "antimoral" de un dios anterior, más profundo, originario: Dionisio y su noche amorfa. El velado influjo seductor del "mal", de lo "prohibido", de lo "moralmente inadmisible", es ya sospecha de la embriaguez, de un poder creador que no puede respirar en el único reino, puro, apolíneo, clásico, de la forma perfecta.
V
En Muerte en Venecia de Luchino Visconti la forma también se quebrará ante la irrupción de una realidad amorfa, dionisíaca, de un "mal" más poderoso que cualquier ética del orden. De ese orden como plexo solar de lo burgués, como necesidad de escapar de lo caótico e incomprensible.
Lo burgués que cae, como en Mann, es también centro magnético de varias de las obras esenciales de Visconti. El artista italiano, el "aristócrata marxista", recrea primero, desde la lente del neorrealismo, la novela I Malavoglia de Giovanni Verga en La terra trema (1947). Y luego el pasaje por la turbulencia familiar en Rocco y sus hermanos (1960) desemboca en El gatopardo (1963), en la que Don Fabrizzio (Burt Luncaster) suda dolor entre las ruinas de la vieja aristocracia cercada por lo burgués degrado en sus trajes de oropeles mercantilistas. Lo burgués del viejo cuño que se derrumba es representado en la trilogía viscontiana compuesta por La caída de los dioses (1969), Luis II de Baviera, el rey loco (1973), y la propia Muerte en Venecia (1971). En el primer film mencionado, bajo la inspiración vaga en la familia Krupp, dueña de una fuerte industria del acero antes de la Segunda Guerra Mundial, lo burgués cede y pacta con el ascendente barbarismo nacionalsocialista. Luis II de Baviera (1845-1886), protagonista del segundo film, se convirtió en rey al suceder a Maximiliano II. Sólo contaba a la sazón con 18 años. Luis fue el gran mecenas de Wagner. En Munich, capital constitucional de su reino, cumplía con desdén sus estrictas obligaciones de gobierno. Pero su verdadero mundo era el repudio por un tiempo ya aherrojado por el pragmatismo creciente de la burguesía capitalista, lo burgués de la mera exterioridad. Luis reaccionó ante el prosaísmo desde el amor por la fantasía, por el mundo poético, ávido de intensidades artísticas. Y construyó varios castillos para darle expresión y refugio arquitectónico a su nostalgia por una existencia engalanada por hadas, sueños fantásticos y aventuras románticas. Su gradual ruptura entre su universo espiritual y lo pedestre de su tiempo histórico supuso, para algunos, su posible asesinato para reconducir los carros del reino hacia las demandas del mundo "real" y antipoético.
La desaparición de Luis II es metáfora también de un nuevo fragmento desprendido del viejo cielo burgués que Visconti revivió en sus relatos visuales, en su parábola descendente.
VI
 En una Venecia cercada por la peste, el músico Aschenbach no quiere todavía renunciar a la estética de lo bello. Y menos aún cuando en el hotel descubre, como una inesperada fulguración de una belleza ideal, a un joven polaco, llamado Tadzio, flanqueado por una dama, su madre (Silvia Magano), tres hijos, y un jovencito. En diversos lugares, la playa, el ascensor o el salón del hotel, el compositor (Dick Bogarde) dirige miradas extasiadas al bello joven y cree recibir una sonrisa condescendiente como respuesta. Un gesto ambiguo que atiza su admiración hipnótica ante el joven. Se siente entonces amenazado por el enamoramiento. Decide escapar, marcharse de Venecia. Regresará a Munich. Pero, en la estación de tren, su baúl es extraviado. Por lo que encuentra una placentera excusa para permanecer en la ciudad que conoció el nacimiento de los lienzos de El Veronés.
En una Venecia cercada por la peste, el músico Aschenbach no quiere todavía renunciar a la estética de lo bello. Y menos aún cuando en el hotel descubre, como una inesperada fulguración de una belleza ideal, a un joven polaco, llamado Tadzio, flanqueado por una dama, su madre (Silvia Magano), tres hijos, y un jovencito. En diversos lugares, la playa, el ascensor o el salón del hotel, el compositor (Dick Bogarde) dirige miradas extasiadas al bello joven y cree recibir una sonrisa condescendiente como respuesta. Un gesto ambiguo que atiza su admiración hipnótica ante el joven. Se siente entonces amenazado por el enamoramiento. Decide escapar, marcharse de Venecia. Regresará a Munich. Pero, en la estación de tren, su baúl es extraviado. Por lo que encuentra una placentera excusa para permanecer en la ciudad que conoció el nacimiento de los lienzos de El Veronés.
El músico se reencuentra así con Tadzio. Un efigie siempre muda, un aparente signo visible de la pervivencia de la forma bella, clásica, apolínea, entre vientos negros de fealdad.
Desde su primer encuentro con el joven Tadzio, Aschenbach renueva su fe en la realidad de una belleza celeste que alumbra lo terrestre, de lo eterno que centellea en lo temporal. La realidad de una luz no mancillada por el fango de lo inseguro y mutable de este mundo. Por eso, defiende todavía con ahínco su estética apolínea ante Alfred (su interlocutor en una refinada discusión sobre el arte y su sentido, posiblemente inspirado en Arnold Schoenberg, o Adrian Leverkühn del Doktor Faustus).
El diálogo entre Aschenbach y Alfred es el núcleo filosófico del film. La colisión de dos experiencias disímiles sobre el arte. Aschenbach asegura que "la creación de la belleza y la pureza es un acto espiritual", y que sólo dominando todos los sentidos es posible alcanzar "la sabiduría, la verdad y la dignidad humana".
La belleza pura como ideal es ajena a lo bello sensible percibido por los ojos físicos. Y el arte, "el principio más sublime de la educación", forja al artista como un "modelo ejemplar", como "modelo de equilibrio y fortaleza".
El artista debe liberarse de la sensualidad que lo desvía de la forma bella ideal. Esa forma que Apolo entregaba en sueños a sus escultores, o que Platón sitúa en el mundo de las ideas bajo el resplandor de la Idea de la belleza en sí. Pero Alfred disiente: "la belleza surge de los sentidos", y el talento es un "don divino". Es "enfermedad divina", que crea a través del "estallido repentino, malsano y pecaminoso de los dones naturales". Las alas del arte se baten con turbulencia. Necesitan del brío del "mal". Porque, caso contrario, no existiría el estallar repentino del acto creador. El talento se ahogaría en la impotencia. Y frente al equilibrio apolíneo que ordena, separa, y no mezcla, no abre corrientes de contaminaciones creativas, sorpresivas, Alfred insiste en la ambigüedad de la música. Ambigüedad de lo musical porque su forma compositiva siempre es invadida por lo sensual y no racional.
Aschenbach así continúa la estética fundacional de Occidente: la Grecia del primado de la luz y la forma armoniosa. La sensibilidad subyugada por el orden universal, por el cosmos de las formas ordenadas, y por las proporciones armoniosas de un cuerpo humano estilizado. Aschenbach se embebe de clasicismo. Émulo de Winckelmann, comparte su ponderación de lo clásico griego y de su sencilla y austera nobleza. La forma y su equilibrio le obsequian el don de lo bello al mundo. Y el artista debe difundir su energía purificadora, desde un ascetismo que lo acerque a la pureza de una bella idealidad espiritualizada. Y entonces el músico será así autocontención. Disciplina. Un cielo límpido en los ojos y un pulso firme que escribe en el pentagrama. Un orden estricto que expulsa las escorias de lo feo y turbulento.
Frente a la deidad de Apolo brillando en las reflexiones de Aschenbach, Alfred agita el fuego desproporcionado. Defiende la inspiración demoníaca del arte (que Aschenbach niega airado). En esta otra visión del origen del acto artístico no hay reposo ni quietud. El ángel demoníaco inspirado, el Lucifer que regala la música poderosa, incendia los subsuelos del alma. El arte sólo es auténtico cuando nace como estallido. No como forma que busca luego su depuración o clausura. El arte es primero fulguración violenta, sólo después figura fluida, abierta que, siempre, debe eludir una perfección final. Alfred (antes del pacto fáustico del Leverkühn atrapado por una impotencia creadora inicial) es mensajero no asumido del dios negado por la hegemonía apolínea. Es vocero del Dionisio que regresa. Con el ardor que quema los límites. Las figuras equilibradas. Las geometrías ceñidas a una proporción racional. Frente a la fe en lo clásico de Aschenbach, la liberación luciferina de la potencia creadora. Pero Aschenbach se engaña. Cree ser el heraldo de la forma pura, espiritual. Pero su música ya insinúa una no asumida entrega a la exaltación desproporcionada, sensual, embriagante. Para demostrárselo, Alfred toca en el piano un fragmento de la música de Aschenbach-Mahler, que devela esa subyacente sensualidad creativa. Lo que anuncia también que las bacantes, las mujeres del dios de la vid, del estallido repentino, sensual, eruptivo, se aproximan y aprestan a realizar su sacrificio. Un acto sacrificial al que luego aludiremos, desde la novela de Mann y un sueño donde regresa una furia, y una embriaguez reprimidas…
VII
Aschenbach quiere navegar con las velas de lo bello apolíneo. Pero la nube del sueño bello se ennegrece lentamente. Múltiples signos de fisuras rasgan ya aquella nube. Cuando el músico llega a Venecia se encuentra con personajes y ambientes que destilan lo grotesco: un gondolero indolente, un viejo bufón, calles sucias y lóbregas. La fealdad que muerde el aire. Y un hombre que se desploma, apestado, en la estación del tren.
Pero ya dentro del círculo de lo decadente, de lo enfermizo y grotesco, Aschenbach se embarca en una particular forma de la esperanza: en una salvación profana a través de la contemplación de lo apolíneo. La repetida contemplación del joven Tadzio, en diversos ámbitos, en diversos momentos del día y la noche. Benjamín habló del surrealismo como liberación de un inconciente creador. Un acto emancipador que definió como "iluminación profana". Aschenbach busca su salvación profana que nace del Eros. Del impulso deseante que demanda la repetida proximidad de Tadzio, como compensación de los peligros de Thanatos. El compositor entonces trata de embellecerse. Acude a una peluquería para teñirse las cañas, el pelo y el bigote. Su rostro disimula sus asperezas mediante el maquillaje facial, y sus labios se tiznan con pintura labial. Su renacida y discreta belleza busca la atención del eros juvenil.
Pero las miradas subyugadas que Aschenbach le dedica a Tadzio nada deben a una atracción homosexual. El músico visita un prostíbulo. Una bella joven se le ofrece como apetecible perla sensual. Sin embargo, el compositor no puede disfrutar del encuentro erótico hombre-mujer. Imposibilidad que, en apariencia, ratificaría una clara inhibición del goce con lo femenino por la primacía del impulso homosexual. Pero, visto desde otra mirada, la impotencia de Aschenbach es quizá fijación definitiva en un objeto de deseo contemplativo, en el estilo del Banquete platónico, en la admiración de una sensualidad que, desde lo bello sensible, abre a lo bello inteligible, a la belleza en sí, pura, perfecta, extracorpórea.
Por eso, Tadzio no nutre el deseo de un encuentro sexual, sino la contemplación de un arquetipo ideal, donde lo sensual es sólo la escalera que guía al artista erotizado hacia la idealidad formal. Pero, a su vez, , y de forma paradojal, lo sensual es atracción o recuperación de los sentidos, de la embriagante pasión ante la belleza visible; hacia el "mal" del goce sensorial.
Tadzio, para los ojos de Mann o Visconti, es arquetipo antes que persona. Es lugar de un valor impersonal y universal bajo la apariencia de una singularidad humana. Tadzio es lo universal del ideal de belleza. La impersonalidad del joven se denota a través de su silencio continuo. Su no participación en el lenguaje, su no decir, su no participar de las palabras que definen al hombre como sujeto parlante. Tadzio se sustrae así de lo verbal. Y vive como encarnación arquetípica de lo bello. Y también ejemplariza la superación de los opuestos que gobiernan el mundo terrestre. De ahí la ambigüedad, la androginia, la indefinición, la integración en Tadzio de lo masculino y femenino, antes separados.
El repetido ver del cuerpo bello, del efebo radiante, andrógino, es ascenso hacia lo bello verdadero, hacia el esplendor de una forma perfecta. Por eso la proximidad de la puerta hacia lo ideal es celosamente protegida por Aschenbach. Por eso, con desesperación persigue a Tadzio por el laberinto de las callejuelas venecianas. Pero esta persecución ya está contaminada. La peste contamina, mezcla la ciudad bella, con la turbulencia no gobernable por la razón. Y el perseguir del músico también es experiencia contaminadora; es la busca de lo bello, pero no desde el salto hacia lo ideal puro, sino desde un creciente caer en el deseo incontrolado, en la embriaguez. En el desenfreno. En el "mal". Que no puede identificarse con la ética de las "formas debidas".
VIII
La gradual emergencia de lo que desborda la forma es afín a la acción de la música. Aun cuando la sucesión musical suene como bella melodía, la música es fuerza que nunca puede ser representada, ni detenida, en ninguna forma visible.
Y en el film de Visconti, el Adagietto de la quinta sinfonía de Mahler libera sus anacondas que hechizan al oído con delicados timbres poéticos. Alfred toca las primeras notas del cuarto movimiento de la cuarta sinfonía, también de Mahler. Cuando ocurre el encuentro de Aschenbach con Tadzio se escucha el contraalto de la tercera sinfonía mahleriana. En la plaza, en la cercanía del joven, Aschenbach, ante una mesa y unos papeles, acaso escribe nueva música. Y el propio Tadzio aporrea unos acordes de la Para Elisa de Beethoven en un piano. En la escena del encuentro del efebo eslavo, su familia y Aschenbach con unos músicos callejeros, se entona la canción popular napolitana La rista. Y en la suprema secuencia final de Muerte en Venecia fluye la delicada ambrosia de la canción de cuna de Mussorgski.
El impacto esencial de lo musical en el film es posible prefiguración del triunfo o regreso de la música (y su condición no formal) como nervio del mundo.
El Aschenbach de la versión de Visconti late desde la persona y la música de Mahler. Y en el trasfondo de la redacción de la novela de Mann ya palpitaba la influencia mahleriana. Con su esposa Katia Mann, Thomas vivió en Venecia un período de vacaciones en la primavera de 1911, mientras llegaban las noticias continuas de la salud crítica del gran músico austríaco que moriría poco después. También en esos momentos llegaba desde el norte de Venecia los olores de una peste acechante.
En el film de Visconti se consuma el deslizamiento explícito del artista-escritor al artista-músico mahleriano. De ahí la interpolación en flasback de la escena de un Aschenbach más joven, sin bigotes, que comparte una bucólica escena campestre con su esposa, inspirada en Alma Mahler, y su hija. Nueva indicación velada del protagonismo del Aschenbach-Mahler en la obra del realizador de La caída de los dioses.
El Mahler histórico se elevó como compositor post-romántico esencial que frecuentó principalmente la canción (lied) y la sinfonía. Entre sus diez sinfonías (la última inconclusa) sobresale la número 1, Titán. Mahler admiraba profundamente a Anton Bruckner. Gustaba de la composición heterogénea que unía diversas fuerzas inspiradoras: marchas, fanfarrias y melodías populares. Su condición de judío, y el advenimiento posterior a su muerte del nazismo, implicó la postergación de su reconocimiento hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Directores como Leonard Bernstein, Otto Klemperer, Bruno Walter, fogonearon vivamente el renacimiento de su esplendor orquestal. Hijo de un posadero judío, creció entre la violencia paterna que, sin embargo, fue sensible a la dignidad de la belleza artística por lo que lo estímulo a iniciar su formación musical. Luego de su pasaje por el Conservatorio de Viena fue director de varios teatros de ópera (como en Praga o Budapest), hasta que en 1897 alcanzó el cargo de Kapellmeister de la Ópera de corte de Viena, pero a condición de renegar de su judaísmo heredado y convertirse al catolicismo. Su personalidad era compleja, y detonante de relaciones hostiles con sus músicos, a los que martirizaba con extensos y agobiantes ensayos. No dudaba en despedir a intérpretes reconocidos. Cosechó así odio entre los músicos y el público. Su última representación en el Teatro de Viena, antes pletórico de entusiastas concurrentes, desembocó en una sala casi despoblada.
En 1902 se casó con Alma Schindler, mujer educada en un muy refinado ambiente artístico, hija del pintor Emil Jakob Schindler, amigo de Gustav Klimt. Mahler tuvo dos hijas con ella. María Anna, que murió de escarlatina; y Anna que sobrevivió, y se convertiría en escultora. Mahler, que profesaba veneración por Alma, afirmó que el célebre Adagietto de la quinta sinfonía, pasajes de la octava sinfonía, y el segundo tema de la sexta, son "retratos musicales" de Alma (13). El músico inspirado por una pulsión femenina, recuerda así el poder creador del vientre, de lo subterráneo, lo oscuro sin forma. Sitio de gestación emparentado con el Dionisio que traspasa, supera y contiene aun la forma más bella y perfecta.
IX
Ni el más cerrado granito impide finas hendiduras, que se dilatan y expanden cuando lo que regresa es una culebra de cabeza quemante. Incendiaria. Culebra de lo dionisíaco, lo demoníaco. El mal como paradójico bien. Paradoja que dispensa los dones creadores.
En el capítulo V de la novela de Mann, Aschenbach, sumido en un sueño, es visitado por la furia de un antiguo culto dedicado a Dioniso. En la mitología clásica, las bacantes, las ménades, son las nodrizas de Dioniso. En su juventud, Hera enloquece al dios. Es su venganza por el nacimiento espurio de Dionisio cuya madre mortal fue inundada de placer por la lujuria de Zeus. Dioniso se convierte así en dios extático. Desbordado siempre por su locura divina, recorre los bordes del mundo conocido. Es dios nómada, extático, un "dios extranjero". Dios que también regresa a Tracia, su posible patria. Y luego a Grecia, y a Tebas, la ciudad de las siete puertas, en la que es rechazado por Penteo, su rey. Pero, tal como lo narra Eurípides en su última obra trágica, Las bacantes, el dios llegado de lejos es adorado y seguido por las mujeres, encabezadas por Agave, que siguen su llamado, trasgreden los límites de lo urbano, de la polis, diadema de lo civilizado. Una vez en el bosque, se convierten en la encarnación mítica de las mujeres del dios. Y le rinden su tributo. Un sacrificio. El sacrifico de un macho cabrío. Beben entonces su sangre caliente. Comen la carne cruda.
Y en un sueño que experimenta Aschenbach ve "un tropel de seres humanos y animales, un torbellino, una turba frenética que iba inundando la ladera con cuerpos y llamaradas confundidos en un delirante vértigo de rondas. Tropezando con sus vestimentas de pelleja que, excesivamente largas, pendían de un cinturón grupos de mujeres agitaban panderos sobre sus acezantes cabezas, echadas para atrás; blandían antorchas chisporroteantes y puñales desenvainados; llevaban serpientes de agudas lenguas asidas por la mitad del cuerpo, o bien, ululando, portaban sus senos en ambos manos. Vio hombres velludos, con taparrabos de piel de fiera y cuernos en la frente, doblar la nuca y agitar brazos y piernas al son de broncíneos címbalos y del furioso redoblar de unos timbales, mientras imberbes efebos aguijaban macho cabrios con varas hojosas..." (14). Todos estaban poseídos mientras comían de la carne de los machos cabríos y lamían su sangre. Y él, Aschenbach, el soñador, "el durmiente ya estaba entre ellos y dentro de ellos, poseído también por el dios extranjero". Y: "De este sueño se despertó enervado, deshecho, enteramente a merced del demonio" (15).
Las ménades también regresan con su furia en una sala de concierto moderna en una ficción cortazariana (16).
Y con el regreso de la exaltación musical dionisiaca, con su culto primitivo, el ideal de la forma bella, perfecta, autosuficiente de Aschenbach sucumbe. Ahora ha sido invadido, o rescatado, por lo demoníaco, por la noche del "dios extranjero". Apolo, lentamente, reconoce su nacimiento en el vientre de una divinidad que libera el placer embriagante, lo extático y demoníaco; que abre al aparente "pecado", al "mal", al "descarrío", como lo sugiere también la interpolación, poco de después del sueño de Aschenbach, de un significativo pasaje del Fedro platónico: "Porque la Belleza, Fedro, tenlo muy presente, sólo la Belleza es a la vez visible y divina, y por ello es también el camino de lo sensible, es, mi pequeño Fedro, el camino del artista hacia el espíritu. Pero ¿crees acaso, querido mío, que algún día puede obtener la sabiduría y verdadera dignidad humana aquel que se dirija hacia lo espiritual a través de los sentidos? ¿O crees más bien (te dejo la libertad de decirlo) que es éste un camino peligroso y agradable al mismo tiempo, una auténtica vía de pecado y perdición que necesariamente lleva al descarrío? (17). La Belleza como manifestación sensible entrega lo divino; conduce a la sencillez y a la grandeza de la forma ideal. Pero el goce de esta mediación sensible determina a la vez que los poetas, los artistas, no puedan escapar de su sometimiento a lo sensual, a la pasión, al eros enardecido por lo bello visible, por una forma bella que ahora "conducen a la embriaguez y al deseo", y al abismo. Una profundidad abismal que, a diferencia de lo que supone la meditación platónica, no es acaso regresiva, sino restitución de una fuerza próxima y olvidada, de una creatividad más visceral.
El regreso a lo primitivo, como antigüedad de lo sacrificial y dionisíaco, como eco de una verdad primaria olvidada, late también en el sueño de Hans Castorp, el gran personaje que atraviesa los esfuerzos y proyectos pedagógicos de Setembrini y Naphta en La montaña mágica. En su capítulo "Nieve", Castorp, en un momento de recuperada soledad, atraviesa con sus esquíes las laderas de montañas, envueltas en vivos mantos blancos. Se maravilla ante la majestuosidad de los solitarios paisajes nevados. Y, al descansar ante una cabaña, sueña. Sueña primero en un paisaje idílico, en un ámbito rural, en el que conviven armoniosamente la naturaleza, hombres, mujeres y cabras. Luego, arriba hasta las columnas de un templo abandonado. Se encuentra allí con un joven efebo (posible paralelo o duplicación de Tadzio). Luego de deslumbrarlo con su presencia seráfica, el rostro del muchacho adquiere un viso sombrío, e indica a la lejanía. Como si señalara el retorno de algo olvidado, reprimido. Es el preludio de la escena que evidencia la reemergencia, desde lo inconciente, de las prácticas más arcaicas de sacrificio humano de las mujeres de Dioniso (18).
Pero, más allá de la situación sacrificial, aquí se hace patente nuevamente la visibilidad de la proximidad de lo arcaico, lo abismal, una fuerza primaria, salvaje, que absorbe o desborda la perfección de lo bello o racional. Es el regreso de lo sensual, del goce sensorial que disuelve todo forma pura, racional, ideal, de belleza. Y, paralelamente, el derrumbe del anhelo de una forma musical perfecta es padecido por el Aschenbach viscontiano cuando sufre el rechazo del público predispuesto sólo a las cadencias de la armonía. Allí donde el auditorio convencional repudia una aberración, Alfred celebra el regreso del compositor a la fuente de la vehemencia y la sensualidad creadoras. El retorno a la pasión, a los sentidos, a la fuerza de las ménades y su dios.
La caída del ideal de la forma bella y perfecta es un acto de violencia. Un estallar repentino. Acaso por eso, en las playas del Lido, Aschenbach presencia lo violento desintegrador. Una lenta sucesión de provocaciones se inicia entre el frágil Tadzio y su amigo-amante. El joven Jaschu golpea entonces con meticulosa brutalidad a la efigie de lo bello, aparentemente invulnerable en su cielo de radiante belleza solar, en su delicado frescor de juventud ajeno a la contaminación del mal. Luego de su arrebato de furia, Jaschu busca la reconciliación. La reconciliación que propone acaso el Dioniso de la agresión devastadora contra el sueño de la belleza inocente, de la armonía que olvida su origen en el acto de la violencia creadora.
Tadzio rechaza la reconciliación. Pero comprende la realidad más primaria. Que regresa para recordarle sus límites…
El músico contempla la escena, agobiado por la desesperación y la impotencia. Su cuerpo tiembla ya por los signos de la peste que se han infiltrado en su sangre. Suda. Sufre convulsiones. Pero su padecer es sólo secundariamente físico. Su tortura es la comprobación final de la ilusión de la verdad perfecta devorada por la fuerza enigmática, sin rostro ni figura. La fuerza exaltada, creadora, de lo dionísiaco. Pero como último consuelo, y tal vez como cumplimiento de un destino redentor, le es concedido al músico, otrora discípulo de la perfección apolínea, el don del ver un destello de verdad.
El joven Tadzio, lo bello apolíneo con su disfraz humano, recuerda. Yo no puede escapar de lo que recuerda: de su origen en lo que no tiene forma. Regresa entonces al mar. Hunde sus pies en las espumas de lo líquido, del agua, símbolo ancestral de la fuente, del comienzo de lo vivo y la forma desde una matriz húmeda. Sin forma.
Y el cuerpo de Tadzio, que siempre fue escultura viviente de la forma bella, recompone su postura escultural. Ya no es lo estatua del Apolo de los brazos caídos, reconcentrado en su propio poder y en la radiación de su luz solar. Ahora, extiende un brazo. Señala la lejanía. En la mañana soleada y marina, le muestra al músico, por primera vez, el lugar que escapa a la materia signada por la figura bella. Señala un lugar lejano que late más allá de la forma visible. Pero que, a la vez, es la proximidad de la fuerza no contenida por ninguna forma, de la que brotan el paisaje, la luz y la sombra. El joven que ahora indica el origen extraño de la belleza; origen que palpita entre magnolias misteriosas y oscuras.
Aschenbach llegó a la ciudad de los canales en pos de regeneración. De un nuevo nacer. Pero encuentra al fin el reflejo de una verdad siempre sospechada. Temida. Y entonces quizá entreve el velado origen turbulento y próximo de la belleza. Y la visión del origen oscuro de las bellas manchas felinas no es un don gratuito. Por eso Visconti gusta sentenciar: "Quien ha visto con sus ojos la belleza ya está condenado a morir". Por eso, el rey y el poeta del relato borgeano El espejo y la máscara, que ven lo bello, deben pagar el precio. El exilio del poder del primero, su despeñamiento en la mendicidad anónima; y la muerte del segundo a través de una daga de plata (19).
La contemplación final de la belleza (que incluye su misteriosa matriz no bella) es lo que ya no permite vivir dentro del mundo del equilibrio y el orden.
Luego de recorrer el tifus de la decadencia, Aschenbach en su muerte recibe el consuelo. Consolatio final para el músico de la caza frustrada de lo bello desde la disciplina de un "arte espiritual". Consolatio con el último suspiro del artista, con su difundirse, tras largas tempestades de frustración, en el agua. Agua oscura. Proximidad oscura, hirviente, del dios olvidado, del Dioniso de la vid, de lo felino y abismal, el Dioniso del que nacen las formas. Proximidad de una música que no goza con la perfección, sino con la creación desde el desborde. Desde los tambores de la embriaguez. (*)
(*) Fuente: Esteban Ierardo, "Muerte en Venecia. El retorno de la proximidad dionisíaca", editado aquí de manera original.
Citas:
(1) Thomas Mann, La muerte en Venecia, Barcelona, Ed. Edhasa, 2005, p.91 (trad. Juan José del Solar).
(2) Ibid., p.92.
(3) En 1630, la peste diezma el 30 por ciento de la población veneciana. Entonces, mediante un concurso público, el Senado de la República promovió la construcción de una basílica que sería consagrada a la Virgen. Su intención original era la invocación de la intervención divina para acelerar la extinción de la peste. El proyecto elegido fue el de Longhena. La iglesia votiva de Santa Maria della Sallute fue erigida entre 1631 a 1687 en la Plaza San Marcos. Parte de sus rasgos arquitectónicos acusan la influencia del gran arquitecto del Renacimiento: Palladio.
(4) Ver Antonin Artaud, "El teatro y la peste", en El teatro y su doble, Córdoba, ed. Fahrenheit.
(5) Ver Thomas Mann, Consideraciones de un apolítico, ed. Grijalbo.
(6) Heinrich Mann le reprocha a su hermano: "¿Pero desde qué sueños estás hablando? ¿De qué años eres, cuándo y dónde vivías? Observas al pasar que la palabra bourgeois ha sido internacionalizada por la época capitalista, ¿pero sabes exactamente que la propia cosa, que el propio bourgeois se ha internacionalizado, que en Alemania está en su casa, como en cualquier otra parte? ¿Has estado durmiendo? Se te ha pasado por alto, mientras dormías, la evolución del burgués alemán -mejor dicho, su trasformación directa y como producido por la varita de Circe-, su deshumanización y su desespiritualización, su endurecimiento para convertirse en el bourgeois capitalista-imperialista? El burgués duro, eso es el bourgeois. Ya no existe el burgués espiritual. Hablas de épocas ya pasadas, en todo caso 1850, pero no de 1900. En el ínterin existió Bismarck, en el ínterin hubo el triunfo de la Realpolitik, el templado y el endurecimiento de Alemania para convertirse en el Reich; la cientifización de la industria y la industrialización de la ciencia; la reglamentación, enfriamiento y hostilización de la relación patriarcalmente humana, que llega a ser imposible, de empleador y empleado, en virtud de la ley social; emancipación y explotación; ¡poder, poder, poder! ¿Qué es hoy día la ciencia? Una dura y estrecha especialización con fines de lucro, explotación y dominación. ¿Qué es la instrucción? ¿Acaso humanitarismo? ¿Amplitud, bondad? No, nada sino un medio para obtener ganancias y poder. ¿Qué es la filosofía? Acaso no es aún un medio para ganar dinero, pero sí una especialización duramente delimitada, en el estilo y espíritu de la época. ¡Míralo a tu 'burgués alemán' actual, a ese propietario imperialista de minas, que no vacilaría en sacrificar mil personas, y aun el doble, con tal de anexarse Briey y convertirse en amo del mundo! Te lo repito, has estado durmiendo, sigues durmiendo, estás hablando en sueños", citado en Fernando Bayon, Thomas Mann y el desencantamiento de las tradiciones alemanas, en Revista Hamic, año 2005, parte 18.
(7) Thomas Mann, Doktor Faustus, Barcelona, Plaza Janés editores, 1991 (trad. J. Farrán y Mayoral).
(8) Thomas Mann, La muerte en Venecia, op.cit, p.29.
(9) Ibid., p.30.
(10) Ibid., p. 31.
(11) Ibid., p.33.
(12) Ibid., p.34.
(13) En la Viena donde se consumó y desarrolló el matrimonio entre Gustav y Alma Mahler, la mujer sufría postergación aun cuando evidenciara notables cualidades creativas. Por eso, y como parte de las cláusulas matrimoniales, Alma debió renunciar a su camino personal en la pintura y la música para consagrarse especialmente a su esposo, con el que colaboraba como lectora de pruebas y copista. Alma se hartó finalmente de su papel subalterno. Se enamoró del entonces joven Walter Gropius, arquitecto creador de la Bauhaus. Sus principales condiciones artísticas centelleaban en el piano. Sus virtudes como compositora eran limitadas. Sólo dejó 16 lieders. Luego de la muerte de Mahler en 1911, y de una larga secuencia de affaires, murió en 1964, tras el disgusto que causaron sus manifestaciones de simpatía por el fascismo mussoliniano.
(14) Thomas Mann, La muerte en Venecia, op.cit, p.110-111.
(15) Ibid, p. 112.
(16) Ver Julio Cortázar, "Las Ménades", en Final de juego, en Cuentos completos, v.1, Buenos Aires, ed. Alfaguara, pp. 317-326.
(17) Platón, Fedro, citado en Thomas Mann, La muerte en Venecia, op.cit, p.117.
(18) Ver Thomas Mann, "La nieve", en La montaña mágica, Barcelona, Plaza Janés Editores, pp. 492-496 (trad. Mario Verdaguer).
(19) Ver J.L. Borges, "El espejo y la máscara", en Obras Completas, Buenos Aires, Emecé, v. III, p.45-47.