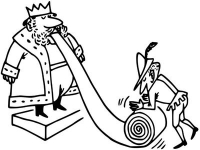Primera lectura
Luego de Xi Jinping, Presidente del gobierno chino, y de Vladimir
Putin, líder ruso recientemente relegitimado, Lula Da Silva es seguramente quien
cuenta con mayor volumen de adhesión popular, lo que lo convierte en uno de los
líderes mundiales más encumbrados. Una popularidad que no se apoya en respaldo
mediático alguno, sino en la ratificación que hace el pueblo brasileño de sus
dos presidencias.
Cuando un líder popular de tamaña envergadura, considerado un
estadista por el lugar en el que ubicó a Brasil en el mundo, recibe la condena
de nada menos que tres instancias judiciales –local, de alzada y federal, más
la presión mediática y militar- significa que lo que está en juego no es un episodio
jurídico, sino la ilegitimidad de todo un sistema de instituciones que durante
décadas guardó la apariencia de imparcialidad, hasta desnudar su verdadero
objetivo: burlarse hasta el extremo de cualquier mesura institucional, servir a
los poderes dominantes y exterminar cualquier posibilidad de retorno del poder
popular.
Allí reside el eje de la disputa. No se trata de un plazo procesal,
no se trata de un juez ni de una sentencia arbitraria. Es una colosal
estructura de poder que en la retórica se autocalifica demo-liberal, la que ha
dado su veredicto.
Una vez comprobado el alto costo político de la crueldad física
extrema aplicada por las últimas dictaduras, se propusieron estudiar mecanismos
más sutiles pero al mismo tiempo eficaces para aplicar el mismo proyecto de
saqueo económico y social sin apelar a reprimir explícitamente la voluntad
popular. Solapándola, hasta conseguir, incluso, algunos niveles de aceptación.
Mediante el financiamiento del Departamento de Estado de los EE.UU. y el apoyo
logísitico del Pentágono, se pusieron en marcha vastos mecanismos de
penetración cultural para convencer y cooptar a algunos segmentos
institucionales como periodistas y jueces, del rol que debían desempeñar para
desprestigiar a los procesos populares y llevar al escarnio a sus líderes y
protagonistas. Y persuadir, además, a una parte de la sociedad, de modo de
quitarle herramientas de análisis, reflexión y pensamiento crítico, conducirla
al odio más visceral por la política y por valores como la igualdad y la inclusión
de los humildes. De modo de privarla, en definitiva, de las herramientas conceptuales
e interpretativas para reaccionar frente a afrentas morales e institucionales
tan profundas como las del presente. Cooptar
instituciones y desactivar la reflexión y el espíritu crítico de la sociedad,
en síntesis.
Primera claridad
Si algún saldo útil se podría
obtener de estos procesos, es su carácter clarificador. Se puede adoptar una u otra posición, pero nadie puede hacerse el
distraído respecto de que se trata de una estrategia orquestada, coordinada,
para toda la región. Y nadie puede ignorar que han caído definitivamente los
valores republicanos heredados de la ilustración francesa, la modernidad
europea y la Constitución estadounidense. A esta altura, nadie en su sano
juicio puede afirmar que el atropello contra Lula puede haber sido hecho en
nombre de la “calidad institucional”.
Esa fue la excusa que el poder dominante utilizó para desgastar a
los gobiernos populares, durante los cuales la esencia del concepto república,
la preocupación por lo público,
estuvo más vigente que nunca. Quiere decir que si ese concepto que sirvió como
excusa ha sido pisoteado por ellos mismos, por los mismos que lo levantaban, la
idea formalista de la república despojada de todo contenido social ha perdido
estrepitosamente su validez y legitimidad.
Coyunturalmente se podrá sacar a Lula de la cárcel con una medida
procesal, pero estructuralmente no se podrá liberar a nuestros pueblos desde
este sistema institucional definitivamente agotado, por estar al puro servicio
del capital financiero globalizado. Tenemos el desafío de construir otra
“res-publica”, otra preocupación por lo público, otras institucionalidad al
servicio de lo público, otro sistema de prioridades, otra manera de administrar
los bienes generales, sociales o universales. Otra escala de valores. Otras
estructuras jurídicas, otros medios de comunicación, otras instituciones, esta
vez, portadoras del poder popular, de la verdadera democracia, de la verdadera
“res-publica”.
Segunda claridad
La extrema gravedad de lo ocurrido ha alcanzado tal punto, que obliga
hasta a los más moderados a darse cuenta. Aquellos dirigentes argentinos, que dicen
pertenecer al campo popular y desde ahí se solidarizan con Lula y condenan la ofensiva
judicial neo-golpista, no pueden, al mismo tiempo, mantenerse indiferentes ante
la persecución judicial a Cristina. Si son conscientes de la dimensión extrema
del aparato de poder que tenemos delante, no deberían caer en la contradicción
de –puestos a evaluar el anterior gobierno de la Argentina- decir que este
perdió las elecciones por falta de autocrítica o por errores que seguramente se
cometieron, y no por la fortaleza de la estructura de poder que se enfrentaba.
Quien en este momento continuara anteponiendo esas cuestiones a la lucha que
hay que dar contra el poder real, no lo hace de distraído, sino porque
efectivamente es funcional a otros intereses, y no a los del campo popular.
Corolario
El liberalismo es
–históricamente- sucesor inmediato de las monarquías absolutas. En tal
carácter, las teorías tradicionales se han encargado de justificar que aquel
régimen liberal, recientemente establecido por entonces, no repitiera los
viejos abusos de poder del monarca. Es así como nace el denominado sistema de
“frenos y contrapesos”, con que la burguesía como clase dominante buscó
protegerse de los riesgos que implicaba dejar todo el poder en manos de las
mayorías electorales. Pero la evolución histórica del capitalismo demuestra que
los riesgos democráticos –salvo en períodos marcadamente autoritarios o
totalitarios- no han provenido del Estado ni de la política, sino de la
concentración del capital, de su consecuente capacidad de influir sobre las
instituciones tanto públicas como privadas, de su apropiación y dominio de lo
que Gramsci y Althusser denominan “aparatos ideológicos”, de los modos de
percepción, interpretación y persuasión de las personas respecto de la
realidad.
Lejos de su finalidad inicial
de ser un contrapeso de posibles abusos, el poder judicial contra-mayoritario,
termina gobernando en última instancia, con más poder que la propia voluntad
mayoritaria del pueblo.
Si la evolución del liberalismo
político hubiera sido verdaderamente democrática en lugar de haberse hincado
ante los poderes oligárquicos, los sistemas penales estarían mucho más
preparados para conjurar los delitos del poder sobre la propiedad colectiva de
los pueblos –centros de salud, escuelas, vivienda, seguridad social- y los
derechos de los pueblos a acceder a ella, que sólo enfocados en sancionar los
delitos contra la propiedad individual. Si así fuera, estaríamos ante
estándares de desarrollo e igualdad mucho más elevados, y los delitos contra la
propiedad individual disminuirían contundentemente.
Todo ello va en dirección de la concentración del poder, es decir, en
detrimento de la distribución del mismo que buscaban aquellas nacientes
repúblicas liberales. Se trata de un retroceso de tintes monárquicos. Pero, a
diferencia de las antiguas monarquías que gobernaban sociedades menos
complejas, los actuales modelos de poder concentrado están hechos a la medida
de sociedades fragmentadas, con el fin de disciplinarlas. Es decir, despojarlas
de todo instrumento de autonomía y pensamiento crítico que ponga en cuestión
los intereses dominantes.
Finalmente, se confirma que se trata de un plan regional que lleva años
de planificación, financiamiento e implementación, lo cual le permite replicar
exactamente el mismo discurso en todos los países de la región. Hay
particularidades locales, pero su lógica estructural es binaria: o el Pueblo o
las empresas. Por lo tanto, no puede ser afrontado sin herramientas igualmente
poderosas, profundas, capilares, planificadas y sostenidas por un amplio
proceso de conciencia y movilización popular. De su lado, hay muchos recursos y
resortes de poder. Del nuestro, la absoluta convicción moral de que luchamos
por los ideales, las ilusiones y los programas más justos para el conjunto de
nuestro pueblo. Esa energía –y no la suma aritmética de estos y aquellos
dirigentes- es la que debe convocar a la mayor unidad posible, interna y
latinoamericana, y la que nos permitirá general la masa crítica y el contagio
necesario para el triunfo definitivo,
para el desempate hegemónico, en la Argentina y en la región.
Los movimientos populares no
viven perpetuamente engañados por las clases dominantes. Hubo y habrá siempre
opciones históricas, grietas intersticiales dispuestas a escapar a la
reproducción de la dominación. La historia es por definición incompleta,
abierta a la innovación, al quiebre. En otras palabras, a la emergencia de
procesos populares. Es precisamente de esa mezcla de dominación heredada y
acción decidida que irrumpen los debates cruciales de la historia, los debates
de cambio. Las nuevas instituciones nacen también de luchas pasadas, que
parecen por momentos olvidadas, pero que permanecen latentes en la memoria
colectiva.