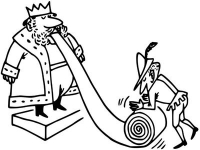La traumática experiencia que agobia al pueblo argentino a causa de las políticas gubernamentales suscita interrogantes tanto en el plano de la teoría como en el de la práctica política. Una que nos parece de singular trascendencia remite a una observación que medio siglo atrás hiciera un gran profesor de Harvard –el sociólogo Barrington Moore–, cuando criticaba la proliferación de libros y artículos dedicados a examinar las causas de la rebelión social y la violencia en distintos países, con un ojo puesto en la sublevación social que recorrió como una descarga eléctrica a la sociedad estadounidense en rechazo a la guerra de Vietnam.
Decía en ese momento Moore que la cuestión estaba mal planteada porque con las penurias y los sufrimientos que ciertos Gobiernos suelen infligir a la ciudadanía «la pregunta» que debía hacerse no es por qué los hombres se rebelan –aludiendo al título del clásico libro de Ted Robert Gurr– sino por qué no lo hacen con más frecuencia. En las primeras páginas de su gran libro sobre el tema (Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt) Moore lo expresa con las siguientes palabras: «¿Qué es lo que hace que los seres humanos se sometan a la opresión y la degradación?».
Es obvio que no hay un solo factor que explique esta conducta. Hay ciertas constelaciones de creencias y valores que predisponen a las masas a tolerar un orden social insanablemente injusto o a consentir políticas que agraven aún más sus padecimientos. Aquellas suelen condensarse en códigos morales, escritos o bajo la forma de sólidas tradiciones culturales, que fomentan la resignación, el pesimismo o la mansedumbre. Todo esto hace que hombres y mujeres acepten como una realidad ontológicamente irremediable, como la caída de un rayo o la erupción de un volcán, lo que no es otra cosa que una transitoria creación social que cristalizó una determinada correlación de fuerzas y que carece de cualquier garantía de perpetuidad.
Régimen feudal
Todos los modos de producción, desde el esclavista hasta el capitalismo, pasando por el régimen feudal, requieren de un entramado de creencias y valores que sacralicen el orden social existente, sea alimentando el conformismo de las masas o justificando la represión o la simple y llana eliminación física de los rebeldes. El papel de la religión al estimular una aceptación resignada de los padecimientos del «valle de lágrimas» terrenal con la promesa de la felicidad eterna que se les garantiza en la «otra vida» a los mansos de espíritu ha sido largamente documentado por la literatura especializada.
En el capitalismo como sistema supuestamente secularizado este papel conservador de la religión supo tener una enorme importancia. Pero dado que aquel posee una extraordinaria capacidad para construir una hegemonía en el sentido gramsciano del término, es decir, una «dirección intelectual y moral», creadora de un sentido común que lo coloca más allá de cualquier crítica, el tradicional papel de las creencias religiosas ha venido batiéndose en retirada. Sin embargo, sería un error subestimar los alcances del papel conservador de las iglesias evangélicas en toda Latinoamérica.
Dicho esto, la autoinculpación de los débiles y oprimidos se ha convertido en uno de los dispositivos más eficaces para legitimar un orden social insanablemente injusto e inhumano. Si alguien es pobre, mal educado, habita en una choza y es despreciado socialmente, esa deplorable condición solo debe ser atribuida a las actitudes y conductas de los sujetos: indolencia, irresponsabilidad, vagancia, vicios propios de una vida disoluta y desordenada.
Un afroamericano en Estados Unidos no está condenado a la pobreza y la opresión. Si es virtuoso y se esfuerza, como lo hizo Barack Obama, puede llegar a ser presidente. El supuesto de este razonamiento es que debido a la inconmensurable complejidad e impersonalidad de los mercados el sistema carece de dispositivos que le otorguen la posibilidad de favorecer con riquezas y rentas a unos mientras se las niega a otros. Este es el falaz argumento que la Escuela Austríaca y el anarcocapitalismo utilizan para eximir a la clase dominante de toda responsabilidad por la miseria y los sufrimientos que imponen a las masas. Desgraciadamente este es el pensamiento que prevalece en los círculos gubernamentales de la Argentina.
Acción colectiva
Todo este ethos cultural del capitalismo contemporáneo se potencia por la exaltación del individualismo que la contrarrevolución neoliberal ha venido predicando durante 40 años. La consecuencia: un desdén, cuando no una abierta desconfianza, por la acción colectiva, que en otras épocas fue la vía regia para que vastos sectores de las capas populares accediesen a módicos niveles de bienestar social y al goce de ciertos derechos fundamentales. Esta deprimente regresión cultural se potencia por la crisis de las grandes organizaciones de masas que prosperaron en los años de la reconstrucción keynesiana de la posguerra. El debilitamiento de los sindicatos y los partidos de izquierda ha dejado a merced de sus verdugos a un enorme y amorfo conglomerado social, eso que Frei Betto apropiadamente denominara el «pobretariado», degradado por la pobreza y la ignorancia y oprimido por ideas y creencias autoinculpatorias y cuyos conservadores efectos se acrecientan por la desorganización de las masas plebeyas.
Retomando la pregunta inicial de esta nota, ¿qué es lo que explica que ante un retroceso socioeconómico tan brutal y despiadado como el que practica el Gobierno de Javier Milei la sociedad hasta ahora no haya reaccionado sino esporádicamente y de modo sectorial? ¿Cómo es posible que el ataque a derechos sociales arduamente conquistados, el empobrecimiento acelerado de la enorme mayoría de la población y la puesta en venta del país al mejor postor no haya precipitado una masiva protesta en las calles y plazas de todo el país?
Hubo manifestaciones de protesta, sí, pero segmentadas y discontinuas: jubilados, beneficiarios de planes sociales, sindicatos, estudiantes universitarios, organismos de derechos humanos y grupos feministas ganaron las calles, pero sin una consigna unitaria ni una organización que potencie y dote de continuidad a su por momentos heroica resistencia. Sociológicamente es comprensible que décadas de prédica neoliberal favorecida por el oligopolio mediático y, posteriormente, por las redes sociales dejaran una profunda marca en la sociedad argentina.
Para moderar el pesimismo de este diagnóstico puede que este país aún conserve esa llama sagrada que la llevó a alzarse en contra de varios regímenes dictatoriales y Gobiernos derechistas, como el menemismo y la Alianza. Pero es indudable que el ritmo de la reacción y la rapidez de la contestación rebelde ante la agresión gubernamental se han debilitado y lentificado. Especialmente si se tiene en cuenta que estamos ante el peor y más radical intento de refundación regresiva del capitalismo argentino, destruyendo conquistas e instituciones que ni siquiera Martínez de Hoz y el menemismo se atrevieron a tocar.
¿Será que la respuesta al interrogante de Moore es que ciertos cambios políticos y culturales ocurridos en nuestra historia reciente hicieron que esta sociedad ahora acepte con resignación y una cierta dosis de fatalismo –o no repudie con fuerza– lo que hace apenas un par de décadas era motivo de militante rechazo? No hay respuesta desde la teoría para esta pregunta y habrá que aguardar el veredicto de la historia. Y recordar, al mismo tiempo, que ciertos acontecimientos, inesperados y sorpresivos, pueden, bajo ciertas condiciones, desatar la rebeldía de los pueblos. Mientras tanto se impone tomar nota de esos cambios en nuestra sociabilidad y luchar para derrotar a la barbarie del proyecto refundacional que impulsa la Casa Rosada.
Portada: La Nación, marcha universitaria del 23 de abril
Fuente: Revista Acción