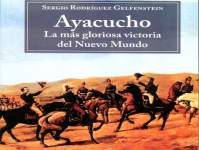Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Así define Siri Hustvedt esta ambiciosa reunión de sus mejores ensayos, escritos entre 2011 y 2015.
Su vasto conocimiento en un amplio abanico de disciplinas como el arte, la literatura, la neurociencia o el psicoanálisis ilumina una teoría central en su obra ensayística, la de que la percepción está influida por nuestros prejuicios cognitivos implícitos, aquellos que no provienen del entorno, sino que se han interiorizado como una realidad psicofisiológica.

Una experta en temas de feminismo, además de una gran narradora. Foto: Especial
Fragmento del libro La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres de Siri Hustvedt (Seix Barral), © 2017, Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México
ANSELM KIEFER: LA VERDAD SIEMPRE ES GRIS
Mi madre tenía diecisiete años cuando las tropas alemanas invadieron Noruega el 9 de abril de 1940. Tiene casi noventa en el momento en que escribo esto, pero sus recuerdos de los cinco largos años de ocupación nazi siguen siendo vívidos y dolorosos. A comienzos de los años cincuenta conoció a mi padre estadounidense en Oslo, se casó con él y se trasladó a Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces. Una tarde de finales de los años sesenta (no recuerda el año exacto), iba en coche por una calle del pequeño pueblo de Minnesota en el que vivíamos y se sorprendió al ver por la acera a un hombre con un uniforme de las SS. Temblando de rabia, detuvo el coche, sacó la cabeza por la ventana y le gritó: “¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!”. No sé si el hombre acababa de salir de una obra de teatro con su disfraz o era un chiflado, pero el incidente afectó muchísimo a mi madre.
Al escribir sobre los peligros de investigar el nazismo, el erudito finlandés Pauli Pylkkö sostiene que la comprensión requiere hasta cierto punto “reexperimentar… o por lo menos fingir que se acepta lo que uno está intentando entender. Este deliberado acto de fingimiento se asemeja a la actitud ante la ficción: uno puede regresar del mundo ficticio al mundo cotidiano, pero algo extraño permanece vivo en la mente después del regreso… Obviamente, no es una iniciativa completamente inocente o inofensiva”. Las metamorfosis de la memoria y la imaginación pueden marcarnos para siempre.
La atracción se mezcla con la repulsión cuando el fascinante objeto que tenemos ante nosotros adquiere un aspecto peligroso. Este tira y afloja emocional está presente al contemplar la obra de Anselm Kiefer, que ha inspirado tanto amor como odio. Las mejores obras de arte nunca son inocuas: alteran las predicciones perceptivas del espectador. Sólo cuando se trastocan los patrones de nuestra visión prestamos realmente atención y nos preguntamos qué estamos mirando. ¿Es una fotografía de Anselm Kiefer con uniforme de oficial nazi en Am Rhein? ¿La imagen borrosa y arrugada no evoca también al instante El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich (1818), un lienzo que nos presenta la solitaria figura masculina del movimiento romántico alemán? ¿Y no resurgió el romanticismo en Alemania en la década de 1920? ¿No formó parte de esa segunda ola Martin Heidegger con su profética e irracional experiencia del Dasein, un filósofo cuyo estigma nazi nunca lo ha abandonado, pero cuyas ideas han sido fundamentales para la llamada filosofía poshumanista, que también se opone al sujeto racional de la Ilustración? Los dos periodos románticos se funden en la enorme obra de plomo tratado de Kiefer. La fotografía en blanco y negro, símbolo de la memoria, ha dejado de ser un documento de papel frágil para transformarse en un objeto gigante, literalmente abrumado con las cargas del pasado y pesado como una lápida.
La obra de Kiefer ha llenado miles de páginas desde que llamó por primera vez la atención y se ganó posteriormente un público internacional en la Bienal de Venecia de 1980. Tanto en libros académicos como en artículos populares, los escritores han esperado dar sentido a la obra de Kiefer en textos que varían en el tono, desde himnos extravagantes hasta rechazos mordaces. Las opiniones extremas sobre la obra de Kiefer me interesan, no tanto por su contenido como porque descubren una ambigüedad en el arte en sí. “La verdad siempre es gris”, declaró el artista en una ocasión, citando un lugar común que es también un código de color. En Kiefer hay mucho gris, figurada y literalmente.
A nadie que haya escrito acerca del artista se le han pasado por alto sus grandes temas: su descubrimiento de traumas históricos, especialmente el Holocausto; su uso de las imágenes y del lenguaje de distintas tradiciones míticas y místicas, entre ellas la Cábala, o sus frecuentes referencias a la alquimia. Nadie alberga dudas sobre la gran escala de muchas de sus obras, que empequeñecen e intimidan al espectador. Y nadie discute que los materiales que utiliza Kiefer —fotografías, tierra, paja, arena, tela, ceniza y plomo sobre superficies que a menudo están marcadas, quemadas, rasgadas, cubiertas y violentamente transformadas de una forma u otra— están llenos de significados deliberados. La controversia ha girado en torno a cuáles son esos significados. La obra de Kiefer pide ser “interpretada”, como los innumerables libros crípticos que ha hecho y evocado repetidamente a lo largo de su carrera. La espectadora de una obra de Kiefer también es intérprete de imágenes y de textos, una tejedora de una red asociativa que la lleva de un significado a otro, ninguno de los cuales descansa plácidamente en un único esquema.
La profunda y vacía sala de madera de Deutschlands Geisteshelden (Héroes espirituales alemanes, 1973) está rodeada de antorchas encendidas. Rosenthal la identifica como una escuela remodelada que le sirvió a Kiefer de estudio. Es un espacio personal que también recuerda la triunfal arquitectura nazi de Albert Speer, el Valhalla de la mitología nórdica, que a su vez evoca el ciclo del anillo de Wagner y la obsesión de Hitler por su música. Los héroes son nombres garabateados en la superficie de arpillera del cuadro: Joseph Beuys, Arnold Böcklin, Hans Thoma, Richard Wagner, Caspar David Friedrich, Richard Dehmel, Josef Weinheber, Robert Musil y Matilde de Magdeburgo.
Aunque varios críticos han identificado las figuras como alemanas, hay entre ellas un suizo, Arnold Böcklin, y dos austríacos del siglo XX que sólo fueron técnicamente alemanes desde el Anschluss de 1938 hasta el final de la guerra en 1945: Robert Musil, el gran autor vienés de El hombre sin atributos, y Josef Weinheber, un nazi, elogiado por el antinazi W. H. Auden en un poema. Weinheber se suicidó el 8 de abril de 1945, exactamente un mes después de que naciera Kiefer, y Matilde de Magdeburgo, la mujer solitaria, fue una mística cristiana del siglo XIII que se sirvió de una apasionada imaginería sexual para describir su unión extática con Dios. Sabine Eckmann no se equivoca al referirse a los nombres inscritos como “«figuras culturales germanoparlantes”, pero añade que con la excepción de Beuys y Matilde de Magdeburgo, todos estuvieron “muy bien considerados por el régimen”. En realidad, los libros de Musil fueron prohibidos por los nazis. El poeta Richard Dehmel murió en 1920 de una herida recibida en la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que combatió con entusiasmo. Se le acusó de publicar obras obscenas y blasfemas y fue juzgado en los tribunales alemanes en la década de 1890. El nombre de Dehmel está asociado tanto con el erotismo más tórrido como con la historia de la prohibición de libros en Alemania.
El 10 de mayo de 1933 los universitarios alemanes organizaron procesiones de antorchas por todo el país y quemaron veinticinco mil libros considerados antigermánicos, entre ellos los del poeta Heinrich Heine, un judío convertido al cristianismo. En su obra de teatro Almansor de 1821, Heine escribió: «Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen», “Donde se queman libros, al final también se quema a gente” (la traducción es mía). Estos Geisteshelden —la palabra alemana Geist significa mente, alma y espíritu— constituyen un catálogo muy personal de héroes, las inscripciones nominales en un espacio psíquico que también forma parte de la memoria histórica, a la que Kiefer sólo tiene acceso al cruzar la frontera de la masacre por inmolación en crematorios que terminó dos meses después de que él naciera. En el espacio del aula vacía, lo metafórico y lo literal colapsan entre sí. Las llamas vivas de la expresión musical, poética y erótico espiritual conservada en los libros, los cuadros y las composiciones están irremediablemente vinculadas a la verdadera quema de libros y de personas. Lo personal, lo histórico y lo mítico se mezclan creando una tensión dialógica y misteriosamente irónica en un lienzo de espíritus invisibles. Es a la vez figurativo y no figurativo.
Lisa Saltzman seguramente tiene razón al afirmar que a Kiefer le persigue la famosa máxima de Theodor Adorno de que escribir poesía después de Auschwitz es “un acto de barbarie” y que la obra de Kiefer lucha con la iconoclastia. No es posible representar campos de exterminación. Las películas y las fotografías existen como registros documentales del horror, pero no pueden ser arte. Es interesante señalar que en el Atlas de Gerhard Richter, entre los cientos de fotografías que recopila durante años hay tomas de los campos de exterminación, de lo que describió como “imposible de pintar”.
Richter, que es trece años mayor que Kiefer, tiene recuerdos específicos de la guerra, como mi madre. Kiefer no tiene ninguno. No fue participante sino heredero de los crímenes de los progenitores, especialmente de los padres; tanto él como su generación fueron producto de las secuelas de Alemania, un país que los bombardeos habían reducido a escombros y que estaba habitado por ciudadanos que eran incapaces de hablar de su pasado nazi.
¿Cómo configurar esta memoria histórica o hablar de ella? Paul Celan, un judío rumano, creció hablando varios idiomas pero escribía en alemán. En 1942 enviaron a sus padres a unos campos de trabajo forzado nazis en Ucrania. Su padre murió de fiebre tifoidea y un oficial nazi mató de un tiro a su madre cuando se quedó demasiado débil para trabajar. Kiefer recurre a la poesía de Celan y el uso que hace de ella es una búsqueda de un lenguaje a la vez poético y visual. Edmond Jabès escribió: “En la Alemania de Heidegger no hay sitio para Paul Celan”, y, sin embargo, la realidad es compleja. Sabemos que Celan puso objeciones al panfleto de Adorno contra Heidegger, La jerga de la autenticidad, y que defendió al filósofo a pesar de los sentimientos encontrados que tenía hacia él. En una carta de 1947, Celan escribió: “No hay nada en el mundo para que un poeta deje de escribir, ni siquiera cuando se trata de un judío y la lengua de sus poemas es el alemán”. En sus reiteradas citas de Todesfuge [Fuga de la muerte] de Celan, Kiefer adopta el singular alemán del poeta para abordar el Holocausto. El lenguaje de Celan se convierte en vehículo y autorización para las necesidades expresivas de Kiefer. La figura femenina alemana “dein goldenes Haar Margarete” del poema de Celan se opone a la judía “dein aschenes Haar Sulamith” y Kiefer las transforma en paisajes de paja dorada y ceniza calcinada que vuelven una y otra vez. El paisaje casi abstracto Nürnberg (1982), con su tierra ennegrecida y el uso de la paja y las palabras Nürnberg-Festspeil-Wiese justo encima del horizonte, me aterraba antes de saber siquiera qué estaba mirando. Hay referencias a la ópera cómica Die Meistersinger de Wagner, los mítines multitudinarios de Hitler, las leyes antisemitas de Nuremberg de 1935 y los juicios celebrados después de la guerra, pero la desgarradora fuerza del cuadro proviene de la sensación de movimiento violento que hay en el lienzo en sí, las marcas dejadas por el cuerpo del pintor en un cuadro de acción profundamente antiamericano, alterado por la representación figurativa. ¿Estoy mirando o no las vías férreas cubiertas de malas hierbas?
La voluntad de metamorfosis en Kiefer es potente. El ardiente fuego de la alquimia es uno de sus tropos para referirse a la creatividad artística. La vitrina de cristal, Athanor, con su horno rodeado de escombros y sus pálidas plumas como alas de ángel que se elevan, combina objetos en un poema tridimensional. Estoy tan familiarizada con el vocabulario visual de Kiefer que me veo obligada a dar a la obra múltiples significados, a ver cuerpos incinerados junto al secreto fuego de la filosofía alquímica. Ésta es mi interpretación, por supuesto, una entre otras posibles interpretaciones. El arte de Kiefer es hermenéutico, oculta y revela significados incómodos, ambivalentes y a veces retorcidos que la espectadora percibe mucho antes de que empiece con sus interpretaciones. Es un error reducir la obra de Kiefer a un relato de heroísmo o de penitencia. Una polaridad tan fácil y sin matices es precisamente lo que el arte cuestiona. La zona gris es aquella donde la definición se descompone, donde el lenguaje corriente se vuelve inadecuado, poco más que unas sílabas sin sentido. Se necesita otro modo de expresión que no lleve consigo dolorosas contradicciones y desesperantes ambigüedades. Se vuelve obligado recurrir a la imagen poética, que se fragmenta en una pluralidad semántica y que nos permite ver, en palabras de Celan, “ein Grab in den Lüften”, “una tumba en el aire”.