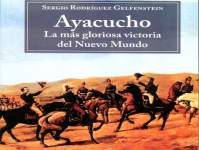Rodolfo Kusch se sumergió en el mundo del simbolismo incaico. Intentó comprender la cosmovisión o paradigma de realidad andina en América profunda, y otros momentos de su obra.
En un comienzo, su obra tuvo muy escasa aceptación en Argentina. En cambio, en Latinoamérica mereció elogios, atentas lecturas, y la aceptación de que, a través de su pensar, se rescata la dignidad filosófica de las cosmovisiones indígenas americanas. Kusch cristalizó un gesto intelectual intolerable para el común de los académicos: aprovechó una formación clásica en filosofía occidental no para desentrañar lo ya pensado por alguna de las consagradas luminarias del pensamiento europeo. Por el contrario, su empeño fue revalidar la visión de la realidad de la cultura incaica. Su obra paradigmática en este sentido es América profunda. Mediante el análisis de la visión del mundo andino, Kusch examina su categoría existencial del «estar» que contrapone al «ser». El «estar» supone un situarse cerca de un centro donde se concentran y conservan energías mágicas y divinas que se deben respetar y conjurar. Por contrapartida, el «ser» se entronca con la ansiedad occidental del «ser alguien», el deseo de colmar con contenido y significado un vacío que se amoneda en la intimidad profunda del sujeto de Occidente. Aquí proponemos solo una aproximación a esta temática.
El pensador argentino Rodolfo Kusch (1922-1979) rescata una cosmovisión pre-moderna en América profunda. Para esto se sumerge en el torrente del pensar aymará, quechua, inca. En un momento esencial de su salto al lecho incaico, Kusch acomete la recuperación de un documento olvidado. Exhuma o rescata, a la manera del historiador-archivista foucoltiano. El autor de La Historia de la locura (2) rescata documentos u obras antes excluidas de la memoria histórica. Recupera La nave de los locos, obra que expresa, como una diáfana epifanía, el sentido del ser loco en el Renacimiento. Kusch cristaliza un movimiento semejante al auscultar el manuscrito del indio Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua (3).
El inca olvidado transcribe himnos al dios Viracocha y plasma un dibujo que oficia de visual síntesis simbólica del universo incaico. En un himno que destina al papel, el Yamqui (y también Guaman Poman y Cristóbal Molina), afirma que el mundo es un «hervidero espantoso» (manchay ttemyocpa), opuesto al Viracocha que es grande (hatun), el señor (apu), el superior y primero (caylla). Viracocha ordena el mundo a través de un emisario: Wiracochan o Tunupa. La divinidad se mantiene alejada del mundo y sus tendencias caóticas. La creación de la divinidad incaica no es plena emanación del espacio de lo viviente sino una donación o transferencia de sentido al círculo (muyu) de la existencia. Así, «crear el mundo es, en verdad, darle sentido. El mundo no existe mientras sea un puro caos…Recién cuando el dios marcha sobre el mundo éste es creado porque adquiere sentido y, ante todo, un significado y una utilidad» (4).
El dios que otorga sentido pero no se confunde con el mundo ordenado. Es «el sol del sol». Invocar a ese dios, a la vez retirado y ausente y presencia que ordena, exige que el hombre incaico lo invoque a fin de conjurar su posible ira, su potencia destructiva. La tormenta de la destrucción divina puede rugir como terremoto, sequía, inundación, aludes y enfermedades. El miedo visceral, la profunda angustia ante el enojo arrasador que se despeña desde lo alto, impele al inca a rogar la riqueza y fertilidad del dios mediante el ayuno, la oración y el rito. Viracocha es el fundamentalmente rico (ficci capac); es el que puede obsequiar la abundancia del fruto, para que éste luego se distribuya por igual en el tejido de la comunidad y de una economía de amparo (5). El rico dios también protegerá la salud del varón y la mujer y el poder creador de la cópula pues la divinidad es varón y mujer (cay cari cachon cay warmi cachon).
Pero la riqueza del dios dual, andrógino, no promete o dona al hombre un ser de plenitud, siempre disponible, una fuente que obre un constante florecer del árbol de la vida. Por el contrario, en el mundo de abajo, en el cay pacha, la divinidad nunca es eclosión de una eternidad de promisión. Lo eterno en quechua es huiñay pacha, la eternidad como crecimiento, no como luminosa radiación continua. La eternidad que crece alude aquí a un inevitable decrecer, gastarse, consumirse, como «se gasta la virtud mágica de que se cargan los santos haciéndoles escuchar misa, se gasta al alma humana con las vicisitudes de la vida, y hasta se gasta la persona buena haciendo obras buenas» (6). El continuo gastarse de la vida y de la propia eternidad divina que vivifica crean una continua actitud ritual, una persistente veneración e invocación al dios para que éste propicie un nuevo crecimiento y abundancia de los frutos.
En este universo arcaico la vida es acecho del caos y la ira. Y el peligro del desgaste. Pero también es certeza de un dios ordenador. Regenerador. Esta experiencia vital configura lo que Kusch llama el estar (cay) incaico. (7)
El estar es una actitud existencial por la que el inca permanece próximo a la ebullición divina de la realidad. Nunca olvida la posible ira del dios. Tampoco nunca decrece su confianza en el conjuro y las fuerzas mágicas. El estar del quechua es, a un mismo tiempo, abertura a la impronta sacra de la materia, a la secreta voluntad divina que anida en cada fibra del tiempo, al mito como epifanía o revelación narrativa de los orígenes de la vida y como generador de un modelo ético que enseña la acción correcta para permanecer dentro de un orden sagrado. Por el contrario, el europeo se abroquela en lo ficcional y sustitutivo. El sujeto de la modernidad racionalista no resuena ya dentro del magma sacro y primario del existir. En el Occidente moderno lo real es imagen mental de un sujeto técnico y racional proyectada sobre las cosas. El burgués occidental respira el pathos del ser alguien. El ser alguien es construcción sobre un vacío inicial (carente del ser divino anterior al humano); el ser alguien es actitud de expansión y control del espacio. Esta fuerza dominadora se expresa mediante la producción de objetos que aferrar, atesorar, manipular. La plasmación del ser alguien demanda la erección de las murallas de la ciudad. La vasta urbe moderna como forma de negación y escape del miedo originario que suscita en el mamífero que piensa las potencias desmesuradas e incontrolables de la naturaleza.
La ciudad es el gran refugio. Es la fortaleza de almenas radiantes donde no se perciben las texturas turbulentas y misteriosas del espacio.
En su anhelo de ser alguien, el mamífero occidental des-espiritualiza el espacio. Lo espacial es así un «lugar vacío donde conversamos y convivimos con los vecinos, para lo cual ponemos muebles, o sea, las cosas que hemos creado para estar cómodos en el mundo. Y la ciudad crea esa posibilidad, por eso ella es un patio de los objetos «(8).
La urbe es patio de los objetos, es «ciudad-patio», en la que el hombre occidental abriga «el secreto afán de convertir a todo el espacio que lo rodea en una ciudad total» (9).
La urbe-objeto-patio, a su vez, nace sin rito de fundación, sin deseo de integrar la morada humana a un orden trascendente. Las ciudades americanas se erigen sobre las costas y las llanuras que se muestran sin esquinas en penumbras, sin meandros intransitables. Lo llano puede ser recorrido por el caballo y la rueda; es tierra que el ojo puede apropiarse en un solo acto de la mirada. En cambio, el quechua se agazapa en la meseta, el altiplano, la geografía de estribaciones rocosas, de pliegues montañosos. Territorio de defensa mediante el pucará de mayor elevación que asegura una mayor proximidad del dios al que se le debe orar (10).
En el mundo antiguo, toda ciudad nace de un rito. Los romanos fundan nuevas ciudades a través de la noción de mundus. La urbe debe nacer abierta e integrada a las fuerzas celestes y telúricas, a las voces protectoras de los antepasados. La ciudad debe poseer un nombre secreto que asegure su filiación o lazo mágico-religioso con un dios benefactor. La ciudad es, al menos en términos ideales, ciudad-altar, casa preñada de cielo y tierra; no ciudad-patio, casa sin mundo de agua y fuego, sin la música de los elementos y los dioses.
La ciudad americana que el europeo construye no respira entonces dentro del cercano aliento del dios. Este modelo de urbe es la consecuencia de lo que Héctor Murena llama «el campamento»(11). Empeñado en su «fiebre del oro», el conquistador hispano explora, viaja, sojuzga, es mirada atenta, ávida de hallar el fulgor dorado. Es nómada hechizado por el metal salvador. Los primeros europeos en América son un constante desplazarse hacia el oro redentor. Son el no permanecer, con labios implorantes, en la tierra de grietas divinas. El español sólo pasa, roza. Arma y desmonta campamentos. Que exigen rapidez y prescindencia de toda invocación de fuerzas divinas bienhechoras.
La ciudad colonial indiana es heredera del campamento errante de la era de la conquista. La urbe colonial es una consecuencia inevitable de la necesidad de centros de fuerzas políticas y económicas desde los que aprisionar un territorio. La ciudad-campamento mureniana y la ciudad-patio de Kusch esclarecen un mismo ámbito: la existencia del mamífero humano que ignora la naturaleza divina, iracunda, ingobernable, extraña y de espesura enigmática. Que sólo puede ser conjurada.
El Occidente moderno niega el verbo divino de furia y abundancia. Así, por la ciudad, el espacio se ordena y fatalmente se extirpa de zozobra y misterio. Pero la domesticación del espacio necesita también de un imperialismo de la expresión gramatical. Para la mentalidad moderna y europea, lo real sólo es expresable mediante encadenamientos de partículas lingüísticas, de sujetos, verbos y predicados. Lo que es sólo se expresa mediante una cohesión gramatical que requiere la sucesión ordenada de significados. Pero el mundo sagrado del aborigen antecede a toda gramática. Antes de la exigencia de la expresión gramatical, el mundo ya es el bosque colmado de sol y viento; el mundo ya es telares de nubes o cabrilleos de luces de rocas mojadas por la lluvia.
La realidad que es al margen de la cohesión gramatical se expresa no por el juicio o la proposición inteligible sino por el grito o estallido. En La tragedia de Atahualpa, un drama quechua anónimo (12) el padre Valverde entrega una Biblia a Atahualpa. El emperador incaico se la devuelve luego de asegurarle que el libro «no le dice absolutamente nada». El inca esperaba que el signo del dios nuevo y desconocido fuera igual o superior a los de Viracocha. Por tanto, esperaba que el libro hablara a través de una voz estruendosa, de un sonido explosivo como el trueno. En una percepción arcaica del mundo, lo real se expresa no mediante la cohesión gramatical sino a través de la liberación de fuerzas. Por eso, en muchas mitologías, el trueno es el decir supremo del dios; es expresión plena del ser. Se expresa así la physis por la materia rugiente. Estallidos y resonancias expresan antes que juicios y ordenamientos gramaticales. La no escucha de aquel lenguaje en el mamífero humano de Occidente determina la pérdida de la «prolongación umbilical con la piedra y el árbol» (13). El sujeto de la ciudad-patio sólo habla y dice por la gramática. No entiende ni escucha el estallar de las fuerzas ambientales (14).
Escuchar el dios que estalla en el trueno es saber que el centro humano no puede sustituir el enigmático centro del ser que inventa la tormenta y su rugido.