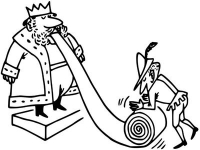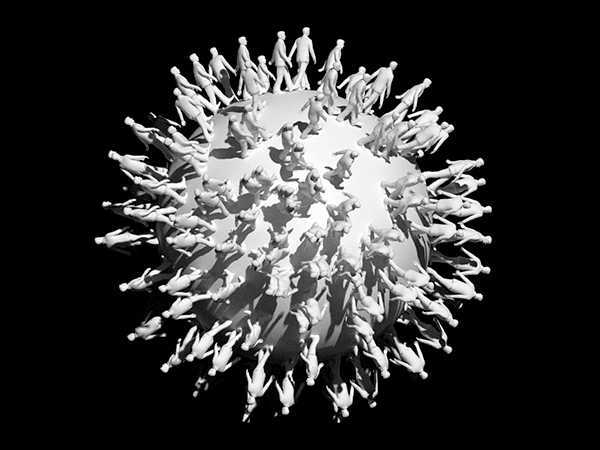
1. Viral
El sarcasmo
Si hubiera que elegir una palabra-símbolo que visualizase el ser de nuestra época seguramente sería viral. Expresa nuestra prepotencia: el sueño de la ubicuidad propia sólo de los dioses, instantaneidad global, conectividad total, transmisión supersónica y la floreciente sincronía con la que nos gusta contagiarnos mentalmente. Nuestro orgullo es ser virales. Lo que no sea viral no es nada. No hace falta ponerse freudiano para darse cuenta de que esa viralidad expresa el soñado supertamaño de nuestra virilidad. Y lo dejo ahí, sin ir más lejos ni entrar en más profundidades, que se podría. Como pasa con tanta frecuencia en la Historia, esas ensoñaciones terminan en el sarcasmo cadavérico. Hay algo que nunca deberíamos olvidar: el sarcasmo de la vida es la muerte. Como se está viendo. Lógicamente, el gran sarcasmo de nuestra viralidad tenía que ser un virus. He ahí la paradoja y el ridículo. Desde que el mundo se creara hace millones de años, en cuanto aparecía una plaga, epidemia o peste los humanos la interpretaban como una advertencia divina. Sin entrar ahora en disquisiciones teológicas profusas, está claro que este virus que nos manda el destino viene a ser el castigo a nuestra soberbia viral. Dicho con palabras de Valle-Inclán, gran Nostradamus gallego, en Divinas palabras: ese gato devorador nos come en el lugar del pecado, allí “do más pecado había”. Podemos ponernos más finos y decirlo con la frase lapidaria de Heidegger: el hombre moderno es “una mediocridad que se ha elevado a sí misma a Dios”.
Nuestra Torre de Babel
La prepotencia es defecto que acompaña a los hombres desde la creación. Por lo que parece, Adán y Eva perdieron el Paraíso por querer ser como dioses. Hay que ser vanidosos, tener descolocado el cerebro y estar ociosos. En el mismo momento en el que el hombre supermoderno anuncia urbi et orbi, lleno de orgullo y pasión, que está a punto de conseguir vivir eternamente, se le derrumba su Torre de Babel: un diminuto e invisible virus hunde ese imponente monumento a la soberbia de la humanidad, y pone en su sitio nuestro poder real y el de la ciencia. El sueño mesiánico de alcanzar el cielo roto en pedazos. Otro sarcasmo de la Historia. Fin de nuestro más deslumbrante Paradigma. Otra palabra que estuvo muy de moda y aspiraba a obrar el milagro de convertir a todos nuestros saberes en ciencia exacta. Como siempre, la propaganda convertida en la negación de la verdad y de la realidad. Desde la Estructura de las revoluciones científicas, de Kuhn, todos sabemos que el efecto real de esa palabra fue aniquilar la orgullosa ensoñación del prefecto del emperador, el señor Popper, que pensó que la ciencia, y la política, podían manejarse sólo con la lógica (de la investigación científica). Otro cadáver.
Del Rey Baltasar a la utopía del encierro perfecto
Tenemos el país, e incluso los países, convertidos en un inmenso hospital. En reclusión. Hecho nunca inocente. Como sabemos desde Foucault e incluso antes. Los hospitales, como los internados, cuarteles o prisiones, son, por usar la expresión de Goffman, “instituciones totales”. Que se utilizan para vigilar, esclavizar y manipular. “Ojo perfecto al que nada se sustrae” (Foucault). Un aviso, los castigos al cuerpo siempre son castigos al alma: las reclusiones –perfectas o imperfectas– acaban encandilando al déspota y devastando la libertad. En esta tesitura es muy conveniente leer el relato (ese obscuro objeto de deseo que a todos los Redondos que son o han sido les gustan tanto) del Rey Baltasar en el bíblico libro de Daniel. Tan poderoso Rey observa aterrado como, en medio del gran festín con el que demostraba “ostentóreamente” su inmenso poder (o sea, nuestra viralidad), una mano misteriosa escribe sobre la blanca pared tres enigmáticas palabras: mené, tequel, parsín. Mené significa “dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin”. Tekel, “has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso”. Paskin, “tu imperio ha sido dividido y dado a los medos y los persas”. Informa el Antiguo Testamento que Baltasar murió aquella misma noche. Llevamos ya un tiempo en el que, en la no tan blanca pared de nuestra democracia, una misteriosa mano escribe palabras enigmáticas que no sabemos interpretar. Al fin y al cabo, no somos Daniel, el mayor intérprete de sueños de la Antigüedad. Desconocemos tres cosas: a) quién es aquí el Rey Baltasar; b) qué va a pasar con nuestro reino; c) a quién va a visitar el ángel exterminador. Tenemos una sola certeza: en el ambiente huele, cada vez más intensamente, a azufre. A tics autoritarios, a sueño utópico de una gran prisión/hospital, a “jaula de cristal” (Apps) en la que una inmensa voracidad de poder nos quiere encerrar a todos.
El verdadero virus
El gran contagio de este país comenzó el día aquel en el que un desconocido profeta local de León, el señor Zapatero, una gran calamidad, llegó a su hogar y le dijo a su esposa una frase histórica que resume mejor que mil tratados por qué hemos venido a parar a este pozo sin fondo. La frase, más o menos, es ésta: “Sonsoles, no te imaginas la cantidad de españoles que podrían ser presidentes de gobierno”. Falsedad de falsedades y sólo falsedad. Ese desatino predica, urbi et orbi, esto: 1) que cualquier persona/sujeto vale para cualquier puesto, incluidas las funciones más complejas, difíciles y de mayores consecuencias; 2) que es igual estar preparado que no estarlo (o los conocimientos y la experiencia como algo no-necesario); 3) que la incapacidad es tan creadora y fértil como la capacidad; 4) que mandar y gestionar está tirado, o sea, al alcance de cualquiera. Por decirlo así, el plagio como método. El estado viral en el que nos encontramos es resultado de esa infinita y ya generalmente aceptada frivolidad. Más de treinta siglos de Historia refutan categóricamente esa boutade criminal. Pero a nadie le importan ya las enseñanzas de la Historia. Sólo cuentan los sueños y las ensoñaciones. Cuanto más irreales, mejor. No cabe sorprenderse de nada. Hay que concederle a aquel presidente/calamidad, gran especialista en envenenar los pozos en los que beben los pueblos (Venezuela), la atenuante Obama. Un presidente que fue el signo definitivo e incontestable de la crisis en la que iba a entrar –¿para siempre? – Estados Unidos, es decir, la chifladura Trump. A ese Obama le cabe el honor de haber formulado el gran dogma de los dos últimos decenios: “Sí se puede”. O el concentrado milagroso que bebe la voluntad y hace posibles todas las imposibilidades. Por ese camino hemos llegado hasta el coronavirus.
El gran Sultán oriental
Claro que todo es superable. Incluso Zapatero. Crecen, alarmantemente, las señales sombrías que la misteriosa mano va pintando en nuestra pared democrática: volumen inmenso de mentiras; conexión simultánea semanal de todos los telediarios (variante vírica del Parte), Parlamento cerrado o jibarizado, mordaza a las libertades (de opinión, prensa, crítica, empres…), ávida y ansiosa marginación del jefe del Estado, toneladas de propaganda y manipulación, más otros etcéteras. Aunque el virus mortal es otro: el sistema electoral, como puede comprobar cualquiera que lea la historia de los años 30 y la destrucción de la República de Weimar. Este sistema proporcional (de inequívoco origen alemán) acaba en la fragmentación total, pervierte completamente la esencia de la democracia (que consiste en dar el poder a la mayoría, no en dejarlo en manos de minorías exiguas y chantajistas), convierte la democracia en un zoco persa, el Parlamento en algo inoperante, los partidos en un gallinero sectario, se gobierna por decreto, y al final de la representación aparece siempre el “gran zorro” que jura ocuparse de cuidar paternalmente a las gallinas. Es decir, el Gran Narciso o Gran Sultán Oriental, que nombra Cónsul a su caballo. Esta vieja película de terror tiene miles de precedentes históricos, y un final más que escrito. Observándole atentamente, este don Pedro Sánchez Pérez-Castejón tiene, en su acicalado porte, chulescos andares, rebosante apostura y atenazada mandíbula, aire de enterrador.
2. Despertar de un sueño
Oro, plata, bronce y hierro
Dice el filósofo griego Filón de Alejandría, “el plan divino comúnmente llamado Fortuna cumple su movimiento rítmico en un curso cíclico”. O sea, épocas de prosperidad y de adversidad. Desde hace ochenta años vivimos de la fábula de que ya no estamos sometidos a los ciclos de la Fortuna, ignorando una verdad muy antigua: que el mundo es una sucesión de edades de oro, plata, bronce o hierro. A nuestra manera, hemos vivido el sueño de los Antoninos.
Lo cuenta Gibbon: “en el siglo II de la era cristiana, el Imperio de Roma abarcaba la parte más bella de la tierra y la más civilizada del género humano. Las fronteras de esa extensa monarquía estaban protegidas por la antigua fama y el valor disciplinado… Sus pacíficos habitantes disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo. La imagen de una constitución libre se conservaba con decorosa reverencia; el senado romano poseía la autoridad soberana y delegaba en los emperadores todas las facultades ejecutivas del gobierno. Durante un período feliz de más de ochenta años, el gobierno público estuvo dirigido por las virtudes y cualidades de Nerva, Trajano, Adriano y los dos Antoninos. Intento en este capítulo y en los dos siguientes describir la condición próspera de su imperio y después, desde la muerte de Marco Antonino, deducir las circunstancias más importantes de su decadencia y caída, revolución que siempre será recordada y es sentida todavía por las naciones de la tierra”.
Fue el final de un sueño. También nosotros hemos tenido un despertar violento. En el pasado mes de marzo, “la muerte nos cogió con su negra garra” (Hesíodo). Una invisible mariposa se movió en China y el efecto de ese aleteo hizo que Europa, “la parte más bella de la tierra y la más civilizada del género humano”, se convirtiese, de repente, en la Roma aterrada por los godos. Como aquel 24 de agosto del año 410, cuando Alarico y sus tropas entraron en la ciudad por la Puerta Salaria y la arrasaron en una humillación épica. Ese saqueo causó un shock nunca visto, llenando el mundo de turbación, desesperación y desasosiego. Roma, considerada eterna, mito imperecedero, símbolo del Imperio perfecto, encarnación de los mejores valores de la civilización, era destruida como Sodoma y Gomorra. Muchos creyeron que llegaba el fin del mundo. No somos, pues, los primeros en vivir tan gigantesco terror ni tan gran desolación.
La muerte de Roma
Escribe san Jerónimo: “me llega de improviso, una noticia: Pammaquio y Marcela han perecido durante el asedio de Roma; muchos de nuestros hermanos y hermanas han muerto en el Señor. He caído en tal abatimiento que día y noche sólo pensaba en la salvación común; me consideraba como cautivo de los santos; no podía decir una palabra… y, pendiente entre la esperanza y la desesperación, padecía el martirio de las desgracias ajenas. Pero cuando la más brillante antorcha de la Tierra se apagó; cuando el Imperio Romano fue herido en su misma capital; cuando, para hablar más exactamente, la Tierra entera recibió un golpe mortal con esta sola ciudad, yo quedé mudo; quedé totalmente anonadado y me faltaban las palabras buenas; mi corazón se estrujó dentro de mí, y en mis reflexiones se encendió el fuego. Y me vino a la mente aquella sentencia: la música en un duelo es relato inoportuno”.
La consternación de san Agustín no es menos dramática: “horribles noticias nos han llegado de muertes, incendios, saqueos, asesinatos y otras muchas bestialidades cometidas en aquella ciudad. No podemos negarlo: infaustas nuevas hemos oído, gimiendo de angustia y pena, y llorando frecuentemente sin podernos consolar. No cierro los ojos a los hechos: el correo nos ha traído muchas cosas y reconozco que se han cometido innumerables barbaridades en Roma”. Y, en otro lugar, haciendo una referencia indirecta a san Pablo, enuncia, sin quererlo, una ley infalible de la naturaleza humana: “La tribulación es un fuego. ¿Te encuentra siendo oro? Elimina tus impurezas. ¿Te encuentra siendo paja? Te reduce a cenizas”.
Aunque san Agustín enseguida reacciona y levanta los ojos hacia su creación, la nueva ciudad celestial: “en los tiempos cristianos es devastado el mundo, se viene abajo el mundo. He aquí que en los tiempos cristianos Roma perece”. Pero advierte: “Roma no perece, Roma recibe unos azotes; Roma no ha perecido; tal vez ha sido castigada, pero no aniquilada. Quizá no perezca Roma, si no perecen los romanos”. Ese es el punto: tampoco nosotros hemos perecido, hemos recibido unos azotes. Ferlosio argumentó algo así cuando ocurrió el 11-S: decía que los norteamericanos eran como un perro al que le habían pisado el rabo y, soberbios como eran, se quejaban como si los hubiesen desollado vivos. Para san Agustín, Roma permanece siempre y cuando no se pierdan los romanos. Es decir, si no nos dejamos aniquilar por una tragedia que, como todas, forma parte de la cadena del ser. Advierte el Eclesiástico: “el duelo por un muerto es de siete días; el del necio y el impío, todos los días de su vida”.
Montaigne y la sabiduría de Sócrates
Montaigne hace recomendaciones parecidas en uno de sus ensayos, en el que, estoicamente, recoge las reflexiones que Sócrates expone antes los jueces que le van a condenar a muerte. Enhebra allí algunos textos de Platón en la Apología: “No he frecuentado la muerte, ni he visto a nadie que haya comprobado sus características para iluminarme. Quienes la temen presuponen que la conocen, pero yo no sé ni cómo es, ni qué sucede en el otro mundo. Tal vez la muerte sea una cosa neutral, quizá deseable. Debe creerse… que supone una mejora ir a vivir con tantos grandes personajes desaparecidos, y quedar libres de seguir tratando con jueces inicuos y corruptos. Si la muerte es un aniquilamiento de nuestro ser, es una mejora entrar en una larga y apacible noche porque nada en la vida es más dulce que un reposo tranquilo y profundo… Si muero y vosotros [los jueces] quedáis con vida, sólo los dioses sabrán a quién, si a mí o a vosotros, le irá mejor… No toméis por desdén que no siga la costumbre de suplicaros conmiseración. Tengo amigos y parientes –pues tampoco yo he sido, como dice Homero, engendrado ni de madera ni de piedra– capaces de presentarse con lágrimas y duelo… Pero cometería una infamia contra nuestra ciudad, a la edad que tengo y con reputación de sabiduría, si me rebajase a tal cobardía. ¿Qué se diría de los demás atenienses? Siempre he advertido a quienes me han escuchado que no salven su vida a precio de deshonra… La gente de bien, ni viva ni muerta, tiene nada que temer de los dioses…”. A eso le añade Montaigne sus propias meditaciones estoicas: “es, en efecto, creíble que por naturaleza tengamos miedo al dolor, pero no a la muerte. Ésta constituye una parte de nuestro ser no menos esencial que la vida. ¿Por qué la naturaleza habría de producirnos odio y horror a la muerte, si tiene tan grandísima utilidad en la sucesión y vicisitud de sus obras? En esta república universal, la muerte sirve más de nacimiento e incremento que de pérdida y ruina. ‘Así se renueva la totalidad de todas las cosas [se suceden las generaciones de vivientes que se pasan, como corredores, la antorcha de la vida]’ (Lucrecio). ‘Mil almas nacen de una muerte’ (Ovidio). La desaparición de una vida es el paso a otras mil”.
Por muy grande que sea el dolor de los dolidos, procuremos que no caiga sobre nosotros la deshonra del necio, ésa que dura toda una vida. Bastante sufren ya los españoles por las infinitas infamias de sus necios Nerones.
3. El mundo de ayer
Cuenta Churchill en sus Memorias que en 1895 le cupo el privilegio, siendo un joven oficial, de ser invitado a almorzar con sir William Harcourt, estadista victoriano de mucha importancia y prosopopeya: había sido ministro de Hacienda, líder de la oposición y jefe del partido liberal. En esa comida el jovencito Churchill, atrevido como era, le preguntó a sir William qué iba a pasar. A lo que éste contestó pomposamente: “Mi querido Winston, la experiencia de una larga vida me ha convencido de que nunca ocurre nada”. Comenta inmediatamente Churchill, “me parece que desde aquel momento no dejaron de ocurrir cosas…, el plácido río por el que, entre ondas y remolinos, íbamos navegando tranquilamente resultaba inconcebiblemente remoto visto desde la catarata por la que nos estábamos precipitando y desde los rápidos contra cuyas turbulencias estábamos luchando en aquel momento”. O sea, incursión en la zona de Transvaal en la Nochevieja de 1895 conocida como Jameson Raid, que precedió y precipitó la Guerra de Sudáfrica en la que Winston luchó, la renuncia y retirada de lord Salisbury (1902), las furiosas intromisiones de la Cámara de los Lores contra el gobierno (1906), los cambios profundos en los partidos, las dos elecciones generales de 1910, la crisis de Irlanda. Para llegar, al final de ese largo tiovivo cada vez más enloquecido, a la Gran Guerra. La gran matanza. “La catástrofe seminal del siglo XX” (George Kennan), un conflicto que marcó el inicio del fin del papel hegemónico de Europa y cuya causa final fue el choque del idealismo descarriado alemán con el escepticismo empírico inglés. Como comenta Churchill, en aquel ambiente cada vez más enrarecido y turbulento, toda ofensa se devolvía con mayor furia, cada oscilación era más violenta, cada riesgo más grave, hasta que ya sólo quedaba invocar los sables para enfriar la sangre y las pasiones desatadas. Tampoco los sables lo lograron. Concluye Winston, “fue el final de una época”.
La edad de oro de la seguridad
En su precioso libro El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Stefan Zweig describe en el primer capítulo (‘El mundo de la seguridad’) cómo era el mundo de sus padres, ricos industriales judíos en aquella Viena finisecular. Y comenta: “fue la edad de oro de la seguridad”. Las frases que reproduzco a continuación están tomadas casi literalmente de Zweig. Todo en nuestra milenaria monarquía austriaca parecía basarse en el fundamento de la duración. Había una conmovedora confianza en la imposibilidad de que el destino acabase con aquella realidad que parecía inmutable. Eso, dice, fue una peligrosa arrogancia. La gente creía más en el progreso que en la Biblia. Creían tan poco en que pudiera volver la barbarie como en el regreso de las brujas o de los fantasmas. Pero, comenta Zweig citando a Freud, a nuestra cultura y civilización la separa de las terribles fuerzas del infierno solamente una capa muy fina. Y remata: “a quienes aprendimos del horror nos resulta banal aquel optimismo precipitado a la vista de una catástrofe que, de un solo golpe, nos ha hecho retroceder mil años de esfuerzo humano”. “Desde el abismo de horror en el que hoy [el libro se escribe en 1942], medio ciegos, avanzamos a tientas con el alma turbada y rota, sigo mirando aún hacia arriba en busca de las viejas constelaciones que brillaban sobre mi infancia y me consuelo, con la confianza heredada, pensando que un día esta recaída aparecerá como un mero intervalo en el ritmo eterno del progreso incesante… Hoy, cuando ya hace tiempo que la gran tempestad lo aniquiló, sabemos a ciencia cierta que aquel mundo de seguridad fue un castillo de naipes”. Como el nuestro.
Aquel mundo se rompió en un instante: el 28 de junio de 1914, víspera de la festividad de san Pedro y san Pablo, día radiante de verano con un cielo sedoso y aire sensual. Ese día Zweig está leyendo –sentado en un parque de Baden, cerca de Viena, balneario en el que había pasado varios veranos Beethoven– el libro de Merezhkovski Tolstoi y Dostoyevski, lectura muy apropiada para el drama que se avecinaba. De pronto, la banda que ameniza la hermosa matinée se para en medio de un compás, los músicos abandonan el templete, y la gente se arremolina alrededor de un pasquín. Es el telegrama que anuncia que el heredero del trono, Francisco Fernando de Austria, y su esposa, la condesa Sofía Chotek de Chotkowa y Wognin con su deslumbrante traje blanco, habían sido asesinados en un atentado en Sarajevo. Faltaban poco más de 30 días para la Gran Guerra, y treinta años más de crisis y convulsiones hasta llegar a la tragedia más grande que hayan visto los siglos, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. El mundo de ayer había dejado de existir.
Fin de época
También nosotros nos encontramos, sepámoslo o no, en un final de época: 80 años, en los que, como en el caso de Churchill, “no ha pasado nada” aunque hayan pasado muchísimas cosas: guerras estratégicas y crueles, Caída del Muro, revoluciones culturales, gran salto de prosperidad de medio mundo, dictaduras terribles, totalitarismos, países arrasados, más otros etcéteras. Pero, de alguna manera, las viejas constelaciones que brillaron en nuestra vida han sostenido, mal que bien, ochenta años de estabilidad y seguridad, dentro de lo que eso es posible en la historia humana. Pero ahora llevamos un tiempo encadenando sucesos que, me parece, vienen cargados de alto significado simbólico y predictivo. Primero, la llamada crisis económica de 2008, que, contra lo que tanto se ha dicho y repetido, no fue propiamente una crisis económica, fue, más bien, lo que Burckhardt denominó crisis históricas, pues cumplió casi todos sus requisitos. Segundo, el famoso Brexit, que viene a ser para nuestra época lo que el Atentado de Sarajevo para el siglo XX: síntoma y anuncio de un gran giro o viraje. Tercero, este coronavirus global, señal ya más definitiva de la clara cesura con el pasado o del nuevo rumbo que está emprendiendo el mundo.
Hipótesis 1: estamos en el inicio no de un cambio de época, sino de un cambio de era, ante uno de los cambios más grandes que haya visto la historia humana. Tan grande como el paso del Imperio Romano al Cristianismo. Hipótesis 2: somos los primeros testigos del final de la era cristiana de la Historia, estamos en la temprana aurora –un ya sí, aunque todavía no– de lo que podríamos denominar la Poscristiandad, un mundo ya no cristiano y posiblemente tampoco racional, al menos en el sentido del racionalismo occidental moderno. Mundo del que no sabemos nada (por lo que parece, va a estar lleno de robots y de hologramas de nosotros mismos). Salvo una cosa: va a tener poco que ver con los valores cristianos y de la racionalidad occidental que nacieron en aquel paso, también gigantesco, de Roma a la Cristiandad.
Zweig: “Entonces, el 28 de junio de 1914, sonó aquel disparo en Sarajevo que, en cuestión de segundos, troceó, como si de un cántaro se tratase, el mundo de seguridad y de cordura en el que nos habían criado y educado y que habíamos adoptado como patria”. En este 2020 se están quebrando, como si se tratase de un cántaro, los 80 años de cordura en los que hemos vivido. Por seguir con la metáfora, la patria que ha dado cobijo a Occidente. El irracionalismo y una frívola infatuación están apoderándose del mundo. “En los testamentos se estipulaba la forma de proteger a nietos y bisnietos de cualquier pérdida de fortuna, como si los poderes eternos pudieran garantizar la seguridad con un pagaré y, mientras tanto, la gente vivía cómodamente y acariciaba las pequeñas preocupaciones como a animales de compañía, mansos y obedientes, a los que en el fondo no se teme”. El problema está donde estuvo siempre: que la historia nunca ha sido un animal de compañía. Por más que nos haya gustado creerlo. Nuestro mundo de ayer.
4. El azar del mundo
Utilizando la certera fórmula con la que el desgraciado Joseph Roth resumió el nazismo, al coronavirus podríamos otorgarle el tenebroso título de “filial del infierno en la Tierra”. Aunque, propiamente, no merece tanto. No es más que uno de los muchos demonios infernales existentes. Concretamente, el trozo de peste que nos ha tocado en la lotería de la Historia. Pandemia gravísima, pero lejos, muy lejos, a pesar de su tragedia, de las pestes negras aniquiladoras de otras épocas. Dice un párrafo de Tocqueville en su magistral Recuerdos de la revolución de 1848: “creo –y que no se ofendan los escritores que han inventado esas sublimes teorías para alimentar su vanidad y facilitar su trabajo– que muchos hechos históricos importantes no podrían explicarse más que por circunstancias accidentales y que muchos otros son inexplicables; que, en fin, el azar… tiene una gran intervención en todo lo que nosotros vemos en el teatro del mundo, pero creo firmemente que el azar no hace nada que no esté preparado de antemano. Los hechos anteriores, la naturaleza de las instituciones, el giro de los espíritus, el estado de las costumbres son los materiales con los que el azar compone esas improvisaciones que nos asombran y nos aterran”.
Las florecillas inocentes
Hablando de demonios, procede dar un salto a Viena, la cuna de la serpiente, única ciudad del planeta, según Karl Kraus el Grande, cuyas calles están adoquinadas con cultura, en vez de estarlo como las demás con una capa asfáltica. Quizá por eso germinó allí, a orillas del Danubio azul, una de las cosechas más grandiosas de escritores y sabios que ha dado la historia humana: los judíos vieneses, cuyo último representante, George Steiner, nos ha dejado para siempre el pasado mes de febrero, hierbas maravillosas que fueron arrancadas de cuajo y murieron desparramadas por el mundo en un drama dantesco. En uno de los libros que escribió desde Nueva York, uno de esos judíos escapados de la gran quema, bioquímico que rozó (y probablemente mereció) el Premio Nobel, y hombre ya olvidado, de nombre Erwin Chargaff, cuenta una historia infernal, una de las miles y miles de las que acontecieron: su madre, Rosa Silberstein, dulce, suave y con un corazón lleno de misericordia, con 65 años de edad, estando muy enferma y prácticamente ciega, fue arrancada por los nazis, sin razón ni motivo, de su casa de Viena en 1942 para llevarla a un campo de concentración en Polonia, donde, gaseada y convertida en humo y ceniza, desapareció para siempre sin que nadie sepa hasta hoy ni cuándo ni dónde pereció, y sin que su hijo, que desde América hizo todo cuanto pudo por salvarla, lo lograse por culpa de un nefasto cónsul americano y un despiadado médico vienés. En el epicentro de estas tragedias siempre hay un impresentable sobredimensionado. Esta es una minúscula historia dentro de la gran Historia Universal, loco carrusel en el que aún vamos montados dando vueltas. Explicó aquel que fue considerado un día el princeps philosophorum, el señor Hegel, la notable teoría siguiente: las épocas de felicidad son en la Historia páginas en blanco. Y, por si no nos hubiese quedado claro, añade: la marcha de la Historia, en su gloria y esplendor, aplasta a veces florecillas inocentes con las que se topa en su imparable y progresivo avance, sin tener nunca en cuenta ni la felicidad de las personas, ni la de los pueblos. Y en ello estamos: asistiendo estupefactos a cómo miles y miles de florecillas inocentes han sido destripadas por la asquerosa pata implacable y paquidérmica de la Historia. En España llevamos más de 30.000 mil florecillas aplastadas. Lo resumió muy bien Burckhardt: “Somos una pobre gota frente a las grandes fuerzas del mundo”. Así ha sido y así sigue siendo. Aunque lo olvidemos.
O sea, el coronavirus. Que obedece a las leyes que impone la impertérrita marcha darwiniana de la Naturaleza: lo más fuerte acaba con lo más débil. Podemos elevarnos a la categoría. Gibbon: “La historia es poco más que el registro de los crímenes, locuras y desgracias de la humanidad”. Y Shakespeare en Macbeth, en el más glorioso monólogo sobre la vida y la muerte que se haya recitado nunca sobre unas tablas: “Todos nuestros ayeres han iluminado engañosamente el camino hacia la polvorienta muerte… La vida no es sino una sombra efímera, un mísero actor que se pavonea presuntuosamente y que consume su hora en el escenario, y después ya nunca más habla. Es un cuento narrado por un cretino, lleno de ruido y furia, que nada significa”. Y Gibbon otra vez: “En los últimos días del papa Eugenio IV, dos de sus sirvientes, el culto Poggio y un amigo, ascendieron a la colina del Capitolio, se sentaron entre las ruinas de columnas y templos, y desde ese lugar elevado contemplaron la perspectiva extensa y variada de desolación. El lugar y el asunto proporcionaban amplia perspectiva para moralizar sobre las vicisitudes de la fortuna, que no perdona a ningún hombre ni a las más gloriosas de sus obras, que entierra imperios y ciudades en una fosa común”.
Tasación del mundo
Todas estas reflexiones son muy antiguas. Nada tiene el hoy para sorprenderse del alma gélida de la Historia. Maquiavelo ya había advertido, siglos antes de Tocqueville, lo que pasa cuando ponemos nuestras vidas en manos de ciertos Sultanes que nombran cónsul a su caballo: “pues donde los hombres tienen poca virtud, la fortuna demuestra más su poder, y como ella es variable, así mudan las repúblicas y los estados a menudo y cambiarán siempre hasta que no surja alguien tan amante de la antigüedad que regule las cosas de modo que la fortuna no tenga motivos para mostrar su poder en cada momento”. Y en otro lugar, “los hombres grandes son siempre los mismos en cualquier situación en la que les ponga la fortuna… Muy diferente es el comportamiento de los hombres débiles, que se envanecen y embriagan en la buena fortuna, atribuyendo todo el bien que poseen a su propia virtud, cuando ni siquiera saben lo que es eso”. Está más que claro. Y lo entiende todo el mundo.
Como se ha teorizado tantas veces, las crisis son situaciones de profunda “tasación del mundo”, es decir, de evaluación de nuestras vidas, individuales y colectivas, tormentas de la Historia que nos revelan con crudeza nuestras debilidades y, por decirlo así, destapan nuestros “lujos mentales”. O sea, las tonterías que nos lastran y que nos sobran. Esas falsedades que se nos agarran al alma como garrapatas y que acaban arrastrándonos a las creencias más absurdas y, con ellas, al abismo. Lo resumió muy bien Hume: pensamos que es posible “parar el océano con un haz de ramas”. Así que lo que nos ha pasado es que el tsunami que es el mundo se ha llevado por delante la mitad de lo que somos y de lo que tenemos. Cuarenta mil vidas, más las muchas miserias que aún faltan. Resulta que un invisible virus ha perforado el suelo de nuestras certezas como si fueran de cartón piedra, y las ha degradado a lo que eran, ficciones. Y ha roto en mil pedazos el esquema vital sobre el que sosteníamos nuestra existencia. Éste: a) que el mundo no puede soltarse de las cadenas con las que le hemos aherrojado; b) que la muerte, personal y general, no existe si convenientemente logramos olvidarla; c) que nuestro saber, medicina y ciencia son castillos inexpugnables; e) que pisamos suelo firme.
La realidad es bien distinta: pisamos siempre arenas movedizas. La fragilidad ilimitada. Lo advirtió Paul Valéry, “el abismo de la Historia es suficientemente grande para todo el mundo…, una civilización tiene la misma fragilidad que una vida”. Y nosotros empeñados en considerarnos señores y dominadores del mundo. “Vanidad de vanidades y todo vanidad”, según el antiquísimo diagnóstico del Eclesiastés.
5. Apocalipsis
Cuando nos habían anunciado, y hubo muchos que se extasiaron, la aparición del cielo sobre la tierra, lleno de gloria y felicidad, y además el advenimiento de un hombre nuevo liberado de todos los vicios y limitaciones de la condición humana, resulta que del cielo caen millones de bolas de fuego que nos arrasan. El coronavirus. En lenguaje común denominamos apocalipsis a una destrucción/calamidad total (RAE) que evoca o se asemeja al fin del mundo. En el sentido original griego, apocalipsis significa, sin embargo, algo distinto: revelación o desvelamiento de las últimas verdades. Estamos en el apocalipsis de Pedro y Pablo, o sea, en la revelación de su verdadero ser. Una nada vacía con espíritu autocrático. Lo prometido era la España de la rabia y de la idea (letra de Machado), su apocalipsis/revelación real ha sido ésta: incompetencia total, frivolidad, ceguera mental, confusión de confusiones, toneladas de palabrerías y mentiras a go-go, más el No-do de las televisiones. En resumen, más de 30.000 muertos. Dato aterrador. Sobre el trono infernal de la historia reina el eterno tirano de la humanidad: la incompetencia.
Tempestad de aflicciones
Nos ha venido a visitar, otra vez, la vieja dama, por usar el título de Dürrenmatt. La muerte colectiva. Quien con uñas afiladas mata con total aceleración (a la peste se la llamó por eso “la enfermedad con prisa”) y ataca sin miramientos ni distinciones. Viene, como casi siempre, con el habitual acompañamiento de supersticiones. Nostradamus, por ejemplo. Según dicen, este visionario anunció en 1551 el coronavirus. Pues profetizó que, en el año de los gemelos (2020), llegaría del Este (China) una reina (corona) que extendería una plaga, el virus. Nadie ha sabido decir en qué lugar de sus advertencias está esto, pero el público se entretiene con estas necias “sabidurías”. Estamos en la “tempestad de aflicciones”, en el “tiempo de angustias” (Toynbee). Para combatir el desconsuelo, podemos acudir a la vieja filosofía que ya nos advierte que “al nacer comenzamos a morir” (Manlius). O, alternativamente, podemos echar mano del arcano de la magia antigua, por ejemplo, la ley del contraste: que dice que lo semejante elimina a lo semejante y suscita lo contrario. Un caso: como san Sebastián había muerto asaeteado, las gentes se convencieron de que era el santo enviado por Dios para espantar las flechas mortales de la peste, y eso explica que haya, todavía hoy, tantas iglesias con una imagen suya. En nuestro caso, podemos hacer algo parecido: defendernos de las flechas mortales que nos ha clavado el coronavirus acudiendo a lo semejante, a lo que enseñan las pestes de hace siglos. Enseguida se ve que estamos muy lejos de aquellas horrorosas masacres, a pesar de tantas semejanzas. Unos datos mínimos: en el mundo entero han fallecido algo más de 300.000 personas. Sólo Nápoles perdió en 1656 casi 300.000. Milán, la mitad de su población en 1630. En España, en las tres “ofensivas de la muerte negra” (1596-1602, 1648-1652, 1677-1685), la peste se llevó más de un millón de vidas. Aquellas pestes no duraban un par de meses. Se alargaban años. Volvían recurrentemente. Y reducían la población a la mitad.
Dice Boccaccio en El Decamerón, allá por el siglo XIV: “Tanta y tal fue la crueldad del cielo, y en parte de los hombres, que entre el mes de mayo y el siguiente mes de junio [es decir, en aproximadamente dos meses], por la virulencia de la enfermedad tanto como por la poca diligencia que cerca de los enfermos se tenía, se cree y afirma que dentro de los muros de la ciudad de Florencia más de 100.000 criaturas humanas fueron arrebatadas de esta vida presente, número que, por ventura, antes de que aquel malaventurado accidente ocurriese no se pensaba que en toda ella existiera”. Y el portugués fray Francisco de Santa María explica en 1697: “La peste es, sin duda alguna, entre todas las calamidades de esta vida, la más cruel y verdaderamente la más atroz. Con gran razón se la llama el Mal por antonomasia. Porque no hay en la tierra mal alguno que sea comparable o semejante a la peste. En cuanto en un reino o una república se enciende este fuego violento e impetuoso, se ve a los magistrados estupefactos, a las poblaciones asustadas, al gobierno desarticulado. La justicia ya no es obedecida; los talleres se detienen; las familias pierden su coherencia y las calles su animación. Todo queda reducido a extrema confusión. Todo es ruina… Los hombres… no sabiendo ya qué consejo seguir, van como ciegos desesperados que chocan a cada paso contra su miedo y sus contradicciones. Las mujeres, con sus llantos y lamentos, aumentan la confusión y la angustia… Los niños derraman lágrimas inocentes porque sienten la desgracia sin comprenderla”.
De los “remedios” y la obstinación de los incrédulos
Si miramos lo que se hacía, no parece que hayan pasado siglos. El remedio más seguro era un par de botas. Para irse. Si no, la cuarentena. Palabra que, por lo que parece, existe desde 1347, cuando Venecia cerró su puerto a los barcos de fuera y construyó un lugar de reclusión en la Isla de Santa María de Nazaret, llamado el “nazareto”. A todos los que llegaban a la ciudad los metían en esa isla donde pasaban al principio diez días, luego treinta, y por fin cuarenta. Así nació la cuarentena. El gran peligro era el contacto humano. Rociaban cartas y monedas con vinagre, desinfectaban las casas con azufre. Se salía a la calle con una máscara con forma de cabeza de pájaro, con el pico lleno de sustancias olorosas. La peste la transmitían las gotitas de saliva. La ciudad sitiada por la enfermedad se protegía con un cordón de tropas. Y luego venían y mataban las hambrunas. Vendedores y clientes ponían entre ellos un ancho de mostrador. El prójimo era el peligro. Se llegaba a agredir a familiares y vecinos (como ahora). Muchos salían a la calle con pistola. Las casas eran claveteadas con la gente dentro. Los curas daban la absolución de lejos. “Los hombres temen incluso el aire que respiran. Tienen miedo de los difuntos, de los vivos, de ellos mismos, puesto que la muerte frecuentemente se envuelve en los vestidos con que se cubren y que en su mayoría sirven de sudario, debido a la rapidez del desenlace…”.
Se acogía con burlas despectivas a todo el que anunciaba lo que se avecinaba. Se engañaban a sí mismos para no ver la inmensidad del mal. Heine en 1832: “Como era jueves de la tercera semana de cuaresma, como hacía un sol espléndido y un tiempo delicioso, los parisinos se divertían con toda su jovialidad en los bulevares en los que incluso se vieron algunas máscaras parodiando el color enfermizo y la cara descompuesta, se burlaban del temor a la cólera y de la enfermedad misma…, engullían toda clase de helados y de bebidas frías cuando, de pronto, el más vivaracho de los arlequines sintió demasiado frío en las piernas, se quitó la máscara y descubrió ante el asombro de todo el mundo un rostro de un azul violáceo”. Para no sembrar el pánico y dañar las relaciones económicas, se retrasaba el reconocimiento de la epidemia. Mientras no causase muchos muertos, esperaban. Médicos y autoridades engañaban. Tranquilizando a la gente se calmaban a sí mismos. El proceso: las autoridades sanitarias examinaban los casos sospechosos; los médicos emitían un diagnóstico tranquilizador; se negaban a interrumpir escuelas y sermones. O sea, la obstinación de los incrédulos. Se suspendían las pompas fúnebres. Las ciudades no eran capaces de absorber tantos muertos. Las calles se llenaban de cadáveres. La muerte se desacralizaba: se privaba a los difuntos de la dignidad de un entierro. Ni siquiera una tumba individual. Se desataba el Carpe Diem, es decir, la sed glotona y viciosa de vivir. Las ciudades volvían a respirar cuando veían desfilar otra vez féretros por sus calles.
De nuevo el Eclesiastés: “nada nuevo bajo el sol”. Podemos añadir una frase de Montaigne: “el fuego prospera con asistencia del frío”. En simétrica correspondencia, la voluntad de vivir con el miedo a morir.
*Luis Meana, nacido en Gijón, hizo estudios de Filosofía en España y de doctorado en Alemania, donde fue profesor de universidad durante muchos años.
Ilustración: Gluco