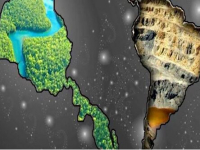En la mesita de noche de
la suite 1162 del hotel Walford Astoria descansa entreabierta
la novela Captain Macklin. Publicada en 1902, relata las aventuras
de un joven cadete de West Point y un veterano militar francés que, tras acabar
en Honduras, inician una revolución que los llevará hasta la presidencia del
país. La historia, más allá de la entretenida acción de la novela, puede que no
sea demasiado transcendente; sin embargo, en las manos adecuadas, puede
resultar tremendamente inspiradora.
Jon Hay, que además de
secretario de Estado de los EE. UU. es un gran lector, es consciente de esto y
en su último encuentro con Philippe Bunau-Varilla ha procurado entregarle un
ejemplar de la novela al francés. ¿Por qué no fingir ser esos dos grandes
aventureros de Captain MacKlin? Al fin y al cabo, ellos también
llevan varios meses intentando crear un nuevo país en Centroamérica. Si en la
novela MacKlin y el general Laguerre tenían Honduras, ellos tendrán Panamá.
No obstante, retrocedamos un
poco. Como todas las buenas historias, esta debe ser contada desde el
principio.
La opción panameña: una
lucha de lobistas y accionistas franceses
Ya desde mediados del siglo
XIX, distintos empresarios habían soñado con la idea de construir un canal en
Panamá. Proyectos ingleses, rusos o alemanes habían llegado a estar sobre la
mesa, aunque no sería hasta 1878 cuando el francés Lucien Napoleón
Bonaparte Wyse obtuvo la concesión exclusiva para la ejecución y explotación
del canal por Colombia. Desde Bogotá, por fin se designaba a alguien para
emprender tan magna tarea. Wyse tenía todo el respaldo legal del Gobierno;
ahora solo necesitaba reunir los fondos para costear el proyecto.
La legalidad dejaba paso a
la publicidad, y en este punto Ferdinand de Lesseps representaría el papel a la
perfección. El ingeniero parisino ya era mundialmente conocido por haber
dirigido las obras del canal de Suez. De
Lesseps, más allá de los conocimientos técnicos, podía darle al proyecto la
notoriedad necesaria. Como él mismo aclararía, estaba a punto de acometerse la
empresa humana más ambiciosa jamás llevada a cabo. Con tales titulares, en poco
tiempo el canal tendría el apoyo del Gobierno galo y, lo que es más importante,
el aval de más de 100.000 franceses, que habían comprado bonos estatales para
financiar la obra.
La Compañía Universal del
Canal Interoceánico, constituida para la ocasión, ya estaba totalmente
operativa, y en enero de 1882 miles de obreros iniciaron la construcción. Se
volaron montañas, se cavaron cientos de metros y, sobre todo, no se escatimó
esfuerzo humano alguno. De Lesseps podía estar orgulloso de sus empleados,
aunque estos acabaron por no poder decir lo mismo de su ingeniero jefe. El
francés cometió muchísimos errores; por ejemplo, insistió en realizar el
proyecto al nivel del mar, subestimando completamente el escarpado terreno
panameño, y se negó a tener en cuenta las notables diferencias entre los áridos
desiertos de Suez y la húmeda y pantanosa tierra centroamericana.
Los obreros podían cavar y
cavar, pero pasados tres años solo habían logrado construir lo que para aquel
entonces era el agujero más caro del mundo. Finalmente, temiendo el ya futuro
desastre, la directiva de la Compañía Universal decidió sustituir a De
Lesseps por el también mundialmente conocido Gustave Eiffel. El padre de la
famosa torre, consciente de la suerte de su predecesor, resolvió rediseñar la
mayor parte de los planos anteriores. La introducción del actual sistema de
esclusas sería una de las grandes aportaciones de Eiffel. El recién llegado
pronto logró demostrar por qué era considerado uno de los mejores ingenieros de
Europa; los errores técnicos del proyecto, en su mayor parte, fueron
solventados.
A pesar de la pericia de
Eiffel, a estas alturas ni todos los genios de la ingeniería mundial hubieran
logrado salvar el canal. Enfermedades como la tuberculosis o la fiebre amarilla
habían debilitado sobremanera a la mano de obra y llegado a causar cientos de
muertes entre los trabajadores. Además —y este fue sin duda el hecho clave que
acabó de hundir todo el proyecto—, un espectacular robo de fondos por parte de
altos cargos de la compañía dejó sin apenas capital al canal. Tal fue la
cantidad sustraída que para 1889 ya era imposible ocultar el escándalo y no
quedó más remedio que detener las obras. La empresa humana más ambiciosa jamás
llevada a cabo había concluido y en su lugar miles de franceses debían asumir
las pérdidas de la costosa aventura.
Ferdinand de Lesseps ya no
sería nunca más un héroe nacional y acabaría, tras un largo juicio, condenado
junto a su hijo. El affaire
Panama pasó a formar parte de la Historia nacional francesa e
incluso en el vocabulario popular la expresión “Quel Panama!” pasó a significar
“¡Qué lío!”.
La Compañía Universal del
Canal Interoceánico estaba totalmente arruinada. El desánimo era más que
palpable en el lujoso edificio de la compañía y solo algunos accionistas, como
Bunau-Varilla, confiaban aún en poder salvar el dinero invertido. Al fin y al
cabo, el único activo de valor que todavía manejaban desde París era la
concesión legal de construcción que Wyse había logrado arrancar al Gobierno colombiano.
Sin ella, ningún otro país podría iniciar la construcción, y en Francia tenían
muy claro que ellos no eran los únicos interesados en unir ambos océanos.
Ya desde 1880, los
estadounidenses habían mostrado una especial preocupación sobre la posibilidad
de que los franceses construyeran el canal. Como bien resumiría el
presidente Rutherford
Birchard Hayes, su interés comercial era superior al de todos los demás
países, ya que EE. UU. tenía “el derecho y el deber de afirmar y mantener su
autoridad de intervención sobre cualquier canal interoceánico que cruce el
istmo”. Hayes no podía haber sido más claro y nadie dudaba que en Washington
estarían dispuestos a negociar.
El principal problema de los
franceses no era, pues, de interés, sino de tiempo; de nuevo, volvían a jugar
contrarreloj. Algunos senadores estadounidenses llevaban ya cierto tiempo
abogando por la construcción
de un canal interoceánico en Nicaragua. Tras el fracaso de la tentativa
gala, la opinión pública norteamericana casi había descartado otras opciones y
parecía que el proyecto podía ser aprobado en cualquier momento. Si los Bunau-Varilla
querían recuperar los millones invertidos, tenían que moverse y tenían que
hacerlo rápido. Sin embargo, ¿cómo influir desde Francia en una decisión tan
importante para el Gobierno estadounidenses?
Quizá la mejor idea sería
dejar actuar a los que saben, y no había un mejor lobista en los Estados Unidos
que el abogado neoyorquino William
Nelson Cromwell. A partir de entonces, el destino del canal estaría en sus
manos, y el abogado no tardó mucho en reunirse con el presidente McKinley.
Cromwell quería hacerse notar en la Casa Blanca, aunque la verdadera guerra se
libraría fuera de ella.
Por un lado, tenía que
conseguir aislar al senador por Alabama John Tyler Morgan, de lejos el
principal valedor en Washington de la opción nicaragüense. La guerra entre
ambos llenó la prensa de comentarios y titulares y, aunque ambos jugaban sucio,
con el tiempo quedó claro que Cromwell pagaba más y mejor. El abogado usó
favores pasados, prometió generosas donaciones y, sobre todo, sobornó a todo
aquel que se dejara. Cromwell sabía cómo funcionaban las cosas en Washington;
no era casualidad que el hombre más poderoso del Partido Republicano fuera
coloquialmente conocido como senador Mark Dollar Hanna.
En esta guerra abierta,
parecía que Colombia y Nicaragua no tenían nada que decir. Era un negocio entre
franceses y estadounidenses, y para que esto siguiera siendo así el 11 de
noviembre de 1901 Bunau-Varilla llegaba a Nueva York. El francés tenía claro
que su labor sería decisiva en la elección de Colombia, aunque quizá no podía
haber elegido un peor momento para presentarse en los Estados Unidos.

La doctrina Monroe ha calado en los Estados Unidos y en 1903 no era raro encontrar referencias al Gobierno estadounidense como la policía de toda América. Fuente: American Imperialism
A pesar de todos los
esfuerzos de Cromwell y Bunau-Varilla, el 10 de diciembre de 1901 Washington y
Managua suscribían un tratado formal para la construcción del canal en
Nicaragua. Parecía que finalmente los accionistas de la Compañía Universal
perderían todo lo invertido y Colombia se quedaría sin su canal. Ya solo un milagro
podría salvar el proyecto, y este llegó bajo el nombre de Theodore Roosevelt.
Al recién nombrado presidente, que había llegado al cargo tras el asesinato
de McKinley a manos de un anarquista unos meses antes, no había nada
que le gustara más que ser centro de las discusiones. Como solían bromear sus
compañeros, Roosevelt intentaba ser la novia de todas las bodas y el cadáver de
todos los funerales. El nuevo presidente se había encontrado con el cargo de
manera inesperada y ahora estaba decidido a hacer historia.
Para empezar, Roosevelt no iba a dejar que una decisión tan importante como la construcción de un canal interoceánico llevara el sello de otro. Esta sería su gran obra y, solo para eclipsar a los Morgan y compañía, el canal se levantaría en Panamá. Con la suerte de cara, Cromwell y Bunau-Varilla solo tuvieron que facilitar las maniobras del presidente. Finalmente, el 29 de junio de 1902 el Senado ratificaría la decisión presidencial de comprar la concesión francesa por 40 millones de dólares. Tras el traspaso, los accionistas franceses salvarían lo invertido. Además, Cromwell y un pequeño grupo de grandes inversores —J. P. Morgan, Levi Morton, Isaac Seligman…— ganarían una buena suma de dinero. Estos, bien aconsejados por el abogado neoyorquino, se habían dedicado a comprar acciones de la Compañía Universal; ahora solo les quedaba repartirse los dividendos de la abultada venta al Gobierno estadounidense.
Unir los océanos, dividir
Colombia
Una vez resuelto el dónde,
había que negociar el cómo, es decir, aclarar bajo qué condiciones construiría
Estados Unidos un canal interoceánico en la provincia de Panamá. Para ello, Roosevelt
y Hay, secretario de Estado del presidente, confiaron de nuevo en el saber
hacer de Cromwell. El abogado ya conocía todos los pormenores de la operación
y, tras las disputas con los partidarios de la opción nicaragüense, había
quedado claro que era un hombre al que convenía tener cerca. Tan solo unos días
más tarde, ya se había reunido con el embajador colombiano en Washington, José
Vicente Concha.
Los encuentros entre ambos
personajes no podían resultar más pintorescos. Concha no tenía casi ninguna
experiencia en asuntos internacionales y, además, como
su propio Gobierno reconocía, era bastante propenso a la “excitación
nerviosa”. Por otro lado, Cromwell era un negociador despiadado, dispuesto en
este caso a sacar el máximo provecho de la débil posición colombiana. Era un
secreto a voces que el país latinoamericano necesitaba con urgencia la ayuda
económica y militar de Estados Unidos para poner fin a su cruenta
guerra civil. No resulta extraño que el presidente Marroquín, jefe del
Gobierno colombiano, acabara dando el visto bueno a una de las propuestas
estadounidenses.
Así, el 16 de septiembre de
1902 el USS Cincinnati desembarcó con más de 200 marines en la provincia de
Panamá. A los dos meses, las tropas liberales, que luchaban contra el Gobierno
conservador de Bogotá, ya habían sido totalmente derrotadas. En Washington, la
prensa daba por seguro el acuerdo con Colombia, y el 22 de enero de 1903 un
exultante presidente Roosevelt anunciaba la firma del tratado Hay-Herrán —Concha
había sido sustituido unos meses antes por Tomás Herrán—.
Si los franceses habían
recibido 40 millones de dólares, los colombianos tendrían diez y una renta
anual de 250.000 dólares. Parecía que al final todos habían logrado ponerse de
acuerdo. Sin embargo, el presidente Marroquín tenía otros planes. Es difícil precisar
en este punto si el anciano conservador colombiano actuó cegado por la codicia
o simplemente nunca entendió el poder del adversario que tenía enfrente. Sea
como fuere, lo cierto es que Marroquín acabó cometiendo el mayor error de su
larga carrera política.
Desde Bogotá se retrasó todo
lo posible la ratificación del tratado. Ahora Colombia exigía más dinero,
aunque Cromwell y Hay habían dejado muy claro que no se pagaría ni un centavo
más. A partir de aquí, guiados por Cromwell y Bunau-Varilla, el Gobierno
estadounidense simplemente exploró otros cursos de acción. En la Casa Blanca
conocían desde hacía tiempo la enorme simpatía que el tratado despertaba entre
la burguesía panameña. En la pequeña provincia, el canal parecía de lejos la
mejor apuesta para dejar atrás la larga crisis económica que azotaba la región.
Quizá ahora solo había que pensar a lo grande: si los colombianos no estaban
dispuesto a ratificar el tratado, serían los panameños quienes lo harían.
Primero había que encontrar
un par de héroes para la futura nación, figuras que pudieran hacer a la vez de
padres fundadores y miembros del futuro Gobierno panameño. Finalmente, los
elegidos fueron José
Agustín Arango y Manuel
Amador Guerrero, miembros de la reducida burguesía local panameña y
relacionados con la Panama Rail Road Company, empresa casualmente
gestionada por Cromwell.
Con los héroes convencidos
de la operación, solo faltaba buscar una fecha concreta para su heroicidad; en
este punto, no se pudo ser más pragmático. En Estados Unidos nadie quería que
el suceso recibiera demasiada atención; mejor que ningún inquieto periodista
sintiera la tentación de investigar los vínculos de la nueva república con la
Casa Blanca. Para triunfar, había que ser discretos, y para ser discretos la
revolución tendría que ser el 3 de noviembre. Con unas elecciones legislativas
el día siguiente, ningún periódico prestaría demasiada atención a una revuelta
en Panamá.
Por último, solo era
necesario reunir un poco de dinero —100.000 dólares bastarían para sobornar a
los soldados colombianos presentes en Panamá— y diseñar una bonita bandera para
la nueva república, tarea que asumió gustosa la mujer de Bunau-Varilla.
Con todo dispuesto, el 3 de
noviembre de 1903 se produjo la “espontánea revolución” y los panameños
pudieron proclamar la independencia de Colombia. Cualquier movimiento desde
Bogotá era ya totalmente inútil: cuando las tropas colombianas trataron de
llegar a la región, un par de buques de guerra estadounidenses impidieron
cualquier opción de desembarco.
Los Arango, Amador y
compañía estaban pletóricos: habían hecho historia. No obstante, no tardaron
demasiado en aprender una valiosa lección: Estados Unidos no regala nada. Tan
solo 15 días después de la independencia, en Nueva York ya se había firmado el
nuevo tratado Hay-Bunau-Varilla.
En líneas generales, el
texto convertía a Panamá en un apéndice de Washington. Los estadounidenses
obtenían a perpetuidad la completa soberanía de las diez millas a ambos lados
del canal. Además, se reservaban la opción de intervenir en los asuntos
internos de la nueva república ante cualquier alteración del orden público. Por
si todo esto fuera poco, todas estas disposiciones fueron incluidas en la
Constitución panameña de 1904. No es de extrañar que un satisfecho Roosevelt
llegara a asegurar que él había tomado el istmo. Los panameños tardarían casi
un siglo en expulsarle.
Autobiografía: Descubriendo al general, Graham Greene, 1984