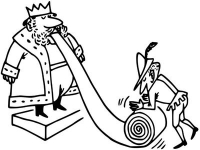Un sector de la izquierda más moderada, tras la derrota electoral, afirma que estamos perdiendo la «guerra cultural» porque la izquierda se ha vuelto «identitaria». Esta tesis es errónea. También es peligrosa. La verdad es que la mayoría de la izquierda ha abrazado la defensa de las reivindicaciones de los movimientos de los oprimidos con retraso. No es el lenguaje neutro el que explica el peso del bolsonarismo. Llevamos ocho años a la defensiva, pero por otras razones. La extrema derecha influye en un tercio de la población. Su núcleo «duro» radicalizado en posiciones neofascistas no es inferior al 15%, es decir, aproximadamente la mitad de su apoyo electoral. Sus agendas son claras: denunciar que la izquierda es corrupta y quiere el poder para robar; apoyar la violencia policial impune, las masacres y matanzas -están incluso en contra de las cámaras en los uniformes- y abogar por el encarcelamiento masivo; reivindicar el legado de la dictadura militar; negaron el peligro sanitario durante la pandemia, niegan el calentamiento global, defienden la expansión de la frontera agrícola en la Amazonia; desprecian la lucha contra el racismo, el sexismo, la homofobia, se burlan de los derechos indígenas y defienden el marco temporal. Todas estas posiciones son bizarras, absurdas e irracionales. Pero no sólo tienen peso de masas, sino que la extrema derecha es el movimiento más militante y con mayor capacidad de movilización política del país. Esta ofensiva no se explica sólo porque tengan mayoría en las iglesias neopentecostales. Una primera pista es que nuestro campo, a partir del gobierno Lula, no entra en disputas político-ideológicas: calla y capitula, incluso cuando las oportunidades son favorables, como después de la derrota de la semiinsurrección del 8 de enero de 2023. Pero esa tampoco es la única razón. ¿Por qué?
Brasil ha cambiado mucho en los últimos diez años. Los análisis de inspiración marxista se basan, en última instancia, en la interpretación del contexto económico y social. Lo que tiene que ser tiene mucha fuerza. La gente se sitúa principalmente en función de sus intereses. Pero el marxismo no es fatalismo económico. No es posible entender la realidad política que nos rodea sin tener en cuenta que la izquierda está perdiendo la guerra cultural. Lo que se conoce como «guerra cultural» es la lucha por la hegemonía política. La lucha por la hegemonía es una lucha que tiene tres dimensiones distintas: política, teórica e ideológica. Es una lucha por criterios, valores, propuestas, proyectos y visiones del mundo. Pero de nada sirve tener sólo los mejores argumentos, aunque las ideas importan. De nada sirve tener sólo las opiniones más justas. De nada sirve tener razón. Eso no basta. Lo que define quién está a la ofensiva y quién a la defensiva en este terreno es la lucha de clases. Son posiciones de fuerza. Y las posiciones de fuerza se conquistan luchando por la conciencia social media. Esto no es posible sin disputar el «sentido común». La idea más poderosa de la izquierda, y también la más simple, es que es posible cambiar el mundo y acabar con la injusticia social. Pero choca con poderosas fuerzas de inercia histórica. Este es el quid de la lucha por la hegemonía. Cuando avanza una oleada de lucha de los explotados y oprimidos, todo parece más posible.
Sin embargo, aceptar que la disputa sólo tendrá lugar en el terreno del enemigo de clase ya nos deja en una posición desfavorable. El espacio institucional de la democracia liberal reduce la lucha política a los debates parlamentarios. En condiciones desfavorables, la izquierda no puede dejar de luchar allí donde se nos desafía. Pero el principal instrumento en la lucha contra la extrema derecha es el gobierno de Lula. Hay otros instrumentos muy importantes, porque la izquierda lidera los principales movimientos sociales: sindical, estudiantil, feminista, negro, ecologista, indígena y LGBT. Pero la más poderosa es el gobierno de Lula. Renunciar a utilizar el gobierno para conquistar la hegemonía confirma que no hemos aprendido la lección más importante que nos dejó el golpe del impeachment. La peor derrota es la derrota sin lucha.
La fuerza se conquista con coraje, iniciativa y movilización social. Esto se traduce en las respectivas posiciones que los trabajadores y sus aliados ocupan frente a sus enemigos, las diferentes fracciones de la clase dominante y la capacidad de cada campo para arrastrar a partes de los sectores medios, en el escenario de coyunturas que se alternan en el marco de la situación política. La vara de medir es el estudio de la correlación de fuerzas sociales y políticas en permanente disputa. La historia ha proporcionado lecciones inspiradoras. Brizola utilizó el gobierno de Rio Grande do Sul en 1961 para garantizar la investidura de Jango: tuvo el coraje de señalar que estaba dispuesto a llegar hasta la guerra civil. Retrasó tres años el golpe que finalmente se produjo en 1964. Montoro utilizó el gobierno de São Paulo para movilizarse a favor de Diretas Já en 1984. Inició una campaña que sacó a millones de personas a la calle. La lucha por la hegemonía se basa en la movilización social. Estamos a la defensiva porque la dirección de la izquierda insiste en ignorar el peligro que representa la presencia de una extrema derecha liderada por el neofascista Bolsonaro. No llama a las masas populares a involucrarse.
Todo comenzó a cambiar cualitativamente después de las protestas de junio de 2013, porque la izquierda perdió la disputa sobre la dirección de esta explosión acéfala. Después de los tres primeros años del gobierno de Dilma Rousseff, los indicadores económicos y sociales eran preocupantes para la clase dominante. La situación era de pleno empleo, aumento de los costos de producción y caída de las tasas de ganancia. Los capitalistas estaban divididos. Una fracción presentó un ultimátum, exigiendo un programa radical de austeridad y ajuste fiscal. La presión del mercado mundial sobre el capitalismo brasileño era devastadora. La recesión mundial fijó los límites para un crecimiento medio inferior al 3% anual. Después de trece años de gobiernos liderados por el PT, se agotó la estrategia de sostener el proyecto de pequeñas reformas basadas en un crecimiento económico que dependía esencialmente de la demanda externa proveniente del agronegocio y de las exportaciones mineras, que generaban una acumulación de reservas en dólares que contenía las presiones inflacionistas. El impacto de la onda expansiva externa, que venía desde la gran crisis capitalista internacional de 2007/08, fue brutal. Lo que demostró junio de 2013, con millones saliendo a las calles en una avalancha arrolladora, fue que una proporción significativa de la juventud asalariada, la más educada de la historia de Brasil, había perdido la esperanza de tener una vida mejor que la de sus padres. Las expectativas «reformistas» de que los gobiernos del PT aún serían capaces de «cambiar vidas» empezaban a morir.
Pero lo más terrible fue que, tras una ajustada victoria en segunda vuelta en 2014, bajo el lema de «ni aunque la vaca tosa», el gobierno de Dilma Rousseff cedió a la presión burguesa. Intentó apagar el fuego con gasolina. Desoyó la frustración de millones de jóvenes mejor formados, pero condenados a salarios bajos y empleos precarios. Era el fermento de un malestar social creciente que se encendió con las denuncias de corrupción del Lava Jato: una operación política subversiva que alimentó la movilización de la clase media, que superó los cinco millones en las calles, y brindó la oportunidad para el golpe institucional del impeachment. La relación de fuerzas se invirtió en 2016 y desde entonces estamos en una situación reaccionaria, «cuesta abajo». La hegemonía política se ha desplazado dramáticamente hacia la extrema derecha. El tema es de importancia estratégica porque, en 2024, el gobierno Lula 3 se enfrenta a un impasse similar al del gobierno Dilma 2. ¿Cederá o no a la presión cada vez más fuerte del mercado, que exige recortes de gastos para garantizar un déficit cero que aumente las garantías de reducción de la deuda pública? ¿Tendrá Haddad su momento «Levy»?
En perspectiva, la situación reaccionaria ya ha consumido los últimos ocho años. ¿Cómo explicar una situación defensiva tan larga? En primer lugar, porque los errores se pagan. El Brasil de 2016 ya no era el mismo que el de 1979/80, cuando comenzó la fase final de la lucha contra la dictadura. Las tasas de movilidad social absoluta y relativa han disminuido, si comparamos el período histórico 1988/2016 con el anterior, 1930/1980. Durante medio siglo, entre 1930 y 1980, Brasil experimentó una movilidad social absoluta muy elevada en comparación con la situación actual en 2024. Este proceso fue posible gracias a la urbanización acelerada, que permitió la absorción masiva de mano de obra rural por la industria. Incluso desplazadas del campo a las periferias urbanas y a las favelas, las masas mejoraron sus condiciones de vida. Esta dinámica histórica entre los años 1930 y 1980 es clave para entender la crisis actual, porque fue excepcional. Absolutamente excepcional.
El Brasil agrario era una sociedad de lento desarrollo económico, gran rigidez social y asombrosa inercia política. Durante muchas generaciones, los antepasados de la inmensa mayoría del pueblo brasileño fueron víctimas de la inmovilidad social y de la división hereditaria del trabajo. Los nacidos de esclavos tenían pocas esperanzas sobre su destino. Los hijos de zapateros ya sabían que serían zapateros. Los hijos de médicos, ingenieros o abogados, aunque no tuvieran propiedades, podían, en cambio, aspirar a ascender en la burguesía.
El patrón histórico dominante en la historia de Brasil antes de 1930 era otro: el legado de la aberración histórica que fue la esclavitud, que perpetuó una desigualdad social anacrónica. Y desde la década de 1990 hasta 2024, prevaleció otro patrón. Aunque la miseria se haya reducido, porque los extremadamente pobres se han beneficiado de políticas de transferencia de renta como la Seguridad Social y Bolsa Família, los trabajadores de renta media han visto sus condiciones de vida estancarse o empeorar. El bolsonarismo es un movimiento burgués con base social en la acomodada clase media, pero esta base social no es suficiente para luchar por el poder en un país como Brasil. Son los trabajadores de renta media el «núcleo duro» que potencia el impacto social de la extrema derecha.
Sin embargo, la memoria histórica de la movilidad social que el período 1930/80 dejó como repertorio cultural de experiencia permanece viva en la mentalidad de la generación adulta actual. La inercia del sentido común se basa en esta memoria, que se ha romantizado en gran medida, especialmente entre la moderna clase media eurodescendiente, que idealiza la saga de ascenso social de sus abuelos y padres como un ejemplo meritocrático. Es comprensible, aunque ingenuo, que siga siendo poderosa la expectativa de que, incluso dentro de los límites del capitalismo, son posibles las oportunidades de enriquecimiento. El discurso de la extrema derecha descansa en esta promesa. Simplemente no es posible que el «ascensor» social suba más rápido porque, desde 1988, el régimen democrático-electoral ha extendido demasiados derechos a los más pobres, y el coste de esta red de asistencia y protección es demasiado caro: impuesto sobre la renta (IRPF), seguridad social, universalización de la sanidad a través del SUS, universalización de la enseñanza pública, cuotas, universidades públicas gratuitas, etc. Este es el centro de la disputa ideológica en la lucha por la hegemonía. Porque no son posibles reformas de distribución de renta sin conflictos sociales agudos. Pero esta no fue la apuesta de los gobiernos liderados por el PT durante trece años. Tampoco es la apuesta de Lula para 2024. Pero esta línea se prepara para una terrible derrota en 2026. El problema de estrategia para la izquierda radical es que estamos amenazados por el peligro de una derrota histórica, la amenaza de un «invierno siberiano», pero las esperanzas reformistas -la expectativa, innumerables veces frustrada pero renovada, de un acuerdo social que garantice el pleno empleo, la reforma agraria, el aumento de la escolarización con la ampliación de la red pública, el aumento del salario medio, etc. – siguen vivas. La clave de la lucha por la hegemonía reside en la movilización social en caliente.
Portada: Partidarios de Lula pegando afiches fuera de la Suprema Corte en marzo de 2018. Senado Federal / Flickr
Fuente: Revista Jacobin