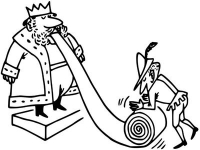El falso azar de los algoritmos me llevó la otra noche, en la red, a una escena extractada de un programa televisivo. Una escena de diálogo que, en cierto modo, me sorprendió. Ante la atenta mirada esférica de Luis Novaresio, conversaban Mercedes Ninci y Javier Milei. El tramo que se extractaba correspondía al momento en el que Mercedes Ninci le hacía saber a Milei las cuatro sílabas de lo que pensaba de él. Una palabra: “Delirante”. Pero a ese expeditivo pronunciamiento, Milei respondió a su vez con una pregunta corta y efectiva, simple y contundente, la pregunta hoy por hoy más lacerante, más urticante, más corrosiva. La miró con rara fijeza y le dijo sencillamente: “Pero ¿por qué?”.
Corren tiempos en los que se supone a menudo que las cosas tienen solamente dos lados y que hay que optar por uno o por otro; o bien, peor aún, vegetar con languidez en las aguas tibias del “medio”. Como yo no pienso así, me adelanto a puntualizar que no comparto las posturas políticas de Milei ni tampoco las de Mercedes Ninci. Estos tiempos que corren suelen ofrecer, además, apenas dos alternativas de intervención respecto de los personajes públicos: bancar / bardear. Es otra cosa, sin embargo, lo que de esa escena me interesó. Me interesó la pregunta que formuló Javier Milei (la pregunta, no las flojas invocaciones de autoridad que siguieron a continuación). Dijo solamente así: “Pero ¿por qué?”. Y antes de retomar su especialidad, que no es sino la verborragia, logró callar y quedarse mirando, a la espera de respuesta.
La respuesta demoró y, cuando llegó, no pasó del balbuceo. Y es que la pregunta que introdujo Milei tocó un punto por demás sensible del estado de cosas hoy por hoy predominante en los intercambios discursivos. Las réplicas a lo que algún otro dijo suelen desbarrancar hacia psicologismos berretas (interpretaciones fabuladas a distancia que desvían hacia la especulación subjetivista lo que no quiere o no puede ser una refutación de ideas) o estancarse sin remedio en adjetivos que califican o descalifican al otro o lo que el otro dijo, suponiendo que apostrofar (en lo posible, con esdrújulas) y rebatir pueden ser equivalentes.
Pero no: no lo son. Y entonces Milei no contrarrestó el adjetivo “delirante” con otro adjetivo hostil (por ejemplo, “basurera”). Hizo otra cosa: preguntó por qué. Y así perturbó por cierto, al menos durante un instante, ya no a Mercedes Ninci, que no era más que contingencia, sino el hábito generalizado de ya no fundamentar lo que se dice. Tal vez el legado mayor de nuestra formación educativa (tanto y tanto que se clama hoy por la educación, aunque a veces no quede claro el motivo) sea esa ajustada indicación que tantas veces remataba las consignas: “Justifique”.
¿No fue eso, en cierto modo, lo que Milei le dijo a Ninci? Sea, se postula que hay delirio. Pero, ¿no sabemos, acaso, por “La loca y el relato del crimen” de Ricardo Piglia por lo pronto, que es posible, y hasta necesario, dar sentido al sin sentido: detectar ahí una verdad imprevista y hasta involuntaria, ignorada pero patente? El delirio puede cobrar por otra parte la forma aparente de un razonamiento hilado y solvente, sobre todo en estos tiempos en los que se tiende a suponer que cualquier abundancia de datos o tecnicismos garantiza que hay certeza. Y el discurso de los economistas se hace fuerte en esta clase de producción de efectos, ¿o no fue acaso bajo ese formato que Domingo Felipe Cavallo (esa otra mirada fija) logró hacer que prosperara y durase esa singular alucinación colectiva: que un peso podía valer exactamente lo mismo que un dólar?
Tal vez el punto de inflexión para este recorrido pueda situarse en aquella exposición ofrecida en 1996 por Carlos Menem, Presidente de la Nación por entonces, acerca del cohete, la estratósfera y el viaje a Japón en una hora y media. Una especie de prueba piloto (una prueba piloto de resultado exitoso) sobre la posibilidad de salir a decir cualquier cosa sin que trajera consecuencias (o que las trajera, pero positivas: entusiasmo, aprobación, divertimento). Un alto grado del componente “cualquier cosa” (no la mentira política, tampoco la demagogia, tampoco la fraseología hueca, tampoco la promesa incierta; sino esto otro: la cualquier cosa), sin costo ni reprensión. Algo así como una verificación empírica de que el disparate cabal estaba por así decir admitido y hasta podía resultar atractivo, no necesariamente porque fuera a ser creído o a ser tomado en serio.

Ahora bien, cabría considerar un error (un error que en su momento creo haber cometido) limitarse a desestimar este tipo de intervenciones, ya sea por su inconsistencia manifiesta, ya sea por su fuerte efecto hilarante. Es verdad, son disparates. Y es verdad, suelen dar risa. Pero puede que con descartar y con desestimar no resulte suficiente. Puede que además sea preciso desmontar, desarticular (o, como solían decir los derrideanos, deconstruir). Y no en términos de, para el caso, una refutación específica sobre cohetes y estratósferas, sino en términos de un abordaje crítico de la propia modalidad discursiva. Un abordaje crítico que habilite una respuesta efectiva a esa pregunta sencilla pero potente: ¿por qué? Que la respuesta a ese porqué cobre forma y contenido, y permita contrarrestar la eficacia por demás verificable del dislate en sus distintas versiones. Sobre todo en tiempos en los que, nuevas tecnologías mediante, esa clase de formulaciones cuentan con una caja de resonancia mucho mayor, si es que no, más fuertemente, con correas demasiado aceitadas de transmisión y reproducción.
Hay lógicas que, aceleradas, terminan llevando al delirio, y hay delirios que, sin dejar de serlo, responden a una cierta lógica; que toman una posible verdad y la extreman hasta el absurdo, o que ofician puros dislates que alojan mal o bien una esquirla de verdad posible.
El asunto, en cualquier caso, es que, además de señalarlo, podamos eventualmente explicar también por qué.
*Escritor. Licenciado y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Fuente: La Tecl@ Eñe