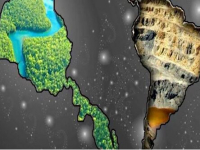Un paneo por los debates militantes, un termómetro de las
redes sociales sumado a una escucha atenta de las tertulias militantes (tanto
de base como de cuadros medios) sugiere un nerviosismo y un malestar mal
dirigido. Ya Jauretche y Deleuze sugirieron que la tristeza, la depresión y la
melancolización son consecuencias buscadas del poder hegemónico.
La administración de la bronca, tanto en términos personales
como colectivos es parte de a la educación emocional de quienes pretenden
dedicar parte o toda su vida al servicio del cambio social y de las luchas
emancipatorias.
Uno de los logros más eficientes del esquema
mediático-judicial que impera en nuestro país ha sido alojar las luchas
fratricidas (sorotricidas) logrando que el odio se convierta en un dispositivo
de fragmentación horizontal capaz de entretener y direccionar las pulsiones de
muerte en sentido contrario al que la opresión reclama. Eso supone guerra entre
transeúntes y colectiveros, entre tacheros y uberistas, entre trabajadores
(apurados por llegar a su laburo) e integrantes de los movimientos sociales que
pujan por la sobrevivencia, entre feministas pacientes y radicales, entre
puristas y amplios.
Esas derivaciones son funcionales a la continuidad del
sistema (y también el gobierno macrista) porque desvían la atención del punto
nodal del poder. Eso no supone aceptar que las contradicciones secundarias,
terciarias o cuaternarias no sean legítimas y no contribuyan (en forma paralela)
a la conquista de derechos. Pero terminan volviéndose simpáticas a los ojos del
poder cuando la mayoría del esfuerzo militante se orienta a la pelea doméstica.
Para decirlo más fácil: si dos tercios del tiempo de persuasión, de militancia
y de construcción colectiva se dedica al conflicto interno, al destripamiento
de compañerxs, a los codazos desesperados por el ascenso en la pirámide del
reconocimiento personal y el hundimiento del supuesto competidor, estamos
jugando el tiempo –el único capital verdadero del que disponemos—bajo la atenta
risa cómplice de quienes disfrutan la escena.
Cuando un señor llamado Ernesto habló de endurecerse sin
perder la ternura, orientaba la primera parte de su lúcido y blindado mandato
hacia quienes comparten la ruta libertaria. Dejaba el segundo término del
precepto para quienes comerciaban con la vida de terceros.
La ternura, la sensibilidad, el afecto, la generosidad y la
solidaridad son herramienta que tiene que estar disponibles para conformar la
base moral y emocional de una construcción emancipadora. Su argamasa no puede
disolverse en reyertas ínfimas que arrancan alegrías de los enemigos del
pueblo: duros con quienes nos someten; compasivos, piadosos y fraternos con
quienes están luchando a nuestro lado, incluso con sus contradicciones y sus
taras. Obvio, sin renunciar a la crítica, a la reconfiguración permanente de
una fortaleza moral capaz de construir seguridad y confianza en “un nosotrxs”,
múltiple, plástico, creativo, pero al mismo tiempo coherente con las jerarquías
del conflicto.
No se puede dedicar la mayoría del tiempo a definir
internas. No es funcional a ninguna lógica emancipatoria insistir en cuál es el
límite alianzas. No se logra nada con las batallas cariocinéticas (tan caras al
trotskismo, que postula el purismo por sobre el enfrentamiento a quienes
concentran el poder). Quizás se trate de anotar y objetivar las prioridades. De
analizar con honestidad cuál es el destino prioritario de nuestros dardos. No
sea cosa que en el trayecto crítico, nos diésemos cuenta de que invertimos más
dedicación en los posibles (o fácticos) compañeros que en los enemigos de la
vida, que celebran y brindan por nuestras ínfimas diferencias constituidas en
guerras primitivas.
Foto: Película "Melancolía", de Lars Von Trier