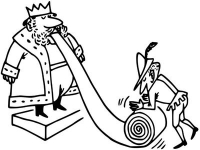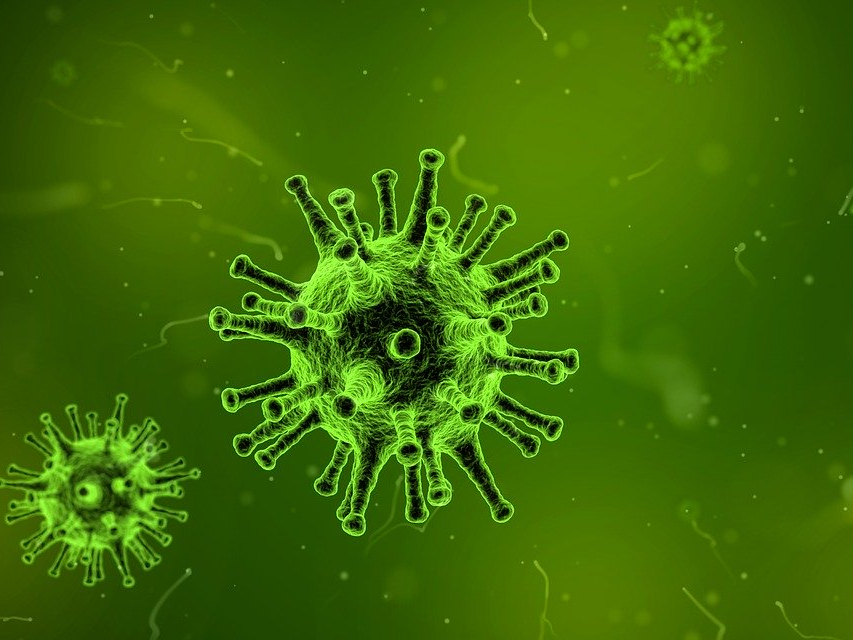

En el verano de 1832, un misterioso flagelo que había llegado desde Asia se cernía sobre la ciudad de Nueva York, tras asolar Londres, París y Montreal. Los funcionarios sanitarios recogieron datos que mostraban que la enfermedad – el cólera – se estaba propagando a lo largo del recién abierto Canal Erie y el río Hudson, dirigiéndose directamente a la ciudad de Nueva York. Pero los líderes de Nueva York no intentaron regular el tráfico que venía por las vías fluviales.
Las demandas del comercio eran parte del motivo; los funcionarios sabían que el cierre de las rutas habría perturbado poderosos intereses comerciales. Pero no menos poderosa era la creencia de que no era necesario. Según el paradigma reinante, los contagios como el cólera se propagaban a través de nubes de gas maloliente llamadas miasmas. El cólera, según un experto de la época, era “una enfermedad de la atmósfera… llevada en las alas del viento”. Para protegerse de estos gases mortales, la gente quemaba barriles de alquitrán y colgaba grandes trozos de carne en postes, de los que se esperaba que absorbieran los vapores del cólera. En Londres trataron de deshacerse de los apestosos miasmas de sus casas arrojando residuos humanos al río, el cuale también servía como suministro de agua potable de la ciudad.
Las historias que la gente contó sobre el contagio en su entorno sellaron su destino. Los brotes de cólera plagaron Londres, Nueva York y muchas otras ciudades durante la mayor parte del siglo, matando a millones de personas.
Los paradigmas, los oscuros marcos conceptuales, no explicitados, que dan forma a nuestras ideas, son poderosos. Traen orden y comprensión a nuestras observaciones sobre el desordenado y cambiante mundo que nos rodea. El filósofo Thomas Kuhn dijo que sin ellos la investigación científica es imposible: no sabríamos qué preguntas hacer o qué hechos recopilar. Pero los paradigmas también nos ciegan, al encumbrar determinadas narrativas y al servir a intereses particulares, a menudo para peligro nuestro como durante las pandemias de cólera del siglo XIX.
Hoy en día nos enfrentamos una vez más a un patógeno virulento y de rápida propagación. Nuestros conocimientos científicos han avanzado desde la época del cólera, pero no obstante están limitados por los paradigmas que determinan la forma en que respondemos a este brote y a los futuros. Vale la pena detenerse, entonces, para desenterrar este marco explicativo oculto que se esconde en las historias que contamos sobre el SARS-Cov2, el virus que causa la Covid19. ¿Qué realidades ilumina y cuáles oscurece? ¿A qué intereses sirve y a quién deja atrás?
En el caso de Covid-19, la historia que hemos contado desde el principio ha sido la de una población pasiva atacada repentinamente por un ser extranjero. La pandemia, en el discurso popular, es un acto de agresión externa, un asalto de un “enemigo invisible” que “ataca a la gente tan salvajemente“, como dijo un médico en The Baltimore Sun. En el New York Times, Steven Erlanger comparó el virus con un acto de terrorismo o un desastre natural. El escritor Michael Lind lo comparó con “una invasión alienígena“.
De acuerdo con estas metáforas marciales, la respuesta se ha enmarcado como una forma de combate contra un intruso invasor. Francia se declaró “en guerra” con la infección. China lanzó una “guerra popular”. Y Donald Trump se autoproclamó “presidente en tiempo de guerra“. Las naciones han impedido los vuelos y han cerrado las fronteras. En las primeras semanas del brote, cuando los cruceros llenos de pasajeros enfermos se acercaron, los países los alejaron, y sus súplicas de medicinas, alimentos y cuidados fueron desoidas.
Si bien la escala de la respuesta no tiene precedentes, las ideas que enmarcan el brote emanan de un viejo paradigma sobre el contagio. Según ese paradigma, el contagio es un problema de invasión microbiana, una incursión extranjera en los cuerpos locales que debe ser repelida de forma militar. Consideremos la historia de cómo el establishment biomédico occidental ha denominado a los contagios. Durante décadas, los nombraron basándose en el lugar donde fueron descubiertos o donde hicieron erupción por primera vez, cuando esos lugares estaban distantes, pero no cuando eran locales. Por ejemplo, el Ébola recibió su nombre por un río de la República Democrática del Congo, y la gripe de 1918 se denominó gripe española, aunque no se originó en España. Pero el VIH, cuya aparición se registró por primera vez en California y Nueva York en el decenio de 1980, no era el “virus de LA” o “NYC-1”, y la infección por SARM resistente a los antibióticos, que estalló en Boston en 1968, no se conoce como “la plaga de Boston”. Las enfermedades infecciosas se nombraban tan a menudo de manera que se destacaba su alteridad y se provocaba un estigma que la Organización Mundial de la Salud publicó en 2015 directrices más neutrales sobre la forma de darles nombre.
Nuestro paradigma de invasión microbiana tiene sus orígenes en los albores de la teoría de los gérmenes, a finales del siglo XIX, cuando el químico Louis Pasteur descubrió el microbio responsable de causar una enfermedad en los gusanos de seda y el microbiólogo Robert Koch identificó el microbio que causa el ántrax. Durante los siglos anteriores a esa fecha, la medicina occidental describió los contagios en términos de una interacción dinámica entre los miasmas (que estaban conformados por las condiciones ambientales, como el clima y la geografía local) y las cualidades interiores de los individuos (desde su moral hasta el equilibrio único de “humores” en sus cuerpos). Pasteur y Koch produjeron pruebas que sugerían un proceso más tangible: que la enfermedad no era el resultado de desequilibrios complejos sino el resultado de la simple presencia de microbios identificables.
La teoría de los gérmenes de la enfermedad forjó una forma totalmente nueva de pensar y actuar contra el contagio. En lugar de desenredar la red de relaciones sociales, factores ambientales y comportamientos humanos que promovían la enfermedad, los científicos podían culpar a una sola mota microscópica. El movimiento de una enfermedad podía ser detenido o incluso repelido por completo. Podría ser extirpada quirúrgicamente o destruida con productos químicos mortales, lo que los científicos de principios del siglo XX llamaron balas mágicas. El multifacético proceso de la infección se redujo a sus componentes más simples: una víctima ingenua, un germen extraño, una incursión no deseada.
El paradigma de la invasión microbiana revolucionó la medicina, permitiéndonos domar los contagios de formas totalmente nuevas, con medicamentos antimicrobianos en forma de balas mágicas y vacunas eficaces. Como han documentado los historiadores de la enfermedad, estas intervenciones por sí solas no domesticaron el cólera, la malaria y otros contagios que asolaban las sociedades occidentales. Pero su llegada coincidió con amplios cambios sociales, muchos de ellos impulsados por el movimiento de reforma sanitaria, que sí lo hicieron. El establecimiento de sistemas de agua potable, saneamiento y regulaciones de vivienda segura -todas ellas reformas sociales duramente conseguidas- redujeron drásticamente las oportunidades de transmisión de patógenos como el cólera. El número de enfermedades infecciosas se redujo enormemente. A finales del siglo XIX, el 30 por ciento de las muertes en Estados Unidos fueron causadas por infecciones, y a finales del siglo XX, menos del 4 por ciento.
Sin embargo, el paradigma del germen invasor y las intervenciones consiguientes se llevaron casi todo el crédito del éxito, convirtiéndose en “la fuerza dominante de la medicina occidental”, como dijo un observador. Parte de esto puede haberse derivado de la genuina elegancia de la teoría. Pero las curas mágicas que hizo posible también encajaban en la lógica del capitalismo industrial, en el que las divisiones entre nosotros y ellos, los puros y los contaminados, eran claras y, lo que es igual de crucial, podían gestionarse mediante la compra y venta de productos biomédicos.
A pesar de la seductora simplicidad del paradigma del germen invasor, los científicos comenzaron, casi inmediatamente, a darse cuenta de que el contagio es mucho más complejo que un simple proceso de invasión. Con cada avance en la ciencia de la detección de microbios -desde microscopios cada vez más potentes hasta nuevos métodos de detección de ADN microbiano- los científicos encontraron pruebas de que cada vez había más microbios acechando en cada vez más lugares, incluso dentro del cuerpo humano. La mayoría de estos microbios son beneficiosos, incluso necesarios, según han ido aprendido los investigadores en estos últimos años. Y cuando causan daño, el problema a menudo proviene de la forma en que nuestros cuerpos responden a los microbios, no de las acciones de los microbios en sí.
El paradigma de la invasión arroja a los patógenos microbianos como enemigos invisibles llenos de violencia incipiente, pero descubrimientos más recientes han revelado que incluso los responsables de brotes mortales pueden permanecer extrañamente quietos en ciertos ambientes. El Helicobacter pylori, por ejemplo, causa úlceras gástricas en algunos, mientras que se muestra inofensivo en el estómago de otros. Las cepas de Lactobacillus que provocan sepsis en algunas personas se promueven como “probióticos” por otras. Mientras tanto, los microbiólogos han descubierto que muchos patógenos viven en los cuerpos de otros animales a puñados y no les causan ningún problema. El zooplancton incrustado con la bacteria del cólera, por ejemplo, flota imperturbable por sus huéspedes microscópicos en las cálidas aguas costeras; las aves acuáticas salvajes, repletas de virus de la gripe, vuelan alegremente por los cielos; y los murciélagos, con sus tejidos llenos de Ébola, revolotean ilesos por el aire nocturno.
Todo esto quiere decir que, contrariamente a la línea argumental central del paradigma de la invasión, los patógenos de hoy en día no llegan a un territorio intacto tal como lo hacen los invasores. Más bien, si hay alguna invasión en marcha, es encabezada por nosotros. La mayoría de los patógenos que han surgido desde 1940 se originaron en los cuerpos de los animales y entraron en las poblaciones humanas no porque aquellos nos invadieran, sino porque nosotros invadimos sus hábitats. Al invadir los humedales y cortar los bosques, hemos obligado a los animales salvajes a amontonarse en trozos cada vez más pequeños de hábitat, llevándolos a un contacto íntimo con las poblaciones humanas. Es esa proximidad, que forzamos a través de la destrucción de los hábitats de la vida silvestre, lo que permite a muchos microbios animales encontrar su camino hacia los cuerpos humanos.
Pero el paradigma de la invasión microbiana oscurece estos hechos inconvenientes. A pesar del creciente reconocimiento científico de la complejidad y de las diferencias en el proceso de la enfermedad así como la de nuestra propia complicidad en él, el establishment biomédico centra la mayor parte de su atención y de sus recursos en la búsqueda de curas mágicas para el contagio en lugar de abordar los factores subyacentes. Esto es cierto a pesar de que rara vez hemos sido capaces de desarrollar medicamentos y vacunas para los patógenos emergentes con la suficiente rapidez como para salvarnos de su efecto. Como informó un estudio de Lancet en 2018, el desarrollo de una sola vacuna “puede costar miles de millones de dólares, puede tardar más de 10 años en completarse, y tiene un promedio de un 94% de posibilidades de fracaso“. A los investigadores les llevó más de una década desarrollar terapias efectivas para el SIDA, y hasta el día de hoy, no existe una vacuna efectiva contra el VIH. Los medicamentos y vacunas para una amplia gama de otros patógenos de reciente aparición, desde el virus del Nilo Occidental hasta el Ébola y el SARM, han demostrado ser igualmente difíciles de conseguir.
Incluso en el caso de los patógenos más antiguos, las vacunas que proporcionan una inmunidad total y los tratamientos que nos liberan de la enfermedad son la excepción, no la regla. La viruela es el único patógeno humano que hemos erradicado a través de una campaña de vacunación intencionada, sin embargo, arrasó con las poblaciones humanas durante siglos antes de que tuviéramos éxito. El mejor tratamiento para la gripe, un patógeno que infecta anualmente a mil millones de personas, puede hacer poco más que reducir la duración de la enfermedad en un día o dos. Y a pesar de un esfuerzo anual masivo y costoso para investigar, desarrollar y distribuir las vacunas contra la gripe, sólo son parcialmente efectivas, dejando que alrededor de medio millón de personas perezcan cada año.
Sin embargo, seis meses después de nuestra actual pandemia, una expectativa desesperada envuelve el desarrollo de medicamentos y vacunas. Pero con tratamientos y vacunas todavía a meses de distancia, el hecho es que debemos enfrentarnos al SARS-Cov-2-así como al próximo coronavirus, el virus de la gripe u otro patógeno novedoso, sin armas médicas. Nuestra única esperanza de evitar los peores daños es alterar nuestro comportamiento para reducir las oportunidades de que el patógeno se extienda.
Es hora de una nueva historia, una que capture con más precisión la realidad de cómo se desarrollan los contagios y por qué. En esta historia, las pandemias se presentarían como una realidad biológica y un fenómeno social formado por la acción humana. Y el coronavirus, si se presenta como cualquier tipo de monstruo, sería un monstruo de Frankenstein: una criatura de nuestra propia creación. Después de todo, creamos el mundo en el que evolucionó el SARS-Cov-2, un mundo en el que nuestra industria se ha tragado tanto del planeta que los microbios de los animales salvajes se deslizan fácilmente en el ganado y los humanos. Creamos la sociedad de las prisiones y asilos superpoblados atendidos por empleados mal pagados que deben trabajar en múltiples instalaciones para llegar a fin de mes; en la que los empleadores obligan a sus trabajadores a trabajar en las líneas de empacado de carne incluso si están enfermos; en la que los solicitantes de asilo son hacinados en los centros de detención, y en la que las personas que viven en ciudades duramente golpeadas como Detroit carecen de acceso a agua limpia con la que lavarse las manos.
Un relato que ponga el foco en estas realidades nos obligaría a considerar una gama mucho más amplia de respuestas políticas para contrarrestar la amenaza de las pandemias. En lugar de culpar a los forasteros y esperar la cura a partir de una bala mágica, podríamos trabajar para mejorar nuestra resistencia y reducir, en primer lugar, la probabilidad de que los patógenos nos alcancen. En lugar de exigir irreflexivamente que se esparzan por todos lados productos químicos mortales para destruir los mosquitos infectados por el virus del Nilo Occidental y las garrapatas infectadas con la bacteria de la enfermedad de Lyme, podríamos restaurar la biodiversidad perdida que una vez evitó su propagación. Podríamos proteger los bosques donde los murciélagos se posan, para que el Ébola, el SARS y otros virus permanezcan en ellos y no encuentren su camino hacia las poblaciones humanas.
Una nueva historia nos permitiría ver el contagio como algo más que un fenómeno puramente biomédico que debe ser manejado por expertos biomédicos y, en cambio, nos permitiría ver el contagio como los dinámicos fenómenos sociales que son. Se necesitarían nuevas alianzas entre los defensores de la salud pública y los ambientalistas, entre médicos, epidemiólogos, biólogos de la vida silvestre, antropólogos, economistas, geógrafos y veterinarios. Cambiaría el significado de la salud humana en sí misma. En lugar de pensar en la buena salud como la ausencia de contaminación patógena, la entenderíamos como un complejo entramado que vincula la salud de nuestro ganado, la vida silvestre y los ecosistemas con la salud de nuestras comunidades.
Cuando los patógenos emergen, podríamos examinar nuestras relaciones sociales y económicas para encontrar formas de reducir las oportunidades de transmisión tan atentamente como examinamos los compuestos farmacéuticos para crear nuevas píldoras y pociones. Cuando nos encontramos con patógenos respiratorios que se propagan silenciosamente en lugares concurridos, podríamos dar a nuestros trabajadores una paga por riesgo, licencia por enfermedad y salarios justos. Cuando nos enfrentamos a virus transportados por mosquitos, podríamos trabajar para mejorar los drenajes y las viviendas para que la gente no esté expuesta regularmente a sus picaduras sedientas de sangre. En lugar de apoyar una industria farmacéutica que se beneficia de nuestra enfermedad, podríamos trabajar para prevenir las condiciones que conducen a los contagios.
El progreso hacia este nuevo paradigma ya ha comenzado, gracias a un nuevo enfoque llamado One Health (Una Salud), que considera la salud humana en el contexto de la salud de la vida silvestre, el ganado y los ecosistemas. Como enfoque teórico, One Health ha sido respaldado por la OMS junto con una amplia gama de organismos de alto nivel en salud pública y medicina veterinaria. También se ha puesto en práctica, de manera más limitada. Tras un brote de gripe aviar en 2005, la USAID lo utilizó para poner en marcha el programa Predict, que pretendía identificar los virus que podían pasar de los animales a los seres humanos. La Alianza EcoHealth, con sede en la ciudad de Nueva York, utilizó el método One Health para descubrir un reservorio del virus del SARS en murciélagos, lo que abrió nuevas vías para comprender los coronavirus que afectan a los seres humanos. Y en los Países Bajos, se ha utilizado para hacer frente a la propagación de patógenos resistentes a los antibióticos en las personas, abordando el uso de antibióticos en el ganado.
Estos esfuerzos, aún incipientes, podrían ir mucho más lejos para abordar los fenómenos sociales, políticos y ambientales que impulsan la aparición de enfermedades infecciosas, pero, sin embargo, ya están siendo objeto de ataques. La administración Trump canceló el programa Predicto en 2019 y recientemente retiró los fondos del gobierno para EcoHealth Alliance. Aún así, hay señales de que los políticos comienzan a ver el valor del enfoque. Justo el año pasado, se introdujo en el Congreso (de los EEUU) una legislación bipartidista para establecer un marco nacional de One Health para prevenir y responder a los brotes de enfermedades.
Podemos escribir una nueva historia para esta pandemia y las siguientes. Debemos hacerlo si esperamos sobrevivir a un futuro marcado por los brotes. En esta nueva historia, el otro microbiano se desvanecerá en este contexto de fondo, y la naturaleza de nuestras relaciones entre nosotros y el medio ambiente reclamará el primer plano. En lugar de ser las víctimas pasivas de los invasores microbianos, podemos emerger como los creadores de nuestro propio destino, y reconstruir el mundo pospandémico de nuevo.
*Periodista científica y autora de PANDEMIC: Tracking Contagion from Cholera to Ebola and Beyond (PANDEMIA: Siguiendo el contagio las enfermedades más letales del planeta, Capitan Swing, 2020).