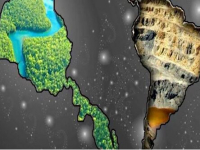“Las cifras no mienten, pero el poder decide quién las cuenta. En Palestina, los números son nombres y los porcentajes son vidas”, inspirado en Edward Said.
Los números que sangran
Palestina no es solo un territorio. Es una línea de tiempo escrita con censos, ruinas y desplazamientos. Cada cifra encierra una historia y cada estadística es una cicatriz. Desde los primeros registros agrícolas del siglo VI antes de nuestra era hasta los informes satelitales que miden la destrucción actual de Gaza, el número se volvió una forma de testimonio. No hay contabilidad neutra cuando los muertos tienen nombre y los exiliados siguen caminando.
A lo largo de cinco milenios, la región que une Asia y África cambió de imperios, religiones y fronteras más veces de las que cualquier pueblo puede resistir. Persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, británicos e israelíes pasaron por la misma franja de tierra dejando sus marcas de piedra y de fuego. Sin embargo, la raíz siguió enterrada en la misma tierra. Las montañas de Hebrón, las llanuras de Galilea y las costas de Gaza guardan la memoria de una continuidad que los mapas políticos nunca lograron borrar.
Desde los 400.000 habitantes del año 500 antes de Cristo hasta los más de 14 millones actuales, y los 20 millones proyectados para 2050, Palestina es un ejemplo brutal de cómo la demografía puede convertirse en campo de batalla. Lo que parece una disputa religiosa o territorial es, en su fondo, una lucha por existir numéricamente. Cada nacimiento, cada éxodo y cada muerte alteran un equilibrio que las potencias han manipulado durante siglos. Los censos se transformaron en armas. La identidad se convirtió en frontera.
El conflicto no es solo político. Es cultural, ético y biológico. Una misma tierra con pueblos distintos que reclaman memoria, agua y futuro. Israel y Palestina son ahora más que nombres, son estadísticas enfrentadas. El 52 % judío contra el 48 % palestino global. El PIB de un país de alta tecnología frente al de un pueblo bloqueado por muros. En 2024, Israel registró un ingreso per cápita de USD 55.000. En Gaza, apenas superó los USD 3.500. Entre ambos hay una brecha de cuarenta años de desarrollo que no se mide en dinero, sino en dignidad.
En esta línea de tiempo no hay vencedores, solo pueblos que resisten el olvido. La historia de Palestina no se cuenta en victorias, se mide en sobrevivientes. Cada generación aprendió a reconstruir lo perdido, a conservar el idioma, a proteger la memoria oral que los imperios intentaron borrar. La persistencia se volvió identidad y la identidad es resistencia.
La tabla histórica que recorre desde el 500 antes de Cristo hasta el año 2050 no es un registro neutro. Es una radiografía del despojo sostenido. Imperio tras imperio, potencia tras potencia, el método se repite y son promesas, particiones, tratados y guerras. Detrás de cada cifra hay un campesino despojado, una familia desplazada y una aldea borrada de los mapas. El poder cambia de bandera, pero el resultado permanece y es más tierra arrebatada, menos libertad y más muros.
Las cifras son la memoria del sufrimiento. También son la prueba del espíritu que no se rinde. Este volumen no busca tomar partido, busca exponer con precisión y respeto lo que los números revelan cuando se les mira de frente y es que Palestina no es un problema religioso, es un espejo del mundo moderno y un laboratorio de desigualdad donde la humanidad ensaya su propia conciencia.
Bloque 1. Entre 500 a.C. y el año 0 (año Domini). Las raíces antiguas del territorio
En el año 500 antes de Cristo, la región que hoy llamamos Palestina era un mosaico humano y político donde convivían hebreos, cananeos, filisteos, nabateos y árabes del desierto. Una tierra pequeña y fértil con apenas 400.000 a 450.000 habitantes, atravesada por rutas de incienso, caravanas de cobre y ejércitos imperiales. Su posición estratégica entre Asia y África la convirtió en frontera perpetua como botín de todos y propiedad de nadie.
Las primeras crónicas babilónicas y egipcias ya mencionaban la fertilidad de sus valles y la dureza de sus pueblos. Los persas, bajo Ciro y Darío, organizaron el territorio en satrapías y establecieron tributos en especie que equivalían a un tercio de las cosechas.
Las ciudades fortificadas como Jerusalén, Jericó, Hebrón y Gaza se transformaron en centros administrativos bajo vigilancia militar. El campesinado sostenía con su trabajo un imperio que apenas conocía.
Con la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el helenismo impuso nuevos dioses, monedas y lenguas. La mezcla cultural fue profunda. En las plazas se hablaba griego y arameo y en los templos se seguía orando en hebreo.
Las élites locales colaboraron con los gobernadores extranjeros a cambio de poder y protección.
Los campesinos y los artesanos quedaron al margen del festín. La semilla del resentimiento social germinó mucho antes de las cruzadas o del colonialismo moderno.
Fue en este período cuando nació la idea política de la Tierra Prometida. No como mito religioso, sino como argumento territorial. Cada conquista reinterpretó ese concepto para justificar su dominio. Persas, griegos y luego romanos usaron la promesa divina como legitimación de su presencia. La religión se convirtió en estrategia de control y la historia sagrada en documento administrativo.
Los primeros desplazamientos forzados registrados datan de este tiempo. Miles de familias fueron deportadas hacia Mesopotamia o Egipto por rebelarse contra la autoridad imperial. Algunos regresaron décadas después, otros se perdieron en el polvo de los desiertos. Así comenzó la diáspora que siglos más tarde definiría el destino del pueblo palestino.
Cuando Roma impuso su control en el siglo I a.C., el territorio ya estaba extenuado. Los censos se transformaron en instrumentos fiscales y militares. En uno de ellos, hacia el año 6 d.C., se contabilizó una población cercana a 450 000 personas, con una estructura económica basada en la agricultura de subsistencia. Cada hogar debía entregar una parte de su producción de trigo, aceite o vino a los recaudadores imperiales.
Cifras duras del período:
- Población total: 400.000–450.000 habitantes.
- Producción anual de trigo estimada: 150.000 toneladas.
- Tasa de alfabetización inferior al 10%.
- Expectativa de vida: 25 a 30 años.
- Mortalidad infantil: más del 40%.
- Exiliados o desplazados en campañas persas y romanas: entre 30.000 y 50.000 personas.
El territorio se consolidó como corredor militar. Ningún imperio pudo conservarlo mucho tiempo, pero todos lo codiciaron. Desde las caravanas que unían Egipto con Babilonia hasta las legiones que vigilaban el desierto, Palestina fue el punto medio del mundo antiguo. Los imperios la tomaron por su agua, su posición y su símbolo.
Los pueblos que la habitaron resistieron con lo único que no podía ser conquistado y es la memoria.
En el umbral del año cero, Palestina ya tenía la forma que conservaría por siglos. Una tierra ocupada, dividida entre poderosos, pero con un pueblo que nunca dejó de pertenecerle. Las cifras de entonces no son simples registros históricos, son el inicio de una herida que aún sangra bajo la arena.
Bloque 2. Del año 0 al 500 d.C. El eco del Imperio
El comienzo de nuestra era encontró a Palestina bajo la bota de Roma. Un territorio pequeño, árido y rebelde con medio millón de habitantes sometidos a un imperio que se proclamaba civilizador mientras edificaba su dominio sobre la sangre. La “Pax Romana” no era paz, sino control. Detrás de cada acueducto y cada vía imperial había una legión vigilando y una multitud de esclavos cavando la piedra.
El Imperio Romano administró Palestina como un laboratorio del poder absoluto. Los tributos se recaudaban con violencia. Un campesino debía entregar hasta un tercio de su cosecha y quien no podía pagar veía confiscadas sus tierras. La economía local se subordinó a las rutas del trigo, del vino y del aceite que alimentaban a Roma. La población activa rural representaba más del 80%, y los grandes propietarios vinculados al poder imperial concentraban el resto. La desigualdad se volvió estructura.
En ese escenario nació el cristianismo, movimiento marginal en los bordes del imperio que se expandió desde Galilea hasta Roma en menos de un siglo. La figura de Jesús, judío palestino crucificado por los romanos encarnó el mensaje más peligroso para el poder y que era la igualdad, la compasión y la resistencia moral. Los primeros cristianos formaron comunidades clandestinas que fueron perseguidas, encarceladas y ejecutadas. En el año 313, cuando Constantino legalizó el cristianismo, Palestina ya era un mosaico de fe y control, con monasterios en el desierto y legiones aún custodiando los caminos.
Jerusalén fue el corazón y el botín. En el año 70 d.C. el general Tito destruyó el Segundo Templo, que era el símbolo espiritual y político del pueblo judío. Más de 100 mil personas murieron durante el sitio y otras 100 mil fueron vendidas como esclavas. La ciudad quedó arrasada y reconstruida como colonia romana bajo el nombre de Aelia Capitolina. La diáspora comenzó allí. Miles de familias judías se dispersaron hacia Egipto, Siria y Mesopotamia, mientras campesinos árabes, arameos y nabateos permanecieron en las aldeas del interior. La población total se redujo temporalmente a menos de 400.000, para luego recuperarse lentamente hacia el siglo III.
Cifras duras del período:
- Población total: entre 500.000 y 600.000 hacia el siglo V.
- Esclavos: cerca del 20 % de la población bajo dominio romano.
- Tasa de urbanización: 15% (Jerusalén, Cesarea, Gaza, Sebaste, Tiro).
- Impuesto imperial promedio: 30% de la producción agrícola.
- Muertes durante la rebelión judía del 66–70 d.C.: entre 100.000 y 150.000.
- Exiliados y desplazados tras la destrucción del Templo: más de 200.000.
- Esperanza de vida: 30 a 35 años.
La llamada “Pax Romana” significó estabilidad para los mercaderes y ruina para los pueblos. Los caminos estaban seguros, pero la libertad costaba tributos. Los ejércitos romanos garantizaban el orden mientras deportaban comunidades enteras. El mismo imperio que construía templos a la razón imponía crucifixiones en las rutas.
El desequilibrio demográfico comenzó a notarse. El poder se iba, la gente quedaba. La aristocracia romana abandonó la región para instalarse en Siria y Egipto. Las aldeas palestinas quedaron a merced de administradores locales, casi todos asociados a los impuestos. Entre el siglo III y el V, Palestina se transformó en provincia periférica del Imperio Bizantino, con monasterios y mercados, pero sin autonomía real.
A finales del siglo V, el paisaje mostraba el eco del imperio y eran ruinas de fortalezas, mosaicos de iglesias, viñedos extenuados y pueblos empobrecidos. Los imperios seguían cambiando de nombre, pero la vida en la tierra era la misma. En cada generación fue una promesa incumplida y una nueva ocupación. La historia del despojo seguía escribiéndose con la misma tinta y era la del trabajo ajeno.
Bloque 3. Entre 500 y 1000 d.C. La era bizantina e islámica
El siglo VI encontró a Palestina dentro del Imperio Bizantino, un dominio cristiano que combinaba esplendor teológico con represión política. La población rondaba entre 500.00 y 650.000 habitantes, repartidos entre aldeas agrícolas y ciudades amuralladas. El cristianismo oriental impregnaba la vida cotidiana, pero los impuestos imperiales eran tan duros como los del antiguo imperio romano.
Los campesinos palestinos sostenían con su trabajo las basílicas y los palacios que otros consagraban a la gloria de Dios y del emperador.
La riqueza se concentraba en Jerusalén, Cesarea y Gaza, mientras el campo vivía bajo cargas fiscales insoportables. El campesino debía entregar el diezmo eclesiástico y un tributo adicional al Estado y que en algunos períodos equivalía al 60% de su producción. Las revueltas rurales se multiplicaron, pero fueron aplastadas por guarniciones bizantinas. El poder religioso se confundía con el político y la cruz comenzó a ser vista por muchos no como símbolo de fe sino de recaudación.
En el año 614 los persas sasánidas invadieron Palestina y tomaron Jerusalén. Miles de cristianos fueron asesinados y los fragmentos de la Vera Cruz fueron trasladados a Persia. El dominio persa duró apenas 15 años, pero dejó un paisaje devastado. Cuando el emperador Heraclio recuperó la ciudad en el año 629, el territorio estaba exhausto. La agricultura colapsó y las rutas comerciales habían sido abandonadas. Apenas una generación más tarde, otra fuerza emergió desde el desierto.
En el 636 las tropas árabes del califa Omar conquistaron Jerusalén. No hubo masacre, pero sí una transformación profunda. Palestina pasó a formar parte del Califato omeya y luego del abasí. La lengua griega cedió paso al árabe, el cristianismo perdió su hegemonía y el islam se convirtió en la nueva estructura social y cultural. En el año 691 se erigió el Domo de la Roca sobre el Monte del Templo, una obra monumental que consagró a Jerusalén como tercer lugar sagrado del islam. Poco después se construyó la mezquita de Al-Aqsa, completando un paisaje espiritual compartido por tres religiones que rara vez convivieron en igualdad.
Los califas omeyas instauraron un sistema tributario dual. Los musulmanes pagaban el zakat, impuesto religioso para la caridad; los no musulmanes, el jizya, impuesto de sometimiento que garantizaba protección imperial. Los caminos volvieron a abrirse, los mercados prosperaron y la población creció lentamente hasta alcanzar unos seiscientos cincuenta mil habitantes hacia el siglo X. Sin embargo, la riqueza seguía concentrada en las élites árabes y las viejas comunidades rurales palestinas continuaron marginadas.
Cifras duras del período:
- Población total: 500 000–650 000 habitantes.
- Campesinos bajo tributos imperiales: hasta el 70%.
- Producción anual de cereales: alrededor de 200 000 toneladas.
- Comercio regional con Egipto y Siria: 20 % del intercambio del Califato omeya.
- Pérdida demográfica tras la invasión persa: 15–20%.
- Crecimiento urbano en Jerusalén y Ramla bajo los omeyas: +30%.
- Transición lingüística completa del griego al árabe entre los siglos VII y VIII.
Jerusalén se convirtió en símbolo y en frontera. Reverenciada por tres religiones, pero controlada por una y disputada por todas. Las basílicas bizantinas convivieron con las mezquitas omeyas y las ruinas romanas. Los peregrinos europeos comenzaron a llegar desde el siglo IX, anunciando la futura oleada de cruzadas. Palestina era de nuevo el espejo del mundo, pero fe de poder y desigualdad entrelazados en un mismo paisaje.
Al llegar el año 1.000, el territorio mostraba una mezcla de esplendor y fatiga. Los califatos se fragmentaban, los tributos seguían drenando la riqueza del campesinado, y el aire de guerra santa comenzaba a soplar desde Occidente. Palestina seguía siendo la bisagra del mundo, un lugar donde cada imperio dejaba su marca y cada pueblo sobrevivía al precio de su sudor.
La raíz no se rinde
Palestina ha sobrevivido a todos los imperios que intentaron borrarla. Ni los censos romanos ni los mapas británicos ni las murallas modernas pudieron disolver una identidad que nació de la tierra y del dolor. Cada exilio fue una semilla y cada ruina, una advertencia.
Entre el año 500 antes de nuestra era y el 500 después de Cristo, el territorio cambió de dueños más de veinte veces. Sin embargo, el pueblo que lo habitó nunca dejó de nombrarlo. Hoy, las cifras antiguas se transforman en eco de las actuales: cientos de miles desplazados entonces, millones ahora. El número cambia, la injusticia persiste.
El despojo de Palestina no comenzó con las guerras modernas, empezó cuando el poder descubrió que dominar la tierra era dominar la memoria. Desde los primeros impuestos imperiales hasta los tributos coloniales, la economía de la conquista convirtió a los campesinos en cautivos del trigo y al desierto en frontera política.
Pero la historia no está cerrada. La resistencia de un pueblo que sobrevive desde hace veinticinco siglos no puede medirse en kilómetros ni en tratados. Mientras el mundo discute fronteras, Palestina sigue respirando en cada niño que aprende su idioma y en cada anciana que guarda una llave que ya no abre casa alguna.
La raíz no se rinde porque no depende del suelo sino de la memoria.
Bibliografía
- Fuentes históricas y demográficas
- Finkelstein, Israel & Silberman, Neil Asher (2001). The Bible Unearthed. Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts. Free Press.
- Herzog, Chaim (1996). The Arab-Israeli Wars. War and Peace in the Middle East. Vintage Books.
- Fuentes políticas y geoestratégicas
- Naciones Unidas (1947). Resolución 181. Plan de Partición de Palestina. Asamblea General de la ONU.
- Naciones Unidas (1948–2024). Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA). Informes sobre Territorios Ocupados.
- Fuentes sobre la creación del Estado de Israel y financiamiento
- Brenner, Lenni (1983). Zionism in the Age of the Dictators. Croom Helm.
- Segev, Tom (2000). One Palestine, Complete. Jews and Arabs under the British Mandate. Henry Holt.
- Fuentes humanitarias y contemporáneas
- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA-ONU). Occupied Palestinian Territory Humanitarian Snapshot 2024.
- Amnistía Internacional (2024). Israel/Gaza: Evidence of War Crimes in the Latest Offensive.
- Human Rights Watch (2023). A Threshold
- Fuentes analíticas complementarias
- Chomsky, Noam (2015). Gaza in Crisis. Penguin Books.
|
|