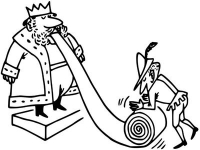Quizás el hombre sea una pasión inútil, como dijo un filósofo. Cuando ese filósofo murió, una conmoción recorrió los ambientes culturales de Europa y América Latina. Murió Maradona y la conmoción fue mayor, distinta y absorta. No la podemos medir. No podía ser una pasión inútil. Pero no era posible identificar claramente porqué. Era una figura esencial que no podía representarnos a todos, en razón de que el todo siempre está limitado por nuestra inacabada imaginación. Pero lo más cercano a esa representación incompleta pero que ahora nos hiere de una manera inconcebible, no cabe duda de que lleva el nombre de Maradona. Nombre deshecho que se hacía pleno en un vacío trascendental, y que resurgía como una aureola extraña que siempre caía, y en su caída contenía un nuevo resurgimiento. El héroe que alguna fue preso ante la voracidad de los fotógrafos, que vivió internaciones y curaciones extremas, que fue protagonista de excesos que nadie se sentía en condiciones de cuestionar, actuaba bajo un trasfondo glorioso, apolíneo cuando era dionisíaco, y misterioso cuando se despedía una y otra vez del fútbol despertando un oleaje de amor tatuado en el lamento popular, ese maradoooo, maradoooo, que al estirar la vocal más astuta, que se cierra sobre sí misma sin agregados, garantizaba la combinación exacta de aire, asfixia y viento. Cuando se grita Maradona suspendido en la o, ésta se va alargando y trasmutando en una u. Travesura de las vocales en las tribunas donde cuando se quiere, hay versificación y cuando no un lánguido lamentó. Maraduuuu… la plegaria gloriosa y huérfana. Maraduuuu.
Como Gardel fue el canto, Maradona fue el fútbol. Pero ambos fueron ídolos de masas, por lo tanto, el cine en uno, la televisión en otro, fueron fundamentales. El origen oscuro, la familia sin linaje, la pobreza grisácea, la calle de tierra, y la luminosidad que se extendió a la mitología del gran espectáculo donde cada uno se movió cargando aquello de lo que no eran conscientes. Ahora parece que los acercan, como extrañas piras encendidas, tiempos y estilos diferentes. Hay un modo en que se había alojado cada uno en una concavidad secreta y multitudinaria, aparentemente callada, pero compuesta de un amor latente que sin darnos cuenta estaba esperando ser el lecho de muerte. De ese momento solitario y de abandono, surgiría el santuario que en las canchas de todo el mundo ya se estaba preparando.
Gardel cantó el tango canción del golpe del 30. No importaba. Maradona se tatuó al Che en su brazo y el gol contra los ingleses -los dos, cada uno a su forma- son goles guerrilleros. Pero los compromisos políticos parecen laterales, sin ser guerrilleros. Importan más en Maradona, que fue politizando su cuerpo tatuado, o que hizo de la política un tatuaje. ¿Tatuaje de qué? De cierta rebeldía de un barro primordial que enviaba hacia lo alto, sean Fidel, Chávez o Kirchner, con una fidelidad que se mantuvo más que la de muchos políticos. También se mostraba con diversas autoridades mundiales como un tótem inefable, cuya garantía eran un par de gambetas que fueron interpretadas como las necesarias fintas de la patria irredenta, y que lanzaba sus frases con arrebatos de pureza que resultaban tan formidables como salidos de una religiosidad abrupta. “La pelota no se mancha”, y ahí parecía un monje besando su ostia, con el estadio ululando esa “oooo…” que se hundía como una letra lánguida y premonitoria en las tribunas hirvientes.
Su leyenda él mismo la sabía. Dijo por televisión de Macri, que dice fango para no decir barro. La idea persistente era la de ir del barro al palacio y del palacio al derrumbe médico, y de ahí a preguntarle a Fidel Castro cómo sería posible unir a América Latina. Se movía ente construcciones metafóricas que su sensibilidad había registrado, quizás escuchando a las tantas voces periodísticas que lo seguían como un enjambre y esas palabras él las reutilizaba. Cumplía con papeles que le habían asignado y también sabía burlar sus mismas actuaciones. Al percibir que ya estaban grabados en el museo de la televisión esos goles mágicos, la prestidigitación del esquive, la frenada en seco sin perder el control de la pelota, intuía que esos frescos de Massacio o Tintoretto que pintaba en la cancha, eran parte de un relato que no poseía ningún relator deportivo -de los tantos que lo acompañaron rebautizándolo de mil maneras-, sino que los iba a tratar él mismo. Y se lanzó a investigar el mundo, como si fuera un arqueólogo o un politólogo dislocado, y así conoció y repudió poderes, apoyó a las izquierdas con una conciencia política que enternecía por su candor y obligaba a criticar al fútbol en su conjunto como un formidable negocio, un negocio de grandes corporaciones, que antevió con lucidez, mucho más que cualquier otro jugador de su renombre. En ese sentido fue la contracara de Pelé y de tantos otros.
Sus numerosas frases salían de un diccionario donde convivían la admonición moral contra el fútbol de la corporaciones -la pelota no se mancha-, hasta la mordacidad genuina y risueña de un “Grondona es tan rápido que le pone un supositorio a una liebre”, que seguramente es de su factura. Siendo así, sus ingenios verbales, que tenían notorias impertinencias, seguían sus maniobras geniales en la gramilla con aquel objeto que no se mancha, y sufrían también las mismas recaídas que su cuerpo. Ese cuerpo que pasaba de obeso a reincidente, de reincidente a recobrado, y de recobrado a obeso. Sus transfiguraciones fueron circulares e infinitas. Su manejo de los símbolos era equivalente al de la pelota. Con eso lanzó frases con denuestos contra los poderosos con los que trataba. La efectividad de esa actitud no había que buscarla en las razones de la política sino en la expresión de las pasiones de quien sabía que era tolerado por quienes denostaba -que lo veían ya perdido- y agasajado por los líderes políticos a los que adhirió con respetuosa admiración. Le puso su sello a la Unasur con profunda conciencia de lo que hacía. Estaba tatuado y sus fintas en la cancha lo tenían tatuado a él. No precisaba de la lengua política para acompañar uno de los grandes momentos de la historia latinoamericana. Sabía que era tan imprescindible como cuestionado; por eso uno de sus goles en el Mundial contra Grecia se lo gritó a una cámara de televisión. Que todos vieran que hacía goles, a costa de que su rostro saliese desencajado.
El partido que siguió jugando hasta el final fue el del pobre que se hace rico para dispersarse en su jolgorio gozoso, y demostrar que los pobres pueden, que los pobres serán salvados y que su desagravio será manso. Pero que aún no se ha consumado. Indicios de este pensamiento es su visita constante a las márgenes del fútbol, clubes que al lado de un Barcelona o un Boca eran mucho menos significativos, a los que salvaba del descenso como al Nápoles, o a los que iba como un jugador más, como en Newell´s Olds Boys, o como entrenador, en Mandiyú. Sabía que iba con su nombre, con su sabiduría que se expresaba en las tajantes frases de lúcido despecho, pero no podía evitar que ese cuerpo que mantenía el nombre ilustre, ya no respondiera. Pero aun así era importante, el ídolo que caía, y que levantado apenas volvía a caer, era un espectáculo a la vista, bien traslúcido. Su vida privada era su vida pública, sus relaciones, duraderas o no, eran juzgadas como de respeto o desdén, como de lealtad o traición. Sus maniobras estrictamente futbolísticas no se componen de una continuidad sino de destellos geniales que las multitudes sabían esperar para ver. Y esos destellos, raramente se hacían esperar, así como sus momentos de sombra también se notaban ante la mirada enmudecida de miles de hinchas.
Todo le era aceptado porque ese genio con declives dolorosos, ese hombre familiar que juraba por sus hijas y no podía conjugarse en una familia, ese muchacho que vivía en los extremos de una existencia que se balanceaba entre la orfandad y la gloria, desafiaba a todo el fútbol mundial y no le creían, porque los desafiaba casi siempre con su propia debilidad, aunque sus ironías eran fuertes y certeras. Siempre fue filmado, desde ese blanco y negro a pocas cuadras del Riachuelo, donde se lo ve haciendo malabares desde pequeño, como si ya Nápoles, Arabia Saudita y la Universidad de Harvard se insinuaran en esos toques delicados. Como jugador, no era necesario entender de fútbol para ver que era portador de una delicadeza esencial, dueño de un rasguño sutil acariciando la pelota, que superaba dialécticamente el futbol meramente gimnástico o de pizarrón. Esa delicadeza salida de un misterioso arrabal recorrido por el rio grasoso, significaba palabras que valían mucho. Si se burlaba de los que decían fango para decir barro, era esa su pedagogía de masas. Efectiva como pocas. Haber llegado a mofarse, en su juego sobre la riqueza y la pobreza, del amaneramiento de cambiar el barro por un sinónimo más elegante, nos permite imaginar que entendía su vida custodiada por ese soporte lingüístico donde tintineaba su percepción de la desigualdad.
De repente muchos comprendieron que sus idas y vueltas, sus centellas ya dispersas y su figura andante, exigían ser pensadas como un rezo colectivo. Si muchos tenían cuitas para reprocharle en sus peleas familiares o comerciales, un pueblo entero que excedía a las hinchadas de todos los clubes juntos, estaba dispuesto a entenderlo de una vez por todas. En la gracia de sus jugadas, de la cancha al sanatorio, del sanatorio a la televisión, de la televisión a las tribunas políticas, muchos veían el ejercicio de un drible incesante, sin nada de salto mortal. Pero un tenso silencio en general respetuoso, a veces indiferente, lo rodeaba. Su historia parecía redundante. Pero si una sociedad existe, siempre actúa tarde. Ahora, que se escuchó un trueno sorprendente, solo queda preparar el santuario en la Casa Rosada.
*Sociólogo, escritor y ensayista. Ex Director de la Biblioteca Nacional.