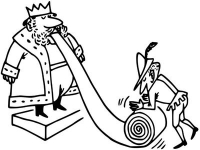Un hecho determinante de mi infancia vuelve a mí cada tanto bajo la forma regular de los recuerdos estables. Ocurrió en el Luna Park, yo tendría unos siete años. Calzado en los hombros de mi papá, asistí a una velada completa de “Titanes en el ring”. La pelea final, la más esperada, correspondía ni más ni menos a que Martín Karadagián enfrentándose con la Momia. A los motivos que todos los niños tenían para preferir a Karadagián, se agregaba en mi propio caso una doble asociación: la del nombre y la de las iniciales. Esa noche, sin embargo, para sorpresa de todos, Martín Karadagián perdió. Hubo una toma algo brusca, Karadagián voló y cayó, y ya no pudo levantarse: tuvieron que subir al ring y retirarlo en una camilla, en medio de un estupor general que parecía abarcar también al árbitro (presumo que William Boo), al relator (sin dudas, Rodolfo Di Sarli), acaso al hombre de la barra de hielo, diría que incluso a la Momia (más allá de su expresividad tan reducida). Todo parecía indicar que acababa de ocurrir una cosa papáno prevista.
El catch tiene una lógica específica de ficción, de simulacro (cfr. Roland Barthes, “El mundo del catch”, Mitologías). En un sentido puede decirse que el “como si” hace posible el espectáculo y en un sentido puede decirse que el espectáculo mismo no es otro que el “como si”. Nos dan a ver la simulación y es eso lo que nos maravilla, un poco como en el número del mago que con un serrucho corta a la mujer por la mitad.
Ahora bien: los niños creen. Creen y no sospechan; o sospechan pero al final prefieren creer (al igual que en esa etapa intermedia en que empiezan a darse cuenta de que los reyes magos no existen, que no existen y son los padres, pero mantienen de todos modos el rito fraguando su propio candor). Se prestan felices a que el juego de la verosimilitud traspase a la condición de verdad. Y al hacerlo, de alguna manera, aciertan; porque, en efecto, para que el verosímil funcione, algo del orden de la verdad tiene que activarse también. La pelea es ficcional, pero involucra una verdad, que no es sino verdad de los cuerpos. Karadagián, José Luis, el Caballero Rojo, el Mercenario Joe (lo mismo que, muchos años después. Vicente Viloni, La Masa): no se pegan de verdad, no se ahorcan de verdad, no se patean de verdad; pero cuando trepan a las cuerdas y saltan hasta la otra punta, lo hacen de verdad, cuando vuelan por el aire y caen fuera del ring, lo hace de verdad.
Con el tiempo comprendí lo que había pasado aquella noche del Luna Park: en el desarrollo de la ficción de pelea, Karadagián cayó mal de verdad. Karadagián se lastimó de verdad. Cabría formularlo así: en el espacio del verosímil y del hacer creer, irrumpió de pronto una verdad, irrumpió la verdad del cuerpo (agreguemos de paso: así también está construido “Emma Zunz” de Borges. Cfr. Beatriz Sarlo, “El saber del cuerpo”, en Escritos sobre Literatura argentina). Ese deslizamiento, esa interferencia singular entre verosimilitud y verdad, es crucial en muchos sentidos. Toca ni más ni menos que ese punto (o esos puntos, en rigor; porque no es uno solo, son varios) en el que se tocan la producción de creencias y la realidad de los hechos. Porque existe una producción social de creencias. Y existe la realidad de los hechos.
El viraje fundamental al que parece que estamos asistiendo es el de una nueva articulación entre creencia y mentira (o en todo caso un aumento). Porque antes, para creer una mentira, era preciso suponer que esa mentira era verdad. Se la tomaba por una verdad y en consecuencia se la creía. Es distinto lo que ocurre con la mentira que consigue ser creída sin precisar para eso hacerse pasar por verdad: quien la cree la sabe mentira y, pese a eso, la asume y la cree. No finge, no lo imposta, no enmascara: la cree en serio. Sabiendo que es una mentira, la cree de verdad.
Va en otra dirección lo que sabemos por Nietzsche y por Michel Foucault acerca de la relación entre verdad y poder. Y presumo que va en otra dirección lo que se ha postulado últimamente en términos de “postverdad” (esa forma del cinismo por la cual la verdad o la mentira ya no importan como tales). Se dispone de la creencia como un acto de voluntad: se decide creer en algo y entonces se lo cree. O se responde en cierto modo al impulso de un deseo: se desea fuertemente que ese algo sea verdad y se lo toma como verdad más allá de que se lo sepa falso (la falsedad en su evidencia no deja de suponer un escollo, pero no es un escollo insalvable).
Las consecuencias de esta alteración radical se extienden sobre el periodismo, la historia, la literatura, la política. Y sobre el plano de la vida misma. Porque hay un aspecto que me intriga especialmente, y es ese en el que el dispositivo de la creencia entra en fricción con las vivencias personales concretas, con la evidencia de una constatación empírica. Un ejemplo: el de la cuarentena más larga del mundo. Los medios y las redes repiten y repiten esa formulación. El mundo es grande y por ende la comprobación puntual puede llegar a complicarse. Pero llama la atención, en todo caso, que personas que desde abril o mayo de 2020 salieron a pasear por la calle, o que a partir de junio o julio de 2020 se sentaron en una vereda de bar a tomarse una cerveza o un café, asuman como verdad fehaciente, a despecho de lo que efectivamente vivieron, que pasaron un año encerrados, todo un año metidos en sus casas. Otro ejemplo: personas que, en una tarde de tormenta en la ciudad, pueden asomarse y verificar que el agua sube sobre las veredas o que se anegan los túneles que pasan debajo de las vías del tren, se suman fervorosos, con genuina convicción, al grito desencajado de que “¡No se inunda más!”.
Las verdades pueden llegar a dirimirse en dimensiones más complicadas, entreveros de hilos ocultos, tramas más sofisticadas que precisan interpretación. Me remito por eso mismo a estos casos que en definitiva no van más allá de una estricta comprobación inmediata, algo del orden de lo visto y vivido. Porque entonces resulta más claro este fervor de creer mentiras (no el de hacerlas creer, sino el de creerlas). Fervor que, irradiado hacia lo colectivo con tanta potencia y con tanta eficacia, no puede sino alterar profundamente las condiciones de circulación social de los discursos políticos (que de por sí siempre pusieron en juego diversas combinaciones de mentiras, verdades y ficciones). La seducción de la mentira (justo ahí donde, por tradición, seducía la verdad) arranca a la creencia de sus espacios más habituales: la persuasión, la demostración, la prueba, el convencimiento; para arrojarla resueltamente a un espacio diferente: el de la necia obstinación, la repetición mecánica, la chicanita agresiva, la emisión unidireccional, la estulticia.
Yo no sé cuándo empezó entre nosotros esta tendencia que visiblemente hoy tanto se expande. Pero tiendo a rememorar aquella vez que Carlos Menem, presidente de la Nación por entonces, emitió aquel llamativo dislate sobre el cohete a Japón, la salida a la estratósfera, las dos horitas de viaje. Lo dijo tan campante, ¿y qué pasó? ¿Se creyó como verdad? ¿Se rechazó como mentira? ¿O se creyó como mentira? Nada sustancialmente distinto, en definitiva, a la extendida disposición a creer, en un grado de inverosimilitud no muy mayor, que un peso equivalía a un dólar, que se había dado un salariazo, que una revolución productiva se iniciaba, que la Argentina había alcanzado por fin su destino inexorable de país del primer mundo.
*Escritor. Licenciado y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Fuente: La Tecl@ Eñe